¿Sientes Mi Corazón?
Andrea Calo'
Lograrás superar, incluso, aquellos días en los que te sentirás morir, esos en los que te encontrarás terriblemente sola y frágil. Porque lo sabes, esto es lo que se hace: se sigue adelante, a pesar de todo. Y, al final, no importa quién has sido o quién serás. Lo que importa es seguir adelante, degustando el sabor agridulce de las emociones. Esas emociones que, día tras día, nos regala el espléndido viaje que los seres humanos llamamos vida. Desde los primeros años, la vida de Melanie está marcada por la violencia. Su existencia consiste en la anulación total de la mujer o de cualquier rasgo de personalidad. Pero como en un cuento, ya convencida de haber tocado fondo, llega a su vida la amistad sincera de Cindy, acompañada del amor verdadero de un hombre, un viejo amigo. Y entonces, todo cambia como por arte de magia. Todo renace y, finalmente, la vida desemboca en una primavera jamás vivida.
Andrea Calò
¿Sientes Mi Corazón?
Andrea Calò
¿SIENTES MI CORAZÓN?
Novela
Traducción: Marina Negro
Copyright © 2020 – Andrea Calò
A mi esposa Sonia, el amor de mi vida. Por siempre.
1
Recién cuando el último amigo, tras saludarme, abandonó nuestra casa, cerré la puerta con llave. Me había quedado sola, y no se trataba de una simple soledad física. Sentía frío, y aun después de haberme abrigado con una manta de lana, la situación no mejoraba. Mi corazón latía despacio dentro del pecho. Un profundo latido sordo y, luego, un largo silencio que preanunciaba la muerte, desilusionada por un tardío latido posterior. Estaba viva. Sentía frío, por consiguiente, estaba viva. El sol de mayo, ya desde algunos días, había acabado con las heladas tardes invernales. ¿Por qué no estaba funcionando conmigo?
Miré por la ventana hacia afuera. Los cerezos se habían emblanquecido por las flores que pronto se convertirían en frutos rojos y dulces. Algunas habían abandonado su lugar, desprendiéndose de las ramas para posarse sobre la tierra o sobre los hombros de los transeúntes, como copos de algodón. Eran flores sin futuro, o frutos sin pasado, como yo. Pero estas flores, cogidas por la muerte, transportadas por un soplido de brisa, rompían el gris del cemento y del asfalto, dándoles vida. Yo, en cambio, algún día me dejaría consumir bajo tierra, inmovilizada por la eternidad y obligada a ver crecer las margaritas desde su raíz. O bien pediría que me cremen y que me conserven en una urna fría, similar a la de mi marido, para ver si realmente existe el Infierno y para descubrir el efecto que produce quemarse por dentro. Enterrada o cremada, aún debía decidir el modo en que sería olvidada. Olvidada por mis hijos, por el mundo entero y por mí; convencida de que nada se habría detenido tras mi partida hacia la eternidad.
Me giré para observar la urna: no lo había hecho desde que había acabado la ceremonia. Era de color gris, un gris oscuro como ese “humo de Londres” que él tanto amaba y que elegía cada vez que íbamos a comprar un traje. Asediado por mi insistencia, me complacía probándose trajes de otros colores un poco más vivos, pero, al final del juego, la mercadería elegida y colocada sobre el mostrador de la caja era siempre la misma. «Debo sentirme bien por dentro mientras lo use», me decía siempre. Y luego, dirigiéndose a la cajera y provocándole un poco de vergüenza le preguntaba: «Señorita, ¿usted qué piensa?». Y he aquí mi elección, una vez más, impuesta por su gran, aunque imperceptible, presencia. Yo, al igual que la cajera, en aquel entonces, afirmé que ese traje gris le habría sentado bien. Pagué y escapé agarrando la pesada mercancía entre las manos cansinas.
Una urna de color gris “humo de Londres”, su último traje, aquel que no se sacaría más por toda la eternidad. Me acerqué y la acaricié. La levanté y, en mis brazos, pude sentir el peso de su vida. Sentía el frío punzante del metal que conquistaba espacio bajo el tacto de la fatigada mano. Podía percibir el calor etéreo en el brazo, un calor que subía por mi cuerpo cubriéndolo todo y que me aceleraba el corazón. No comprendía si era molestia o puro bienestar. Vivía más, vivía mejor. ¡En cualquier caso vivía!
Cuando retiré la mano, apareció, otra vez, el vacío que golpeaba mi puerta: la mano volvía a calentarse, el brazo a enfriarse, el corazón a enlentecerse. Retomaba despacio mi camino hacia la muerte. Pero yo sabía que no iba a detenerse rápidamente, el sufrimiento impuesto por ese abandono no me sería descontado, porque la vida jamás ofrece “liquidaciones de fin de temporada”. El círculo se cerraba sobre sí mismo y el ciclo recomenzaba.
Puse agua en el hervidor y lo encendí. Permanecí inmóvil durante algunos minutos, con los ojos fijos sobre el testigo rojo, mientras esperaba a que se apague solo. Incluso él moría a su modo, como todo, como todos, como siempre. Pero la luz podía volver a vivir, podía renacer mediante un impulso externo con un golpe de vida. Justo como me había sucedido a mí cincuenta años atrás. Con esos mismos ojos, había contemplado a mi compañero durante los últimos instantes de su vida. Mis ojos inmóviles miraban fijamente los suyos, tan abiertos como inertes, aunque todavía capaces de brillar con luz propia —como el testigo del hervidor—, inmersos en el abrumante silencio que solo la vida, al abandonar un cuerpo, sabe crear.
Un jaleo creado por pensamientos desordenados, imágenes de felicidad que brotaban a partir de un mar de lágrimas. Y bajo el plato que contenía mi dicha, estaba él, el hombre que salía del agua como un dios griego, imponente en su simplicidad, aterrador en su dulzura. Y yo, sentada ante ese plato, me daba un banquete de felicidad hasta sentirme saciada; más comía, más liviana me sentía, capaz de emprender el vuelo con un simple salto.
Vertí unas hojas de té verde en una taza y le añadí unas hojas de menta que había congelado para que se conserven frescas y perfumadas. Su intenso perfume me invadió, liberándome, por un instante, del hedor de una vida que, en poco tiempo, estaría completamente marchita. Mi descomposición había iniciado hace horas, días, semanas. Desde el momento en que él enfermó. No sé desde cuándo ni por cuánto tiempo seguiría siendo yo misma o aquella que los otros pretendían que fuera.
Luego, me giré de golpe buscando la otra taza, esa que él habría usado, la de color crema que llevaba su nombre escrito con elegantes caracteres cursivos de color rojo en la parte superior. Amaba el té a la menta, lo tomaba en exceso. Era su droga cotidiana, no podía prescindir de él. Recuerdo que, una vez, nos olvidamos de comprarlo. Era una tarde fría, a pesar de que la primavera ya había llegado hace tiempo. Llovía. Al dar las cinco de la tarde y al no encontrar el té en casa, se enojó muchísimo. No conmigo; me aclaró rápidamente que yo no era culpable de su estupidez. Cogió el abrigo, se calzó los zapatos y desapareció detrás de la puerta como un fugitivo que huye de la policía. Yo sonreí, amándolo por su torpeza, por su apego a las cosas banales.
Regresó después de una hora, maldiciendo a los gerentes del supermercado porque se habían acabado los envases de té en hebras de la marca que a él le gustaba, y no los volverían a encargar. Siempre decía que las tiendas ya no eran las de antaño, que habría sido mejor llenar bien las estanterías de los supermercados, antes que gastar dinero en viajes por el espacio. Debería haber buscado otra solución, pero, ese día, tuvo que conformarse con un saquito de té de una marca mediocre. Luego me miró, se me acercó y, cogiéndome de las manos, me entregó una rosa roja y dijo: «Esta no la he comprado en el supermercado, jamás le traería una rosa envasada a la mujer que amo. Es la primera flor del rosal de aquel jardín en el que nos encontramos, ¿lo recuerdas? Hacía días que la cuidaba e imaginaba el momento en el que te la habría regalado. El té era solo un pretexto, puedo prescindir de él. Pero de tu amor no… ¡no puedo renunciar a él!». Lo besé y él se quedó inmóvil, como hacía a menudo. Decía que le gustaba sentir el sabor de mis labios y que, si él también me besaba, lo habría arruinado. Y entonces yo volvía a besarlo, una y otra vez, mientras él, en silencio, me amaba cada vez más.
Esa noche hicimos el amor. Fue distinto de otras veces, fue más intenso, más profundo, más audaz. La rosa roja nos escrutaba desde el jarrón en el que la había colocado, nos protegía como un centinela de la reina, estática y circunspecta, más viva que nunca, a pesar de su inmovilidad. Sentí un escalofrío distinto cuando él se liberó dentro de mí, supe que algo grande, poderoso e incomprensible para el hombre había adquirido vida dentro de mi cuerpo en ese instante. No era miedo ni angustia. Era el fruto del amor que dejaba un cuerpo y se conjugaba con otro, capturado por un alma errante que nos había sido asignada, y que lo guiaba hasta completar su recorrido intransitable.
El primer viaje. El milagro de la vida se había producido dentro de mí por primera vez. Él, con la mirada encendida de amor y pasión, me miró a los ojos, de los cuales había comenzado a escapar una lágrima. En esa lágrima y en mi mirada, él vio reflejado el jarrón con la rosa. Se detuvo, me besó y sonrió. Puso el dedo índice sobre mi nariz, arrancándome una sonrisa como siempre, y me dijo: «Se llamará Rose. ¿Te gusta el nombre Rose para una niña?». Rose llegó nueve meses después, como un regalo caído del cielo. Era muy frágil, indefensa y cándida. Me sonreía siempre, me sonreía con los mismos ojos que su padre.
Mi hija Rose, su marido Mike y mis dos nietos, Claire y Tommy, vendrían a mi casa a cenar. Mi casa. Me sorprendía lo fácil que resultaba adaptarse a las cosas. A pesar de girar en círculo como un payaso golpeado por un cachetazo en pleno rostro, no lograba divisar a ninguna otra persona capaz de hablarme, llamarme, recordarme, una vez más, cuán hermosa resultaba yo para él. Inmediatamente después de la ceremonia, Rose me había dejado sola durante algunas horas, pues debía resolver algunos asuntos y saldar las cuentas del funeral. Yo, por mi parte, debía atender al resto de los parientes y amigos, cada uno de los cuales deseaba recordarme, con sus palabras, cuán importante era mi marido para mí y cuánto lo había sido yo para él.
Hablaban alternando palabras con fríos abrazos de cortesía que no sabían a nada ni transmitían calor, solo emanaban el punzante olor de la naftalina que había protegido sus trajes hasta ese día, en el que los habían sacado para la ocasión. A menudo, las personas se rencuentran solo con motivo de casamientos o funerales; para muchos de ellos, había sido realmente así. Esa misma noche, esos trajes habrían regresado a sus fundas plastificadas, habrían sido cubiertos por bolitas de naftalina junto a los pañuelos aún doblados, sobre los cuales nadie habría derramado ni una sola lágrima sincera.
El ejército de la despedida por turnos me estremecía, me azotaba el alma con palabras estudiadas e hirientes como agujas sobre la cáscara de un castaño; un ejército que aguardaba para ver caer una lágrima de mis ojos, como máxima manifestación de mi dolor y de mi vulnerabilidad. Solo entonces se sentían satisfechos, podía percibir su ego exclamar: «¡Ya era hora! ¡Finalmente he logrado arrancarle una lágrima!». Y yo los complacía, con la esperanza de atenuar también mi dolor, mi sufrimiento y el amargo sabor de la soledad que me esperaba. Fotografiaban esa lágrima, robándola de mis ojos para llevársela con ellos como un recuerdo, como un trofeo ganado en la más extenuante de las batallas. Por su victoria, habían obtenido como premio mi derrota y me quitaban la vida cada vez que, después de todo esto, me decían: «¡Vamos, adelante! Ahora no llores más. La vida continúa».
La puesta de sol estaba llegando. Él siempre pasaba unos minutos en el jardín, escoltando al sol en el último tramo de su viaje hacia la noche. En esos momentos, yo rara vez salía con él: prefería quedarme tranquila en casa mientras lo miraba por la ventana con la cortina lo suficientemente cerrada como para poder observarlo sin correr el riesgo de ser descubierta. Si me hubiese visto, seguramente, me habría invitado a salir, pero yo prefería observar con total atención mi postal monocromática, porque con él dentro, me resultaba aún más bonita.
Vislumbraba su figura negra que se confundía con el paisaje; un nuevo tronco que había entrado a formar parte de mi vida para convertirse, primero, en árbol; después, en leño maduro y, finalmente, en polvo encerrado en un frío recipiente de metal gris. Pero yo, en aquel entonces, solo veía mi árbol; y la perspectiva que me regalaba la afortunada posición de aquella ventana, lo volvía aún más alto y vigoroso que al resto. Estaba ahí, quieto, inmóvil, la mirada perdida dentro del rojo abrasador del cielo que aún no quería rendirse ante la noche, la cual llamaba incesantemente a su puerta, pidiéndole que se haga a un lado. «¡Qué hermosa es la vida!», vibraban las palabras en mi alma, trazando una invisible línea de escalofríos a lo largo de la espalda, que solo lograba acompañar sacudiendo el cuerpo.
«El ocaso como acto final del día no es otra cosa que el inicio de un nuevo amanecer. Ese que llegará siempre que nos lo hayamos merecido». También habíamos presenciado el amanecer, él y yo. Sucedía a menudo, en las noches de verano, aquellas calurosas y sofocantes, hechas de silencios interrumpidos por el fastidioso zumbido de los mosquitos sedientos de sangre, sedientos de vida. No nos picaban, pero tampoco nos permitían dormir bien. Cuando estábamos en la cama, ambos despiertos, con los ojos abiertos de par en par y las piernas separadas para no transpirar, la mayoría de las veces, ocupábamos el tiempo haciendo el amor.
Una mañana me sorprendió. Regresó del baño y me susurró al oído: «Melanie, ¿quieres presenciar el nacimiento de una nueva vida hoy? Será una experiencia nueva, ¡te gustará!». Yo no comprendía qué intentaba decir. Poco más de un año atrás, había dado a luz a Rose y, durante años, había trabajado como enfermera y asistente de parto en el hospital, antes de huir de la ciudad de mi infancia. ¿Por qué me preguntaba si quería asistir a un parto? Rechacé la invitación, respondiendo que, al final, todos los nacimientos son iguales y que esa experiencia la había vivido muchas veces, hasta sentir náuseas. «Pero el sol nace, cada día, de una forma distinta. Las nubes del cielo, cuando están, regalan matices diferentes e irrepetibles. ¿Estás segura de que deseas perderte todo esto? Podría no volver jamás, ¿lo sabes?».
Con sus palabras, desapareció hasta el último remanente de sueño y, un instante después, estábamos sentados en el banco de nuestro jardín, el más bonito, el que nos regalaba la mejor vista hacia el lago. Permanecimos apoyados, uno contra el otro, envueltos por el silencio, mientras la magia de la vida daba a luz un nuevo día. Todos los mosquitos se habían quedado en la casa, dioses de la noche que temen la llegada de la luz del nuevo día, así como Satán le teme a la luz de Dios. Y el primer vagido del nuevo vástago fue un débil rayo de luz que, no obstante, tuvo la fuerza para llegar hasta nosotros, iluminando nuestras facciones, calentando nuestras manos todo lo que podía.
Lo besé, él permaneció quieto para degustar mis labios una vez más. No osé preguntarle a qué sabían, lo comprendí sola. Comprendí que eran especiales para él, como él siempre lo había sido para mí. Tan especiales como el modo en el que me había hecho recibir ese nuevo día, el primer vagido de la vida. Tan único como la manera en la que él había regresado para habitar mi ser, llenando mi vida con su presencia.
Rose entró en la casa con su juego de llaves. Estaba orgullosa de ese manojo de hierro que, ya desde pequeña, deseaba poseer. Siempre me decía que todas sus amigas tenían uno, que sus padres habían decidido dárselos porque confiaban en ellas. No comprendía entonces porqué yo pensaba de manera completamente diferente; no compartía la razón de mis temores. Su padre, en cambio, siempre era conciliador; la mayor parte de los vicios que Rose había adquirido llevaban su inconfundible firma.
En los momentos de exasperación, yo afirmaba, a menudo con fastidio, que si Rose un día llegaba a perderse, hasta un turista habría comprendido de inmediato de quién era hija y nos la habría traído a casa. Rose era su copia en femenino. Tenía sus mismos ojos, su nariz, su frente larga y cándida, así como igualmente cándida, casi pálida, era su piel. Lograban entenderse por medio de discursos conformados de interminables silencios. Con frecuencia, yo me sentía excluida y comenzaba a hablar conmigo misma para hacerme compañía.
Cuando Rose cumplió dieciséis años, decidimos complacerla. Preparamos un manojo de llaves y lo envolvimos como si fuera un regalo. Mi marido cogió una hoja de papel que él mismo había preparado y, con la lapicera de tinta que solo usaba para ocasiones especiales, escribió: Para mi pequeña que se convierte en mujer. Me la dio para que yo pudiese leerla; acaso esperaba mi consentimiento, pero estoy segura de que, aunque le hubiera dicho que para mí no era correcto, él no habría cambiado ni una sola palabra de las que había escrito en aquella tarjeta. Toqué muchas veces ese papel durante un periodo de mi vida, miré las letras escritas, apreciando su caligrafía, la tinta negra levemente velada que, con esfuerzo, cubría las imperfecciones de ese envoltorio hecho en casa. Cuando Rose abrió su regalo y encontró las lleves, lloró. Lloró tanto que temí haberme equivocado. Habíamos reafirmado nuestra confianza en ella, y eso para Rose era algo verdaderamente importante.
***
—¡Hola, mamá, hemos llegado!
–¡Hola, Rose, adelante! ¡Hola, Mike! ¡Hola, angelitos míos!
Mike y mis nietos me abrazaron, Rose me besó estrechándome fuerte. Claire estaba triste y, al igual que Rose, no lograba esconder sus sentimientos. Tommy saltaba como un canguro por la casa para agotar el aluvión de energía que había acumulado. Era muy revoltoso y, en su presencia, cualquier lugar cobraba vida.
–¡Claire, tesoro! No debes estar triste. ¿Dónde has escondido tu bonita sonrisa?
–Claire ha recibido una mala noticia hoy —dijo mi hija mientras le acariciaba dulcemente la cabeza—. Además del funeral del abuelo, la ha dejado Morgan, su novio.
–¿Morgan te ha dejado hoy? —le pregunté, fingiendo una exagerada expresión de estupor.
–¡Sí, ese estúpido idiota! Me ha dejado por medio de un mensaje en el teléfono. ¡Ni siquiera ha tenido el coraje de hablarme, de mirarme a la cara, ese cobarde!
–¡Oh, ya veo! ¿Y qué dice ese mensaje?
–Dice que me deja. ¿Qué otra cosa quieres que diga?
–Las palabras son muy importantes, cariño mío. A partir de esas palabras, puedes comprender si él tiene miedo, si solo necesita algo de tiempo, si hay aún esperanza o si ha terminado para siempre —contesté con el orgullo de una mujer que ha adquirido cierta experiencia al respecto.
Molesta, Claire metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. Presionó algunas teclas a una velocidad impresionante, haciendo unos movimientos que para mí eran del todo casuales, pero que para ella tenían un sentido preciso. Luego, una vez que encontró el mensaje, me lo leyó.
–Bien, dice así: «Te ruego me perdones, pero no creo que lo nuestro pueda funcionar. Te he querido mucho y tú a mí, esto lo sabes bien. Pero ahora acabó. Yo he tomado un camino distinto; sé que me comprenderás y que me aceptarás incluso por esto, por mi debilidad y por mi cobardía. No me busques más, yo no lo haré. Buena vida Claire, adiós». ¡Esto es todo!
Apagó el teléfono y lo guardó nuevamente en el bolsillo, mientras que con un dedo se secaba una tímida lagrima que asomaba por sus magníficos ojos azules.
–Es un muchacho maduro, Claire. Son palabras sinceras y, por lo tanto, dolorosas de escuchar; sobre todo, cuando el corazón no querría que sean pronunciadas por la persona que uno ama.
–Maduro o inmaduro, no es algo que me interese. ¡Tiene mi edad, abuela, y a los quince años es posible conservar una pizca de inmadurez! —explotó.
La dejé desahogarse: era lo mejor que podía hacer en ese momento.
–Si uno es inmaduro, entonces, no se pueden llevar en el bolsillo las llaves de la casa —dije esbozando una leve sonrisa mientras dirigía la mirada hacia Rose—. ¿Estoy en lo cierto, pequeña mía?
–¡Pero mamá!
–Yo tengo las llaves de casa desde hace mucho, abuela —replicó Claire, mostrándomelas con orgullo y con una sutil mueca.
Le sonreí, Claire me devolvió la sonrisa y Rose bajó la mirada hacia el piso, enmudecida e incómoda.
–¡Yo también quiero las llaves de casa, yo también las quiero! ¡Mamá, papá! ¿Cuándo me las daréis? ¡Quiero jugar! —gritó el pequeño Tommy que, entre tanto, había venido hacia nosotras, divertido por la escena que unos actores improvisados y solitarios habían interpretado ante sus pequeños ojos, intentando llenar el escenario de la vida.
¡Quién sabe cómo nos veía ese pequeño desde allí abajo, con la mirada constantemente hacia arriba! Estos adultos “extraños” que hablaban de cosas “extrañas”, en lugar de quedarse tranquilos y jugar con sus muñecos. Acaso se preguntaba dónde habríamos guardado nuestros muñecos, nuestros juguetes. Quizás hubiera querido verlos, tocarlos, cogerlos para jugar con nosotros. Y él los hubiera animado con su fantasía, les hubiera dado vida, forma y colores como solo un niño sabe hacer. Para él todo es un juego, la vida misma es un juego. Y siempre el juego es distinto, aun cuando los muñecos son siempre los mismos, porque no existe nadie mejor que un niño para evaluar todas las posibles alternativas, para volverlas reales y darles forma en su mente. Entonces, ¿por qué no jugar, por qué lanzarnos a los brazos de una existencia hecha de miedos, preocupaciones y problemas?
Él, pidiendo las llaves, quería entrar en nuestro mundo, pero nosotros ya habíamos superado la fase de la despreocupación, habíamos enfrentado con éxito la de la conquista, la del trabajo. Y yo, a diferencia del resto, ya había experimentado el gusto agrio del abandono, dos veces a falta de una. Los demás, los más jóvenes, estaban todavía detenidos en la estación anterior y, desde allí, disfrutaban del paisaje —bonito o no— mientras aguardaban a que el tren de la vida los condujese a otro lugar, sin saber a dónde.
Podían mirar hacia adelante en busca de una meta. Pero también hacia atrás, hacia el punto de partida, allí donde todo el mundo tiene un inicio, en la nebulosa de los recuerdos endulzados por el paso del tiempo. En su viaje, estaban acompañados de otros pasajeros, algunos entristecidos y otros felices, sanos o enfermos. Precisamente como ellos. Clones de una civilización que pretende volver a todos iguales, un hormiguero observado por un ser superior donde los “distintos” son considerados anómalos, como hormigas que caminan en la dirección opuesta y, por lo tanto, nunca encontrarán las migas.
Yo, en cambio, podía forzar la mirada si la dirigía hacia el inicio, hacia mi pasado, a través de la espesa niebla, allí donde todos mis recuerdos se mezclan. Son míos, muy míos, desordenados y dispersos como los soldados muertos en un campo de batalla que no han decidido dónde caer, que han sido asesinados mientras trataban de cumplir su objetivo y allí los han dejado, abandonados para siempre, olvidados por todo y por todos. Si miro hacia adelante, sé que la última estación de mi viaje no se encuentra muy lejos. Puedo casi verla, tocarla con la mano, la siento. Alcanzar mi última estación es mi último proyecto, ese que ejecutaré tarde o temprano. Y ahora que mi último compañero de viaje —que había entrado en mi vagón a mitad del trayecto, que me había hecho compañía haciéndome sentir más viva que nunca— había bajado del tren sin siquiera saludarme, me sentía más cercana a la meta, aunque a merced del miedo y del total desconcierto.
Él había llegado a su estación, aquella en la que había concluido su vida, su viaje. El precio que había pagado por su billete, al inicio del viaje, le permitía llegar hasta allí, no estaba autorizado para ir más lejos. A veces, fantaseo acerca de los amaneceres que verá desde ese lugar, sentado solo en un banco de una estación desierta. Me pregunto, también, si los rayos del sol que verá despuntar por la mañana serán similares a aquellos que solíamos ver juntos durante nuestras mañanas, sentados en el tren que continuaba su viaje sin que nos diéramos cuenta.
Aguardaré mi ocaso con serenidad, sin prisa, acompañada del humo de mis recuerdos y a la espera de fundirme con ellos para transformarme en un nuevo soldado caído en el campo de batalla, allí olvidado. Desde hoy, seré solo una espectadora y observaré las imágenes de mi vida desplegarse más allá de la ventana del tren en marcha y, con cada salto sobre el rail, recordaré que aún estoy aquí. Observaré a los transeúntes y ayudaré a aquellos que, al extraviar su camino, me pedirán información para alcanzar su meta. Pero no pretenderé jamás ser escuchada y aceptaré las críticas que me harán sobre el modo en el que yo, una simple mujer de la periferia, he afrontado mi viaje. Y al llegar el alba, estará él al pie de mi cama, como una sombra negra sin detalles definidos, y me despertará y me invitará a seguirlo para presenciar, una vez más, un nuevo nacimiento: el mío.
Claire me miraba; quizás esperaba una réplica de mi parte que alimentase aquella discusión, la cual resultaba estéril ante mis ojos ancianos. Podía hacer más por ella, podía darle un regalo. Por lo tanto, la desilusioné, no contesté el desafío, sino que me rendí, despojándome completamente delante de ella.
–Claire, ven conmigo al jardín. Te contaré una historia que te gustará.
–¿De qué se trata, abuela? No me hables de fábulas o cosas similares, ya no soy una niña y no estoy de humor para escuchar historias en las que hace tiempo dejé de creer.
–Sí, puede ser que sea una fábula, pequeña mía. Dices bien. Por este motivo, cuando pienso y tomo conciencia de cuán importante ha sido para mí, siento escalofríos atravesando todo mi cuerpo. Te hablaré de mi vida, solo si deseas escucharme, para que tú puedas confrontarla con la tuya y puedas descubrir que, a pesar de la distancia que existe entre mi generación y la tuya, no somos tan distintas.
Claire miró a Rose por un instante. Rose le sonrió invitándola a seguirme. Estaba conmovida. Ella conocía toda mi historia, hasta los más mínimos detalles, incluso, los más íntimos, uno de los cuales se había transformado en ella misma. Aceptó mi invitación con un silencioso movimiento de cabeza, los ojos fijos apuntaban hacia el piso. Era su modo de agradecerme. El sol, al momento del crepúsculo, confundía los colores del mundo, uniformándolos en una única mancha negra y chata, carente de profundidad. Sentadas sobre el mismo banco en el que nosotros solíamos detenernos a admirar el atardecer durante tantas primaveras, saboreábamos el alborozo de un mundo que se manifestaba en dos dimensiones, de colores indefinidos y sin detalles, silueteados por todo y para todos, para que nadie, jamás, alimentase alguna duda sobre su belleza. Con la mirada fija, seguíamos el arcoíris pintado en el cielo de un rojo intenso, al abrigo de los árboles ennegrecidos por el sol, que bajaba hacia el enérgico azul generado por la profundidad del espacio, así como se presenta ante los ojos cuando se lo mira desde aquí abajo. Rápidamente, esos colores se habrían esfumado como una pintura de acuarelas olvidada, aún fresca, bajo la lluvia. El rojo habría tomado la delantera sobre la tierra para luego dejar espacio a la oscuridad apremiante de la noche. Una noche sin luna, una noche con muchas estrellas.
Claire se tumbó apoyando su cabeza sobre mis piernas. Movía los ojos siguiendo las trazas del cielo para contar las estrellas que ya podían vislumbrarse, a pesar de que la luz del día aún no se había apagado por completo. Tal vez buscaba una estrella más en el cielo, aquella que aún no había sido vista por ningún observatorio, por ningún telescopio. Se dice que cuando uno muere, se convierte en una estrella. Es bonito pensar que podría ser realmente así. La acaricié y percibí que estaba llorando, entonces, comencé mi relato.
2
Era la mañana del 13 de septiembre de 1964 cuando tomé el tren que lleva desde Charleston, en West Virginia, hacia Cleveland, Ohio. Tenía treinta y cinco años: debería haber sido una mujer madura a esa edad. Había crecido desde un punto de vista biológico, eso sí. Por momentos, hasta me sentía envejecida. Huía de algo o de alguien. Me escapaba de una existencia equivocada, de un cúmulo de eventos y situaciones que no me pertenecían más. Había escuchado decir que uno realmente comprende que se está alejando para siempre de un lugar si, en el momento de la partida, no siente el deseo de voltear la mirada para apreciar, por última vez, la fotografía definitiva de su propio pasado. Me preparé durante días, imaginando ese momento crucial que me conduciría a un nuevo comienzo. Llevaba la mirada fija hacia adelante mientras el tiempo transcurrido se iba borrando a cada paso que daba.
Si la vida hubiese sido una cinta de seda, al mirar hacia atrás en la mía, habría encontrado solo un trozo de tela lacerado, arrugado y carente de su color original. Anudado, aquí y allá, para indicar las principales etapas de mi existencia, para que no pudieran ser olvidadas por error o por propia voluntad. Etapas de mi vida o de la de aquellas personas que siempre habían decidido todo en mi lugar, tutores y defensores de mi existencia, asistentes de una pobre joven discapacitada, incapaz de entender ni desear. Se habían apropiado de mi vida y, en ella, habían buscado y encontrado una posibilidad para rescatar su miserable realidad. No percibía ninguna diferencia entre mis elecciones y aquello que se me imponía, por más que me esforzara, continuamente, en buscarlas para convencerme de que eso era lo correcto, que me habían enseñado las cosas adecuadas, que yo realmente era su hija y que, por lo tanto, tenían todo el derecho y el deber de ejercer su dominio sobre mí. Incluso un dominio extremo.
Muchas veces escuché a mi madre llorar, escondida en su habitación, cuando mi padre no estaba. Sollozos y amargas lágrimas sofocadas en un trozo de tela, de esas mismas sábanas que la envolvían durante sus noches de insomnio, aquellas que pasaba reflexionando sobre su existencia, sobre su vida robada a manos de un hombre que no la trataba mejor que a sus propios zapatos. (A esos, al menos, cada tanto, les sacaba brillo; y cuando no lo hacía él, debía hacerlo mi madre, de lo contrario, llegaban los golpes).
Muchas noches lo escuché regresar a casa muy tarde, completamente borracho, convertido en un tambaleante residuo de vida ahogada en estallidos de gin y whisky. Gritaba, sin importarle la hora ni tampoco si su mujer dormía o si, tal vez, se había quedado despierta preocupada por él, temerosa de cómo lo habría encontrado a su regreso o de qué le habría hecho esa noche. Mi padre la golpeaba con frecuencia. Le pegaba si ella fingía dormir cuando él entraba en la habitación, en la oscuridad como un fantasma, golpeando la puerta contra la pared en el intento de mantenerse en pie. Le pegaba si ella iba a ayudarlo para sostenerlo, cambiarlo o acostarlo vestido. Todo iba bien con tal de que la noche pasara rápido. Pero con la noche, también se iba un trozo de su vida.
Mi madre esperaba hasta que el ogro se durmiera, luego, iba al baño y, con un trapo humedecido con agua fresca, curaba las señales de los golpes recibidos. Yo la escuchaba, oía sus sollozos de dolor, producto de esos azotes estampados sobre un rostro que ya no mostraba más expresión, forma o color. Luego, mi madre venía a mi cuarto. A menudo, me encontraba despierta, con los ojos de par en par, a merced del terror que me causaba aquello que veía impreso en su rostro. Entre los brazos, yo sofocaba a mi osito de peluche, imaginando y deseando que la víctima de esa noche fuera mi padre. Ese osito era uno de los pocos regalos que había recibido de su parte, tres años atrás, para mi cumpleaños, cuando aún era un hombre ocasionalmente sano.
Gracias a mi padre aprendí a odiar al prójimo, cuando, en realidad, una niña debe hacer lo contrario, debe aprender a amar. Mi madre me consolaba, me decía que todo acabaría pronto y que no había nada que temer, pues mi padre solo estaba un poco cansado, porque había tenido un día difícil y una vida complicada; porque había tenido que soportar situaciones dolorosas, como cuando su comilitón y mejor amigo había muerto entre sus brazos, desmembrado por una de las decenas de miles de granadas que habían explotado durante la segunda guerra mundial, en la que mi padre había combatido.
Siempre me contaba esa historia, nunca se la ahorraba. Casi como queriendo justificar el comportamiento de ese hombre en el que ya no reconocía ninguno de los rasgos que, muchos años atrás, la habían atraído, haciéndola enamorarse de él, convenciéndola de que era la persona justa para ella y de que se casarían. Y yo, para complacerla, fingía escucharla por primera vez, permanecía acurrucada en mi cama, en silencio, y cuando mi madre terminaba el relato de esa noche, yo me acercaba a ella para abrazarla y para acariciar las marcas de los golpes, para comprender cuánto dolor le causaban. Ella, en cambio, interpretaba ese simple gesto de mi parte como un inmenso acto de amor que la recompensaba por todo, que la convencía de que, al final de cuentas, valía la pena seguir viviendo por alguien. Por mí.
Se disculpaba mientras abandonaba lentamente mi habitación; solo más tarde comprendí que, en realidad, se estaba disculpando por haberme traído al mundo. Los labios dibujaban en su rostro amoreteado una débil sonrisa que, para mí, resultaba alentadora porque aún no comprendía, al menos, no todo. ¡Pero sabía! Sabía que mi madre regresaba a la guarida del ogro. Escondía mi cabeza bajo las mantas, temblando. Veía un ogro hambriento con rasgos humanos, los de mi padre, que yo embrutecía aún más con el poder de mi fantasía infantil. El ogro se hacía un banquete con los restos de mi madre, haciendo jirones la carne con sus dientes puntiagudos. Eran imágenes tan reales que hasta me parecía sentir el olor de la sangre derramada en mi cama. El ogro me llamaba, me ordenaba entrar en su guarida y me ofrecía un pedazo del cuerpo de mi madre, la mano. Esa misma mano que unos minutos antes me había acariciado, ahora estaba allí, inanimada, delante de los potentes ojos de mi mente. Esa pesadilla me acompañaba, a menudo, durante toda la noche y todo el día posterior, a pesar de que las sombras y los espectros que habitaban el silencio hubieran dado lugar a la entrada de la luz del día. Era una tortura destinada a perdurar por toda mi vida.
Pero luego sucedió un hecho que logró destruir ese maléfico encantamiento. Todo desapareció el día en que, al regresar de la universidad, encontré a mi madre muerta en el baño. Estaba inmersa en un charco de sangre con las muñecas desgarradas por el frío perfil de una cuchilla de acero. El ogro había entrado en su cuerpo y, desde adentro, la había batallado, consumiéndola gota a gota. Lo que quedaba de la candela, casi disuelta, todavía no había dejado al descubierto completamente su mecha y la llama permanecía encendida, aunque tenue. Ella, una mujer pequeña y sencilla, despojada de su identidad, había encontrado el modo de vencer al ogro. Lo había hecho a su modo, justo ese día. Y fue su victoria más grande. Esa mañana, por primera vez, mi madre me entregó su manojo de llaves. Finalmente, había alcanzado mi meta, mi madurez, sentía que había conquistado su confianza, incluso sin ningún mérito en particular. Pero, a mis espaldas, también ella había alcanzado su objetivo.
Tenía veintidós años cuando comencé a cuidar del ogro, a satisfacer sus deseos, incluso el más cruel. Las manos, los pies, todo su cuerpo ahora estaba dedicado a mí, solo a mí. Me había quedado sola. Mi compañera de desventura me había abandonado, ya muy cansada para continuar a mi lado dentro de ese juego. Cansada de todo, cansada de la vida.
Pasaron tres largos años hasta que, finalmente, logré liberarme de él; años que me dejaron sin dignidad, desnuda como mujer y como ser humano. Busqué trabajo en el hospital como enfermera y, extrañamente, me aceptaron de inmediato. Esa fue mi primera salvación verdadera. Tiré los recuerdos de mi dura infancia en el contenedor de basura que estaba justo delante de mi casa y junté las pocas ropas que me quedaban en buen estado, esas que nunca había usado mientas él abusaba de mí, aquellas que no apestaban a su esperma, a su vómito impregnado de alcohol y a mi sangre. Encontré una casa en alquiler fuera de la ciudad, poco digna, pero en la que se podía vivir. Al fin de cuentas, ¿qué sabía yo de dignidad?
Pagué el anticipo con el poco dinero que había logrado reunir gracias a los pequeños trabajos que personas de buen corazón, que me conocían, habían querido asignarme. Conocían mi condición de huérfana de madre suicida y la mala situación en la que, seguramente, debía encontrarme a causa de un padre indigno, con el cual también ellos habían tenido que lidiar más de una vez. Había guardado celosamente ese dinero en una caja de metal escondida bajo una tabla del piso, a la espera del momento justo para poder utilizarlo. El ogro nunca me había permitido trabajar, no quería que yo ganara mi propio dinero, que me vuelva autónoma y, quizás, lo suficientemente fuerte como para encontrar el coraje de denunciarlo ante las autoridades. Afirmaba ser él mismo la autoridad, yo le pertenecía y así debería haber permanecido por el resto de mi vida o, al menos, hasta que él hubiera decidido echarme a patadas de su casa.
Cuando todo estuvo listo, aguardé con impaciencia la llegada de la noche. Seguí cada uno de sus pasos mientras se preparaba para salir, tratando de no traicionar mis emociones. Reflexionaba sobre las noches anteriores, sobre cómo me sentía al ver salir de casa a mi padre y sobre lo que vendría después, cuando, en su lugar, fuese un ogro el que regresara a su guarida. Deseaba representar todo, incluso en ese momento, como lo habría hecho un mimo durante uno de sus números, inclusive las expresiones de mi rostro. Se acercó a la puerta y la abrió. Luego se detuvo y se giró hacia mí.
–¿No vas a la cama?
–Aún no.
–¿Por qué?
–Porque no tengo sueño. Iré en un rato.
–Como quieras, pero no te canses. Sabes que me siento mal si te veo cansada, me haces sentir un mal padre.
El corazón se me detuvo un instante. Si en ese momento me hubiera llegado la muerte, la habría recibido con los brazos abiertos. No respondí, lo miré y luego asentí con un tímido movimiento de cabeza.
–¿He sido un mal padre, Melanie? —continuó como si sintiese placer en proseguir con aquel sanguinario interrogatorio—. ¡Respóndeme, coño! ¿He sido un mal padre?
–No —respondí llorando y moviendo frenéticamente la cabeza para confirmar una respuesta en la cual, obviamente, no creía.
Temblaba. Agarró mi oreja torciéndola con fuerza, con tanta violencia que comencé a pensar que ese día me la arrancaría de la cabeza.
–Bien, muy bien. Ahora está mucho mejor. Siempre has sido una buena niña, muy buena. Debes obedecer siempre a tu padre. Al final de cuentas, soy yo quien te mantiene, así como he mantenido a la puta de tu madre durante toda una vida, como a un parásito. ¡Y asegúrate de estar en la cama para cuando vuelva, si no te meterás en serios problemas! ¿Entendido?
Dejó mi oreja y salió golpeando la puerta. Permanecí sentada unos minutos para asegurarme de que no regresaría para recoger algo que se había olvidado, como otras veces había sucedido. Recuerdo una vez que entró después de unos minutos para coger una pistola que tenía guardada en un cajón, ya cargada con las balas, lista para usar. Fue la primera y la última vez que vi esa arma, nunca supe dónde había acabado o si la había usado contra alguien. Él se dio cuenta de que lo estaba mirando mientras guardaba la pistola en la cintura del pantalón. Yo era muy pequeña. Me miró.
–¿Y? ¿Qué miras? ¡Debes agradecerle al Padre Eterno que aún no la he usado en contra de ustedes!
Permanecí inmóvil, petrificada, con los ojos y la boca bien abiertos, con una expresión de asombro similar a la que había tenido cuando recibí mi primer peluche, pero, esta vez, sin la sombra de la sonrisa. Me sorprendió que de su boca pudiese salir el nombre de Dios. Antes de ese día, solo había visto la imagen de un revolver en algunos carteles; aún no existía la televisión y, por lo tanto, no tenía idea de para qué servía ese objeto ni porqué él se había enojado tanto al ser descubierto. Llegó mi madre en mi ayuda.
–Ven tesoro, ven conmigo. Papá tiene muchas cosas que hacer, no está enojado contigo. No debes pensar eso, ¿de acuerdo?
–De acuerdo, mamita.
Mi madre había colocado las manos abiertas sobre mi boca y las apretaba tan fuerte —casi como si quisiera acallar una frase mía pronunciada fuera de lugar— que apenas logré responderle. O como si quisiera sofocarme para ahorrarme todos los dolores que, estaba segura, habría sufrido en el transcurso de los años. Sus manos olían a jabón. Amaba ese perfume porque olía a flores, olía a mi madre.
No regresó. En esos minutos de espera había engañado al tiempo saboreando mis lágrimas, tratando de recordar en qué otro momento del pasado ya les había sentido ese mismo sabor. Tenía un amplio catálogo de sabores entre los que podía elegir, pero, en ese momento, ninguno parecía asemejarse a uno conocido. Había descubierto un nuevo sabor: mis lágrimas se habían endulzado levemente.
Corrí hacia mi habitación, recogí el dinero y lo guardé en la valija. Bajé las escaleras en puntas de pie, abrí la puerta y miré hacia afuera, temerosa de encontrármelo allí, delante de mis ojos, listo para decirme: «¡Te lo advertí, debiste haberme hecho caso, mocosa! ¡Ahora te has metido en apuros!». Pero su sombra no estaba, ya no estaría nunca más. Un paso, dos pasos, tres pasos. Cada vez más rápidos, casi corriendo. Enfilé hacia la calle de la derecha, vi al señor Smith en la puerta de su casa mientras acomodaba las flores en las macetas situadas sobre las escaleras de ingreso. Sus hijos, Martin y Sandy, le daban vueltas alrededor como las mariposas a las flores. Él bromeaba con ellos y con su madre, que los había alcanzado en el umbral de la casa y los miraba sonriente. Disminuí el paso para observar mejor esa imagen de familia feliz, esa que yo jamás había tenido, para llevarla conmigo fingiendo que también me pertenecía un poco.
En los cinco años que siguieron, mi padre nunca vino a buscarme. Por lo menos, ninguno me dijo jamás que lo hubiera hecho. El día que, a desgana, regresé a casa para su funeral, los vecinos me contaron que cuando regresó aquella noche en la que escapé, completamente borracho como siempre, comenzó a gritar alarmando a todo el vecindario. Nadie me había visto salir, ninguno fue capaz de responder a las preguntas que masculló con su boca envenenada de alcohol. Mi dijeron que, a través de sus siniestros contactos, había logrado averiguar mi paradero, pero que había decidido dejarme en paz, no perseguirme, porque sabía que no había sido un buen padre y que solo me causaría más daño si me obligaba a regresar. Había tomado la decisión de irme, y para él estaba bien así. Alguno afirmó que había decidido premiar mi coraje, así como la habilidad que había demostrado al ponerlo contra las cuerdas. No creí ni una sola de aquellas palabras, pronunciadas por gente que ni siquiera me conocía, pero luego me resigné al hecho de que podrían ser ciertas, porque, de cualquier manera, ya no me importaba nada más de él. El ogro había muerto a manos de otro ogro durante un ajuste de cuentas, quizás.
Eran aproximadamente las nueve de la noche del 15 de septiembre de 1960. Llovía a cántaros y sin parar desde hacía tres días, y aún nos aguardaban más días de lluvia. Acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo; con frecuencia hacía turnos un poco más extensos para ganar un poco más de dinero. En cinco años había ahorrado lo suficiente como para decidirme a comprar una casa propia, ayudándome con un pequeño préstamo del banco. Mi vida había cambiado, finalmente estaba empezando a encontrar mi identidad. Débil quizás, pero toda mía. El trabajo me había ayudado mucho en todo este proceso, me había permitido remendar las heridas acumuladas durante años, aunque estas mantenían su dolor bajo las numerosas cicatrices repartidas por todo mi cuerpo. Un dolor extendido, más tolerable, aunque permanente, que no dejaba espacio para que mi alma esté en paz. Calenté mi plato precocido en el horno y me senté a la mesa a esperar a que estuviera listo mientras las manos sostenían el peso de la cabeza.
La televisión existía desde hacía unos pocos años, pero solo las familias más adineradas podían permitirse comprar y mantener una. Sin duda, yo no. Las pocas veces que transmitían algo interesante, me detenía delante de los escaparates de las tiendas de electrodomésticos donde se agrupaban otras personas que, como yo, no podían tener una. Pero una vez que llegaba el horario de cierre de la tienda, el mismo hombrecillo gordinflón con bigotes se acercaba hacia nosotros, protegido por la vidriera, para anunciar, abriendo los brazos sin consuelo, que «las transmisiones del día habían acabado» o que, al día siguiente, se ofrecerían «ventajosas ofertas en la tienda a las que no podríamos renunciar, a fin de poder comprarnos, finalmente, nuestro primer espléndido televisor». Estas palabras las tenía escritas en el rostro, no tenía necesidad de pronunciarlas. También me refugiaba en los bares, esos que ponían un televisor a disposición de sus clientes, sobre todo, durante los meses fríos del invierno o en las noches lluviosas. Pero el olor de los vapores del alcohol me subía rápidamente a la cabeza, me hacía recordar a mi padre y me obligaba a escapar como un recluso que busca el camino hacia la libertad.
En casa tenía una radio vieja que cada tanto encendía, cuando me daban ganas de escuchar una voz que fuera lo suficientemente distante como para no exigirme una respuesta, una interacción. La había encontrado en un puesto de usados, a la venta por unos pocos dólares. Estaba rota, pero el vendedor me había asegurado que sería fácil de reparar. La compré, a pesar de no estar completamente convencida de haber hecho un buen trato, y un amigo se ofreció a reparármela gratis. Se llamaba Ryan. Ese joven fue el único hombre capaz de regalarme un poco de amistad sana e incondicional, esa que necesitaba con vehemencia, esa que no había tenido jamás la suerte de probar en toda mi vida.
También con él me mostraba cerrada en muchos aspectos, pero mientras otras personas, frente a ello, sentían la obligación de hurgar en mis debilidades, él las respetaba. Ryan jamás me preguntó acerca de mi pasado, jamás juzgó mis acciones o las pocas elecciones que había hecho desde que vivía como una mujer libre. Comprendía el momento en que yo tenía ganas de conversar porque me desahogaba como un río en crecida en el que él se dejaba arrastrar. Y aceptaba mi fragilidad, manifestada a través de silencios, cuando prefería quedarme sola para contemplar una hoja de ensalada colocada sobre la mesa de la cocina. Cuando veía llegar uno de estos momentos, tan frecuentes en mí, él me saludaba con un gesto militar y se alejaba marchando, sin hablar, cerrando dulcemente la puerta tras de sí. Me hacía reír, me hacía sentir bien. Como nunca había reído antes y como nunca me había sentido tan bien en mi vida.
Sentía algo por él, un sentimiento extraño que no lograba reconocer ni darle nombre. Cuando un día estuvimos uno frente al otro, a punto de besarnos, lo alejé con fuerza. Había sentido miedo. En ese entonces, no pude comprender a qué le temía, pero tenía la certeza de que era temor puro. Sin embargo, ese gesto inmaduro de mi parte no hizo mella en él y siguió comportándose conmigo del mismo modo.
Un día, me dijo que su familia debía mudarse a causa del trabajo de su padre y de otros temas que este debía afrontar. Por seguridad, no me dijo dónde iría a vivir. Así que debíamos alejarnos durante un tiempo, y yo no podría verlo bajo ningún punto de vista. Pero no debía temer, porque él me buscaría, mantendríamos el contacto y el volvería apenas las aguas se hubiesen calmado. «Te lo prometo, Melanie. Dame la mano, colócala aquí y escucha: ¿sientes mi corazón?». Fueron las últimas palabras que le escuché pronunciar mientras apoyaba mi mano contra su pecho, antes de su último saludo militar, de su última marcha, esa que anunciaba su partida. No respondí a sus palabras con otras que hubiera querido decir y que, por el contrario, quedaron atrapadas en la garganta, sofocadas por el llanto, negándome el respiro.
A través de esa radio —que me recordaba su presencia— yo disfrutaba pasivamente de las transmisiones, las noticias, los boletines meteorológicos, las canciones de los Beatles, de Hendrix, de Armstrong y de los Rolling Stones. Desde hacía unos años, un joven se había presentado en el escenario musical: se llamaba Elvis Presley. Ese guapo muchacho hacía delirar a todas las mujeres cada vez que cantaba y regalaba movimientos pélvicos durante sus presentaciones. A las chicas no les importaba gastar buena parte de sus sueldos para comprar sus discos o para asistir a sus animados conciertos, soñando, tal vez, con tirarse al vacío y ser atrapadas al vuelo por sus fuertes brazos.
La fiebre por ese bonito muchacho de Memphis también me alcanzó. En una tienda encontré uno de sus discos y lo compré, a pesar de que en casa no tenía un tocadiscos. Lo dejé apoyado a la vista durante meses, mientras se cubría de polvo. Lo adoraba en silencio, me detenía a mirarlo algunos minutos y, cada vez que recibía la nómina, sentía ganas de correr a comprar un tocadiscos para, finalmente, poder escucharlo.
Para las mujeres de veintiocho años, como yo, Elvis era el argumento que monopolizaba todas las conversaciones entre colegas, las horas del almuerzo, cualquier momento del día. Habría sido un buen partido bajo cualquier punto de vista. Mis colegas, “las otras” como solía llamarlas, describían con demasiados detalles los pensamientos eróticos que tenían respecto a ese joven. Algunas, incluso, llegaron a confesar que no habrían tenido ningún problema en abandonar sus maridos e hijos si ese “muchacho guapo” les hubiera dado una mínima esperanza. Yo no comprendía del todo esos discursos, no estaba en condiciones de medir la fuerza de la fuente de energía que los alimentaba.
Cuando se hablaba de sexo, yo sentía un crudo desagrado, sentía nacer y crecer una profunda repulsión dentro de mí, dentro de mis vísceras, atenazadas como dos manos alrededor del cuello, listas para sofocarme. El sexo me hacía recordar al ogro, a mi sufrimiento, al dolor y a todas las humillaciones que había padecido; al sabor del esperma de un hombre enfermo, esparcido sin control sobre mi vientre joven, sobre mi cándida piel que debería haber conocido solo pureza y pudor; a mi sangre y a de la de mi madre, vertida todos los días sobre las blancas sábanas de una cama siempre desecha. Mis compañeras se percataron de que había algo que no estaba bien en mí. Algunas eligieron no inmiscuirse, otra, en cambio, lo hizo con el amargo pretexto de ofrecerme una valiosa ayuda.
–¿Qué tienes, Mel?
–Nada. ¿Por qué me lo preguntas?
–Pues… te comportas de forma extraña.
–Así soy. ¿Qué puedes hacer? —respondía abriendo los brazos en señal de resignación al diseño de mi vida.
–¿Te gustan las mujeres?
–¿Cómo?
–Te he preguntado si te gustan las mujeres, si te sientes atraída por ellas.
–¿Las mujeres? ¡Vamos, no digas estupideces!
–En todos estos años, nunca nos has contado ninguna experiencia sexual que hayas vivido con un hombre, mientras todas nosotras lo hemos hecho. Está bien, tal vez tú no la hayas tenido aún, pero quizás te gustaría tenerla y podrías conversarlo con nosotras. Y en cambio tú ¿qué haces? ¡Te escondes dentro de tu caparazón como una tortuga!
¿Cómo podía decirle que mi “primera vez” había sido a los cinco años, a manos de mi padre? Él me había dicho que se trataba de un juego. ¿Cómo podía convencerla del hecho de que ese juego que él había pensado para mí y que consistía en la desvergonzada exploración de mi intimidad, en realidad, no me gustaba para nada porque yo, a esa edad, hubiera preferido jugar con las muñecas, como cualquier otra niña? ¿Cómo podía echarle en cara que, si yo no hubiera jugado con él de ese modo, él habría obligado a mi madre a someterse a la misma práctica, al mismo juego, pero con reglas distintas y mucho más severas, apropiadas para los adultos?
–Es un tema del que no quiero hablar, no hay ninguna razón en particular. Tal vez aún no estoy lista o no lo estaré jamás. Suficiente.
–De acuerdo, Mel, como quieras. Esta noche nos encontraremos en una fiesta de pijamas. ¿Te gustaría venir?
–¿Habrá hombres?
–No.
–¿Se hablará de sexo?
–No lo sé, pero temo que sí.
–Entonces no, gracias. No tendría nada para decir y seré una molestia para todas.
Cuando regresé a casa esa noche, cogí el disco de Elvis y lo arrojé al cubo de la basura.
Escuché sonar el timbre una vez y, luego, una segunda antes de que pudiera llegar hasta la puerta.
–¡Ya voy! —exclamé en voz alta.
Cuando abrí la puerta me encontré de frente con un policía. Llovía a cántaros. El policía tenía el uniforme empapado, a pesar de que recién había bajado de la patrulla estacionada a pocos pasos de la puerta de mi casa. Un colega suyo estaba sentado en el lugar del conductor y miraba hacia nosotros, con el cuerpo erguido hacia adelante y los ojos en dirección hacia arriba para encuadrar mejor la escena a través del marco de la ventana.
–Buenas noches, agente —dije sorprendida.
–Buenas noches. ¿Usted es la señorita Melanie Warren?
–Sí, soy yo, agente, ¿qué sucede?
Estaba asustada y distraída por la luz intermitente de su vehículo que me cegaba. Esa luz diseñaba sombras azules en la noche, que se proyectaban sobre el piso y contra la fachada de la casa. Eran sombras palpitantes, lentas, como el latido de mi corazón.
–Soy el agente Parker, señorita. ¿Puedo pasar, por favor? —preguntó mientras me mostraba la placa con una foto suya de unos años atrás.
Lo dejé entrar y entorné la puerta, sin cerrarla.
–¿Y su compañero, allá afuera?
–No se preocupe, me esperará allí. Estoy aquí por su padre, el señor Brad Warren.
Permanecí en silencio, inmóvil, esperando para que continúe su discurso, para que diga todo lo que tenía que decir. Me hice mil preguntas. Me pregunté si el ogro podría estar involucrado en algún asunto y quién podría haber sido su víctima. Pensé en su participación en alguna pelea. Temí que hubiera regresado para buscarme, que hubiese contactado con la policía y que, a través de ellos, me hubiera hallado para obligarme a volver a su lado.
–¿Qué ha hecho mi padre? —exclamé mientras frotaba nerviosamente la tela de mi falda con las manos cerradas en forma de puño, liberando un sudor frío.
–Ha sido asesinado, señorita Warren, lo siento. La dinámica del hecho aún no es clara. El caso permanece abierto y todas las investigaciones del caso están en curso. Ha sido asesinado de tres disparos, de los cuales uno ha impactado directamente en la cabeza y le ha provocado la muerte. Los vecinos escucharon los disparos, tres tiros ejecutados de cerca desde un vehículo en marcha. Cuando salieron, vieron el cuerpo de su padre tirado en el piso, inmerso en un charco de sangre. Había perdido el sentido, pero se encontraba aún con vida. Murió poco después, durante el traslado al hospital. Parece haber sido una verdadera ejecución, un arreglo de cuentas.
Permanecí en silencio, extrañamente tranquila, casi relajada. No traicionaba ninguna emoción. Mis ojos miraban fijo hacia mis piernas, sin verlas, el sudor frío había desaparecido, las manos se habían abierto dejando finalmente libre la tela de mi falda, el corazón había vuelto a latir de modo regular. Estaba bien, endiabladamente bien. Me arrepentí por ese sentimiento de cruda maldad, me arrepentí también de haberme arrepentido por haber expresado ese sentimiento de forma natural.
–Señorita, ¿se siente bien?
Afirmé con la cabeza, todo estaba muy bien.
–¿Estaba borracho?
–No, no estaba borracho; el nivel del alcohol en sangre era el normal.
Lo miré a los ojos. No podía creer en ese cuento con final feliz, donde todos los malos se vuelven buenos de improviso y viven el resto de sus días felices y contentos. ¿O, acaso, mi padre había cambiado realmente después de mi partida?
–¿Su padre bebía? ¿Se emborrachaba con frecuencia?
¡Mentir! ¡Negar el dolor de la marca ardiente de la mentira impresa sobre la piel del alma! ¡Imperativo!
–Sucedió, como puede sucederle a todos, incluso a las mejores familias.
–¿Qué relación tenía usted con su padre?
Segundos de evidente inseguridad, búsqueda de palabras falsas y, por consiguiente, ausentes. Búsqueda de una verdad que no me pertenecía. Deseo de escribir para siempre la palabra “fin” a todo. Era el momento justo, ese que había estado esperando.
–Una relación normal, como cualquier relación entre un padre exmilitar y una muchacha.
–¿Su padre era muy severo con usted?
No respondí, dudé. Lo miré por un instante, casi enfrentándolo, luego cedí y alejé nuevamente la mirada de él.
–¿Le ha hecho daño? ¿La ha golpeado?
¡Mentir una vez más! ¡Insistir en la vergüenza para preservar la dignidad!
–No…
–¿No? ¿Está segura?
–Sí, estoy segura, agente…
–Bien. ¿Desde hace cuánto tiempo ha dejado la casa paterna?
–Desde hace cinco años.
–Desde 1955, entonces —repitió mientras tomaba nota en su libreta.
–¿Puedo preguntarle el motivo?
–¡Para tener una vida propia, agente! Tenía veintiséis años, no tenía casa, ni familia, ni trabajo. Ansiaba mi independencia, mi autonomía. Estaba cansada de que me mantengan y de tener que implorarle a la gente para poder tener algo para mí, para satisfacer mis gustos y demás.
El agente tomaba nota, imperturbable y sin mirarme, como un periodista durante una entrevista hecha al campeón de béisbol del momento. Me fastidiaba profundamente esa actitud de normalidad y soberbia, ese hacerle preguntas a la gente que llevaba a cabo sin problemas.
–Antes de dejar su antiguo hogar o en los años sucesivos, ¿se mantuvo en contacto con él?
–No —respondí. Me arrepentí y, luego, me corregí de inmediato—. Mejor dicho sí, pero ocasionalmente.
–¿No sentían el deseo de encontrarse, de hablar, de contarse cómo transcurrían vuestras jornadas?
–¿Pero usted es policía o psicólogo? —exclamé.
Mi nivel de paciencia había sido superado profundamente desde hacía rato; y un río más ancho que sus propios márgenes no puede seguir conteniendo el agua y haciéndola correr a lo largo de su recorrido sin derramarla y sembrar muerte y destrucción.
–Ambos, en efecto. Le ruego, Melanie, responda a mis preguntas. Serán de ayuda para cerrar el caso. Confío en su colaboración y me doy perfectamente cuenta del momento difícil que usted está viviendo.
No había comprendido nada en absoluto. Me resigné, como siempre, y respondí a sus preguntas con distancia, como si realmente no me importara nada de nada.
–A partir del día en que dejé esa casa, no tuve nada más para compartir con mi padre. Tomé las riendas de mi vida, mis cosas y me fui. Encontré este pequeño apartamento donde vivo ahora y un trabajo como enfermera en el hospital. Comencé a tener una vida independiente, todo parecía ir bien. Mi padre, por su parte, pudo retomar su vida, sin tener más una hija a la que mantener. Nunca nos buscamos, ni siquiera cuando vivía con él, jamás nos relacionamos. ¿Por qué motivo deberíamos haberlo hecho tras mi partida?
–Comprendo. Antes de dejar la casa, ¿percibió, alguna vez, algo en su padre que no estuviera bien o algún problema que pudiera tener con alguien por algún motivo?
–No, no que yo sepa, agente. No.
–Gracias, Melanie. Ahora querría hacerle unas preguntas sobre su madre, si no le disgusta.
En realidad, me disgustaba ¡y cuánto! No quería molestar, una vez más, a mi madre; ya había sido mortificada durante mucho tiempo a lo largo de su vida. Temí las preguntas que podría hacerme, pero igual acepté someterme a ese interrogatorio.
–Su madre, Jane, se quitó la vida en 1951. En las actas figura que fue precisamente usted la que encontró el cuerpo sin vida al volver de la universidad. ¿Fue así?
–Sí, fue así. Mi madre me entregó el manojo de llaves de casa por primera vez esa misma mañana.
–Por consiguiente, queda claro que su madre había premeditado su accionar, no se trató de un simple impulso del momento.
–Sí. Creo que sí…
¡Respuesta equivocada, Melanie!
–De acuerdo. ¿Podría hablarme de la relación que había entre usted y su madre, y entre su madre y su padre, por favor?
Jaque mate al rey. La reina había sido derrotada. No respiré, traté de encerrarme en mi caparazón buscando la vía de acceso más rápida. Pero el caparazón había permanecido abierto y el hombre me veía, me seguía, me aferraba y me tiraba hacia afuera. Todo el tiempo: no tenía escapatoria. Mentir, mejor seguir mintiendo.
–Mi madre estaba enferma. No era mala, ¡todo lo contrario! Pero era débil, y su mente, a menudo, la abandonaba. Solía escucharla llorar por las noches, pero yo era muy pequeña para poder ayudarla.
–Comprendo. De las actas surge que se oía gritar a su padre con frecuencia y que solía regresar al hogar, entrada la noche, completamente borracho. ¿Es así?
–Sí, alguna vez sucedió.
–Alguna vez sucedió, de acuerdo. Esto, según su parecer, ¿podría haber influido en el gesto extremo que tuvo su madre?
–No lo sé. Era muy pequeña, ya se lo he dicho.
–Melanie, cuando su madre murió usted tenía veintidós años, no era pequeña.
Se equivocaba. El alma de mi madre ya había muerto desde hacía muchos años, lo que quedaba de ella y lo que yo había hallado, frío e inmóvil, inmerso en su sangre, era solo el envase de su fantasma.
–Agente, estoy muy cansada ahora —contesté tratando de huir por la única vía de escape que me quedaba.
–Comprendo, Melanie, comprendo. Le pido que me responda una última pregunta, por favor. ¿Cómo siguió la relación entre su padre y usted después de la muerte de su madre, antes de que usted abandonara la casa?
¡En la cama, a golpes limpios en el corazón de la noche! He aquí como había continuado nuestra relación. Los animales que iban camino al matadero recibían más respeto de lo que yo jamás había recibido, porque a los animales, al final, se los mataba y se los comía, por lo tanto, desaparecían. Yo, en cambio, seguía viva, herida por dentro y por fuera, obligada, cada mañana, a pararme ante el espejo para detectar las nuevas señales que habían dejado las palizas, esas que se añadían a mi singular colección. Una última mentira, una más, la última. O quizás no.
–Mi padre cambió después de ese día. Se volvió completamente ausente. Se sentía incapaz de acompañarme porque pensaba que había fallado por completo en el intento de salvar a su mujer. Me lo confesó una noche, mientras lloraba.
–Explíquese mejor.
–Lo que dicen las actas es cierto. A menudo, mi padre volvía tarde por la noche y, la mayoría de las veces, había bebido mucho. Gritaba contra mi madre, desahogaba con ella toda su rabia por no poder ayudarla, por no poder amarla como hubiera debido o querido hacer. Los gritos resonaban en la casa e, incluso, se escuchaban desde afuera; los vecinos siempre me miraban de un modo extraño a la mañana siguiente, como compadeciéndose, como si sintieran piedad por mí. Cuando mi madre murió, mi padre firmó su rendición. Quizás, en cierto sentido, también él murió ese día junto a ella. Se alejó completamente de mí, pasaba días enteros leyendo, sentado en el salón.
«Y pensando en cómo me violentaría nuevamente esa noche», pensé, pero me aseguré de no decirlo.
–Entonces usted, sintiéndose abandonada, decidió dejar su casa y armar su vida.
–Sí, así es, agente.
Por primera vez me sentía a flote.
–Gracias, Melanie. Me disculpo por todas las preguntas inoportunas que le he hecho en un momento como este, pero como usted podrá imaginar, eran necesarias. Ahora el cuadro está más completo.
Me miró con afecto y yo le respondí de igual forma. Un afecto, el mío, mezclado con frustración. Escondía mi rostro, manchado de mentiras, entre las arrugas de mi cobardía, allí donde todavía había quedado un poco de espacio para sumergirse completamente y desaparecer de la vista. Había traicionado a mi madre, una vez más. Como ese día en que, protegida por la oscuridad de una noche sin luna ni estrellas, había permanecido quieta, detrás de la puerta de la guarida, mientras observaba cómo el ogro desmembraba a su presa. Como el día en que salí de casa, orgullosa, con las llaves en la mano por primera vez, desinteresándome de todo, principalmente, del motivo que había impulsado a mi madre a dármelas. Como todos los días en los que había querido decirle que la amaba, pero no lo había hecho.
–Debería venir a la comisaría para completar el expediente y firmar el deceso, luego se le solicitará identificar el cadáver, así como el resto de las cosas necesarias para la sepultura.
–De acuerdo, iré mañana por la mañana.
Me sonrió y se fue. Permanecí de pie, quieta, con la puerta abierta; el aire, saturado de lluvia, me humedecía el rostro, confundiéndose con mis lágrimas. Su compañero encendió el motor de la patrulla, me miró y me saludó con la mano. Le respondí de la misma manera. El agente Parker abrió la puerta y, sin preocuparse por el agua que lo empapaba, se detuvo a mirarme y a saludarme. Me dijo algo que no escuché, un trueno lejano había tapado el sonido de su voz. Su mirada estaba distendida, por lo tanto, debió haberme dicho algo bonito. Asentí con la cabeza, me giré y entré a la casa cerrando la puerta tras de mí. La luz azul intermitente se había desvanecido y la casa había vuelto a ser la de antes, y yo con ella. Volví a la cocina. El plato que había calentado ya estaba frío. No tenía más hambre, no tenía más sed, no tenía ni siquiera aire en los pulmones. La garganta estaba ahogada por el llanto que había estado reprimiendo todo el tiempo. «¿Por qué llorar? ¿Y por quién?». No hallar una respuesta a esas preguntas derrumbó mis barreras, aniquiló con un rayo todas mis defensas. Era mi rendición incondicional, esa que mi corazón había esperado tanto.
El ogro estaba muerto y ya no podría hacerme más daño. Sí, finalmente, el ogro había muerto, asesinado por otro como él. Seguramente, habría ido a arder en el fuego del Infierno, jamás se habría reencontrado con mi madre porque ella, estaba segura, moraba en el Paraíso de los hombres. Ahora estaba completamente segura de ello. Muerto. Asesinado durante la única noche en la que no se había emborrachado. ¡Qué curioso! Quizás, porque esa noche el ogro había permanecido como un hombre simple, no había vestido su traje de audición, ese que lo volvía más fuerte y agresivo. Había cometido un grave error, una fatal ligereza. No debería haber bajado la guardia: cuando se elige el mal como camino de vida, se debe aprender a mirar alrededor, porque otro mal vendrá. Tal vez el hombre, cansado de actuar y agobiado por todo, había quemado su disfraz. Acaso quería matar él mismo al ogro para transformarse en héroe, desnudándose ante la multitud y parándose delante de sus enemigos para gritarles: «¿No me veis? ¡Aquí estoy! ¡Ánimo, blandengues! ¿Qué esperáis para matarme?». Acaso había querido experimentar el dolor que se siente cuando la piel es golpeada, cuando el metal desgarra la carne y penetra en el cuerpo. Quizás había querido comprender qué se siente al ver salir la propia sangre de las venas, los sentidos que comienzan a fallar mientras los sonidos se alejan y todo se vuelve oscuridad, ante los ojos abiertos de par en par que miran el asfalto, cerca del estiércol dejado por un perro callejero unos minutos antes. Sí, quizás había sucedido precisamente así. Tiré la comida en el cubo de la basura y me fui a dormir. Esa noche, tuve un sueño bonito, pero no lo recuerdo.
Al día siguiente, cumplí con las obligaciones que tenía con ese hombre, mi padre, por última vez. Cuando me preguntaron si prefería darle sepultura o cremarlo, respondí sin dudar. Lo hice cremar, le di una muestra de lo que sufriría de aquí en adelante para toda la eternidad. Quise presenciar el macabro espectáculo: ver esa caja de madera entrar en el horno y salir hecha cenizas me provocó una siniestra excitación. No traicioné mis emociones, no derramé ni una lágrima. Forcé mis sentimientos, encerrándolos en un bloque de hielo, confiné mi corazón dentro de una celda frigorífica para la ocasión.
Volví a mi ciudad para tomar posesión de la casa y del poco dinero que había quedado, ese que no se había gastado en botellas de alcohol u otros vicios. Apoyé en el piso la urna con las cenizas, en un lugar escondido para que no pueda ser vista. Me detuve a escuchar los ruidos del silencio, a observar las huellas de las manos que habían quedado marcadas sobre el polvo depositado en los muebles sin limpiar. Escuchaba los gritos y los llantos de mi madre, esos que yo sofocaba en la noche cantando una canción, abrazada a mi peluche. Escuchaba los lamentos y los sollozos que había dejado el vendaval. Al mirar hacia el sofá donde solía sentarse mi padre, pude ver a un hombre solo, a un anciano despojado ya de su vida. En un ángulo, descubrí un bastón, lo imaginé agarrado con fuerza entre sus manos mientras caminaba, fatigado, en busca de alguien para golpear. Alguien que ya no estaba. Un hombre obligado a descargar su ira contra sí mismo, hasta el día de la rendición.
Sobre un estante encontré un portafolio, lo tomé y lo abrí. Contenía monedas sueltas y una foto de mi madre que me tenía en brazos. Sonreía feliz, y yo estaba con ella. Giré la foto y vi que tenía anotada una fecha. Era el día de mi cumpleaños, ese en el que había recibido el peluche de regalo. De ese día en adelante, algo cambió. El cuento de la familia feliz dejó lugar a la pesadilla de una existencia carente de futuro. Mis recuerdos, vagos y confusos, jamás me permitieron identificar ese momento, el incidente que cambió por siempre el curso de las cosas y de nuestra vida.
«¡Debe pasar mucho tiempo antes de que yo me convierta en fertilizante para las plantas!», gritaba, a menudo, mi padre en sus momentos de ira. Ese tiempo le había llegado, como les llega a todos. Había llegado el momento de que se convierta en eso que siempre había rechazado. Tomé la urna y rompí el sello. La abrí y derramé todo su contenido en una cubeta y le añadí agua. Mezclé todo con una chuchara, asqueada. Salí al jardín y vertí esa poción fangosa sobre las raíces de las plantas, curiosa por ver qué sucedería. Pero me quedé decepcionada, porque no ocurrió absolutamente nada.
Me quedé a dormir en la casa esa noche y, luego, una segunda y una tercera. Pero sin lograr cerrar los ojos. No podía quedarme más ahí adentro, no me pertenecía más. Puse la casa en venta y no tuve que esperar mucho tiempo para librarme de ella. La compró, a las pocas semanas, una familia de tres personas: padre, madre y una niña. Sin decir nada, deseé para ellos una vida mejor de la que yo había tenido allí. Cuando los saludé, entregué a la niña mi peluche.
–Ten pequeña, es para ti.
–¡Oh, qué bonito! ¡Mamá, papá, mirad lo que me ha regalado la señora! —gritó entusiasmada dirigiéndose a sus padres, quienes, felices, me sonrieron para agradecerme.
–Deseo que nunca necesites de él, pequeña, pero recuerda que, si alguna vez, algo malo llegara a sucederte, él siempre te protegerá, siempre cuidará de ti.
–¡De acuerdo!
La acaricié, los saludé y me fui.
3
El día que cerré la puerta a mis espaldas, me tomó desprevenida. Era una aficionada en la vida, un cúmulo animado de carne y huesos en fuga, en busca de algo no muy definido. Me faltaba dignidad. Mientras avanzaba a paso rápido, me obligué a no dar la vuelta por ninguna razón en el mundo, pensando que, finalmente, todo había acabado y que, desde ese momento en adelante, mi vida habría cambiado y habría nacido una nueva Melanie. Diez pasos, cien pasos, luego doscientos. Me giré, como si una mano invisible me hubiera agarrado por la espalda a traición. Volví a mirar la casa. El farol de la fachada se mecía impulsado por el viento, su movimiento me hipnotizaba. Volví en mí y lloré. Me rendí, volví a darme vuelta y, finalmente, seguí mi camino. El llanto había vencido al miedo; a lo mejor, aquello que se decía no era tan cierto. O tal vez sí.
Mi vagón de segunda clase no estaba lleno. Solo había una muchacha y un anciano para hacerme compañía. El hombre leía tranquilo su copia del Daily Telegraph, mientras la joven alternaba su mirada entre la ventanilla y mi rostro, tratando de comprender cuál de las dos imágenes lograba asombrarla más, cuál resultaba el mejor panorama, el más divertido para engañar al tiempo. Mascaba un chicle con insistencia, con el rostro hundido en el cuello alzado de su blusa blanca a cuadros rojos. Llevaba unos vaqueros muy ajustados para la época. Me parecieron bastante incómodos a primera vista, una de las pocas veces que la miré. Pero noté que a ella le quedaban bien: resaltaban su cuerpo casi perfecto.
Estaba dejando una vida que no reconocía más, milla tras milla, trataba de olvidar mi lugar de origen. Y, con mucho esfuerzo, lo estaba logrando o, al menos, así lo creía. No hubiera querido que ningún desconocido me haga recaer en mi pasado al pronunciar la estúpida pregunta de “¿Tú de dónde vienes?”, cuya respuesta, sin duda, no era de interés para nadie. No la miré más. Cerré los ojos y me sumergí, otra vez, en la densa bruma de mis pensamientos, perdida en una continuidad de imágenes que, involuntariamente, dibujaban expresiones en mi rostro. Esto la intrigó mucho y la llevó a elegir mi cara como espectáculo para mirar, porque todo lo que discurría por fuera de la ventanilla era solo un paisaje estático que ella ya había visto muchas veces durante su vida. Me lo confesó algunos meses después de nuestro primer encuentro en aquel vagón, cuando ya nos habíamos hecho buenas amigas.
Entró el revisor para pedirnos los billetes y eso me obligó a abrir los ojos. La miré y me miró. Comenzamos a hablar, pero de una manera diferente, sin un saludo ni una pregunta fuera de lugar ni nada por el estilo. Ella asumía ciertas cosas como si realmente me conociera de toda la vida. Mientras hablaba, seguía mascando el chicle como si nada. Yo nunca había logrado hacer dos cosas a la vez sin correr el riesgo de equivocarme, mientras que para ella parecía lo más natural del mundo.
–Pienso que eres una chica rara.
–¿Qué le hace pensar que soy rara?
Se detuvo un instante para reflexionar y luego retomó su discurso.
–Te quedas allí sola, callada, pensando quién sabe en qué. Al fin de cuentas, estamos en un tren.
–¿Y? ¿Acaso deberíamos ponernos a conversar, usted y yo, por el simple hecho de encontrarnos en un mismo tren?
Ella acusó el golpe y abandonó por un instante el juego, pero sin dejar de mirarme. No se había dado por vencida, solo me estaba estudiando para encarar su próximo asalto. Aparté la mirada de la suya y fingí mirar hacia afuera, aunque sin observar un lugar preciso. Cualquier punto, elegido al azar, hubiera sido perfecto con tal de no mirarla a los ojos.
–¿Qué miras?
–¿Perdón?
–Te he preguntado que qué miras por la ventanilla.
–Estoy mirando el campo.
–Estás mirando el campo, de acuerdo. ¿Pero qué ves?
–¡Si estoy mirando el campo, lo que veo es el campo!
–Lógico.
–Me resulta absurdo que lo pregunte, ¿no le parece?
–Ah, no sabría decirte. La mayoría de las veces, aquello que se ve no es precisamente lo que se está mirando. ¡O al menos así me sucede a mí!
Esta vez era ella la que había dado en el blanco, había asestado un golpe que me había herido profundamente. La miré derrotada y sin ganas de responder. Tal vez, mi huida no me serviría de nada: comprendí que, aun escapando a toda velocidad de mi pasado, reincidiría en un presente y un futuro hecho a su imagen y semejanza. Bajé la mirada y apoyé las manos entrelazadas sobre las piernas, añadiéndole un tono de resignación a mi derrota.
Permanecí a la espera de que mi adversario me infligiese el golpe de gracia para acabar conmigo, como hubiera hecho un gladiador en la arena después de haber obtenido el permiso para matar por parte de su emperador, para aplacar su sed de sangre. Pero esta vez, el emperador me indultó: el pulgar había quedado hacia arriba, la multitud no gritaba porque no había visto salir la sangre de mis miembros lacerados por el frío acero de la espada, cuyo contacto me hubiera detenido el corazón y me hubiera borrado definitivamente del mundo de los vivos. El gladiador, mi adversario, me había tendido la mano para ayudarme a levantar. Y yo, afortunada víctima de un cruel espectáculo para adultos, la aferré y me dejé salvar por ella, respirando y admirando, una vez más, lo bonita que era la luz del sol que resplandecía en el cielo azul y sin nubes. Ese día no llovería, mejor así.
–Me llamo Cindy.
–Melanie.
–Melanie, es un bonito nombre. ¿Puedo llamarte Mel?
–Puede. Llámeme como quiera.
–¿Estás segura de que no te molesta?
–No, no me molesta; de lo contrario, se lo diría.
–¡Tengo veinticinco años, Mel!
No respondí. No quería recordar cuántos años tenía yo en aquel momento.
–¿Sabes qué significa esto?
–No tengo idea. ¿Quizás significa que usted nació hace veinticinco años?
–¡Qué observación perspicaz, Mel! Pero es solo aritmética, nada tiene que ver con lo que quería decir. Me refería a que soy joven.
–Me siento feliz por usted, Cindy; yo, en cambio, soy más vieja, tengo treinta y cinco años.
Me sobresalté cuando comprendí que, sin intención, había manifestado un detalle de mi vida que no hubiera querido compartir con nadie. Le había dicho mi edad, poniendo en sus manos la caja que contenía mi existencia, incluso, aquella parte que, con tanto esfuerzo, había tratado de olvidar.
–Bien, somos casi coetáneas, entonces.
–Bueno, no me parece. Tenemos diez años de diferencia.
–¡No es para tanto! ¡Somos parte de la misma generación! ¡La de los Beatles, Elvis, vaqueros y blusas desabotonadas, brillantina en el pelo y Cadillac! ¿Has escuchado «A hard day’s night», la nueva canción de los Beatles?
–¡Sí, claro que la he escuchado! ¡Adoro a los Beatles! —confesé nuevamente sorprendida.
–¡Yo también los adoro! Y, además, son chicos muy guapos. ¡Dios mío, cómo me enloquecen! —afirmó antes de ponerse a cantar la melodía con buena entonación.
–¡Mel, vamos, tutéame! No te comeré, puedes estar tranquila.
Permanecí quieta pensando mucho tiempo, como si la elección de lo que debía hacer, aceptar o no su propuesta, fuese una cuestión de vida o muerte. Y, sin duda, esto habría sido algo insignificante para cualquier persona “normal”, una elección instintiva. Ese instinto que guía a los animales y que yo jamás había cultivado. Cindy me miró, aguardando una respuesta. Mi silencio y mi reticencia la habían descolocado un poco.
–De acuerdo.
Le sonreí, casi como queriendo premiarla por su paciencia, en respuesta a las mil preguntas que podrían haber invadido su mente en esos momentos. Tal vez, estaba esperando que me lo pidiera, que desmontase la caja fuerte en la cual me había encerrado yo sola, restituyéndome el oxígeno y, acaso, algún resto tembloroso de vida. Tal vez Cindy me veía como a una loca, como a una persona urgida de auxilio. En ese caso, habría tenido razón.
–¿A dónde vas?
Pregunta inoportuna y de difícil respuesta para mí. A pesar de eso, ya estaba implicada. Una nueva confesión de mi parte no habría tergiversado aún más la imagen que se había hecho de mí. Seguramente, no habría modificado la ruta de mi destino. Sin embargo, conservé cierta cautela al responder.
–Voy a Cleveland.
–¡A Cleveland! ¡Pero es fantástico! ¡Yo soy de Cleveland, estoy regresando a mi casa!
Me sentí arrollada por una apisonadora, por una de esas máquinas infernales usadas para aplastar el asfalto de las calles y para hacer que el alquitrán quede liso y fino como una placa de vidrio. Pero, esta vez, el alquitrán negro esparcido sobre el pavimento y aplastado era yo.
–¡Ah! —fue el único sonido que logré pronunciar con mis cuerdas vocales petrificadas.
–¿Y dónde te alojarás?
He aquí un nuevo desgarro que se abría en el abismo ya sangriento. ¿Qué podía responderle? ¿Que no tenía una meta precisa? ¿Qué, en realidad, no tenía una casa en donde quedarme y que caminaría por las calles como una vagabunda en busca de un lugar económico para dormir? ¡Una idea! Podría decirle que me quedaría en Cleveland solo por un breve periodo, que solo estaba de paso. De este modo, también habría tenido la excusa para evadirla y escapar de ella en cualquier momento, para recuperar mi vida. ¡Mi vida! ¿Tenía realmente una vida?
–Me quedaré en un hotel. Estoy de paso, me quedaré solo unos pocos días —respondí orgullosa de haberme dirigido, por primera vez, hacia el camino correcto, de haber elegido yo misma qué hacer; era una sensación nueva para mí, increíblemente poderosa, fantástica, un alud de energía.
–Ah, comprendo. Por pocos días. ¡Bien, entonces puedes venir a quedarte conmigo, en mi casa!
–¡No, de ninguna manera! No quiero ser un estorbo para nadie. Te agradezco la oferta, pero, realmente, no puedo aceptarla, lo siento.
–¡Ningún estorbo, Mel! ¡Nosotros, los de Ohio, somos así! ¡Ojo con rechazar nuestra hospitalidad!
–Nosotros, los de West Virginia, en cambio, somos un poco diferentes.
–¡De West Virginia! ¿Vienes de allí? ¿De qué ciudad?
Mi vida, a estas alturas, se había vuelto de dominio público. Hasta el anciano había apartado su periódico para ver la cara de aquella prófuga que estaba llenando con sus palabras el aire de ese espacio angosto. Sin defensas, vomité también aquello. Luego, ella agregó:
–¡Qué cool!
–¿Qué significa “cool”?
–Significa ‘estupendo’, ‘fantástico’. Pero, disculpa, ¿de qué planeta eres? ¿No has escuchado nunca esta palabra?
Le mentí diciéndole que la había escuchado, pero que nunca la había incorporado a mi diccionario, por lo tanto, no estaba interesada en su verdadero significado. En realidad, conocía muy bien el significado de aquella palabra usada, principalmente, por los adolescentes; lo que no comprendía era qué encontraba ella de cool en lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué aquella muchacha lograba encontrar las cosas buenas o bonitas en las cosas, lugares o situaciones que yo siempre había odiado? Comencé a pensar que, tal vez, quedarme un tiempo con ella podría hacerme bien. Quizás podría aprender a vivir un poco, robando lecciones de vida gratuitas de una muchacha más joven que yo, al igual que un parásito social. Acaso ella realmente sabía cómo vivir en el mundo, en este mundo del que ambas formábamos parte con nuestras innumerables diferencias.
–Y tú, ¿dónde vives? —le pregunté.
–A orillas del lago Erie. Es un lugar muy bonito, sobre todo a la noche, cuando los sonidos de la ciudad disminuyen y sientes solo aquellos provenientes del lago. Mi casa mira hacia el lago y, desde el jardín, puedes disfrutar de espléndidos y muy coloridos atardeceres. Te gustará, ya verás. Y, además, vivo sola, asique no habrá nadie que nos moleste —concluyó con una sonrisa maliciosa que había visto en algunas quinceañeras víctimas de sus primeros sobresaltos hormonales.
Le sonreí y, de ese modo, le confirmé que aceptaba su invitación. Le devolvería el favor de alguna manera, dividiría con ella los gastos para la comida y el alojamiento, trabajaría, etcétera. En ese momento, pensé que sería una permanencia breve y que, en el interín, buscaría un lugar para mí. Además, en caso de ser necesario, podría encontrarme con mi amiga cada vez que quisiera. ¡Mi amiga! Parecía algo muy raro de decir y casi surrealista de sentir. Pero me equivocaba, ya que, en esa casa del lago Erie, pasé buena parte de mi vida.
En un solo día había logrado poseer dos cosas completamente mías: una amiga y una vida. Y todo esto, por mérito o culpa de Cindy, de esa descarada presencia suya que había logrado demoler todas mis barreras, así como cualquier deseo de aislamiento. De su molesta presencia que ahora me daba seguridad, como el amor de una madre o el abrazo de la hermana que nunca había tenido. De su modo violento para entrar en mi vida con sus palabras, con su mirada, con toda su energía y con su goma de mascar. Le pregunté si tenía un chicle para mí y me lo ofreció. Era la primera vez en mi vida que mascaba uno. Sabía a frutillas.
4
Cuando dejé mi trabajo de enfermera, después de ocho años de actividad, mis colegas me organizaron una fiesta sorpresa. También participaron los médicos, por turnos, para no dejar sin atención al servicio de asistencia a los enfermos internados en el hospital. Duró aproximadamente una hora, sesenta minutos de estruendo y alegría que otros vivían en mi lugar. Me habían despertado de un letargo, metiéndome, por primera vez, en el centro de un círculo, volviendo aún más complicada mi partida. Con los años, había comprendido que cuando los otros te organizan una fiesta es porque, al fin de cuentas, sienten algo de afecto por ti. Ellos lo llaman amistad.
Había comprendido, entonces, que la amistad es ese sentimiento primitivo que se siente hacia otra persona con la cual se comparte algo, una suerte de relación humana. De manera que, tal vez, había tenido alguna amistad en mi juventud, pero yo era demasiado reacia para darme cuenta. O quizás no, tal vez se trataba solo de una relación de convivencia, de recíproca aceptación y tolerancia que no iba más allá de un simple saludo o de una hora de juego compartida. Si un amigo es aquel que te escucha y que se preocupa por ti, que comparte todas tus alegrías y temores, entonces, ese amigo había sido mi peluche, ese que me había defendido, todo lo que pudo, del mismo ogro que me lo había regalado. Mi padre, el ogro, me había obsequiado mi única arma de defensa, para que pudiera defenderme de él. Me había brindado una amistad de tela y pelo sintético, pues nunca hubiera estado a la altura de darme algo más. También Ryan fue mi amigo, el dulce muchacho que había conseguido provocarme una emoción, a pesar de desconocer su significado.
Cortaron una torta decorada que llevaba escrito con un hilo de chocolate negro mi nombre y un deseo para mi futuro. Pero ¿qué futuro? Y, sobre todo, ¿el futuro de quién? Sirvieron bebidas sin alcohol en vasos de plástico, hacían ruido como locos borrachos y desenfrenados ante la verbena del pescado del pueblo. Por un instante, mi mente volvió a las noches de llanto, cuando mi padre entraba en casa y desahogaba su ira sobre el cuerpo de mi madre que lo esperaba sobre la cama, resignada y lista para aceptar, una vez más, y no la última, su destino. «Bienaventurado el que sufre, porque podrá ver el reino de los cielos», escuchaba decir en el sermón de la iglesia. Y ella sonreía al escuchar esas palabras, aceptaba su vida tal como le había sido entregada y se sentía aliviada por el hecho de creer que cada golpe, bofetada o patada, cada abuso sufrido, la acercaba un poco más a las puertas de ese paraíso tan bonito descrito por los hombres. En ese paraíso, los ogros jamás entrarían.
Alguien se percató de mí; en medio de ese alboroto, notaron una lágrima furtiva que se escapaba de mis párpados y se deslizaba siguiendo el perfil de mi rostro. Me dijeron: «¡Qué bonito es verte conmovida por la fiesta! Siempre has sido tan dulce, nos harás falta. ¿Lo sabes?». Una vez más, no había sido comprendida, no me conocían en absoluto, no compartíamos nada. Por lo tanto, no podíamos considerarnos “amigos”. Ese sentimiento tan importante no tenía ningún valor para nosotros. El hospital se había transformado en un burdel. El jaleo y los gritos me hicieron pensar que, tal vez, esa gente estaba más contenta que triste por mi partida, por mi elección de quitarme del medio por propia voluntad. Era un ser incómodo para todos, muy distinto y, por lo tanto, anormal. Algunos habían formado un trencito, entonando melodías carentes de sentido y musicalidad para mí, cada uno con los brazos extendidos y las manos apoyadas sobre los hombros del que estaba adelante; el “jefe del tren” llevaba un cono dado vuelta sobre la cabeza. Parecía un helado caído por tierra. Sonreí sin un motivo aparente. Sobre el cono, una hábil mano había escrito con bonita caligrafía: «¡No te olvidaremos nunca, Melanie!». Yo, por un instante, les creí.
Al finalizar la fiesta, cuando los locos volvieron a encerrarse en sus celdas para purgar la convalecencia de sus enfermedades, vi ese cono de cartón, todo arrugado, en el cesto de la basura. Pude ver solo mi nombre entre las arrugas, manchado con mantequilla de maní. Sonreí, lloré, no recuerdo bien. Tiré encima otros desechos de la fiesta hasta cubrir por completo mi nombre, eliminando cualquier rastro de él. Admiré mi obra, suspiré satisfecha y estrujé la hoja con los nombres y los números de teléfono que algunos me habían dejado diciéndome: «¡Confío en que seguiremos en contacto!».
En mi cabeza, todo eso resonaba más como una amenaza que como una invitación amigable dictada por un verdadero interés hacia mí. La tiré junto al resto de los papeles usados, porque ese era su lugar, así quedaba completo el cesto de la basura y, una vez cerrado, comencé a olvidar. Olvidar, como todos ellos me olvidarían a mí, de un momento a otro. De existir, nos encontraríamos en el paraíso; asumiendo que el infierno no me volvería a succionar antes de tiempo, así, solo por el gusto de divertirse un rato más conmigo. No volví a encontrarme con ninguno de ellos en toda mi vida, nunca supe quién había sobrevivido a esa jornada, a esa fugaz hora de euforia de catálogo, a parte de una persona: Melanie. Hasta el infierno me había rechazado, ni siquiera el diablo se divertía jugando conmigo.
Esa noche, volví a casa agotada. Hubiera querido hacer las valijas y partir en ese mismo momento hacia un lugar nuevo, así, sin pensarlo, sin una meta precisa. Lo hacían muchos jóvenes, era algo que estaba de moda, casi una obligación para quien había logrado ahorrar un poco de dinero. Por consiguiente, habría podido hacerlo yo también. Pero postergué la preparación de las valijas, aplacé esa partida para un momento mejor. Dejé el regalo que me habían dado antes de saludarnos y desearnos “buena suerte para el futuro”, frase que sabía un poco a resignación y llevaba oculta una nota amarga que decía: «Tú, desde hoy, ya no eres de nuestra incumbencia».
Me regalaron un reloj. También le habían regalado un reloj a los que se habían ido antes que yo, a los que se habían casado, a los que habían tenido hijos. ¿Por qué siempre se regala un reloj? ¿Es tan importante recordarle a una persona que su tiempo está destinado a pasar y que, al final, uno expirará como un cartón de leche que ha sido abandonado por todos en el fondo del estante, en un pequeño supermercado de pueblo? Solo en los funerales, el difunto no recibe un reloj de regalo, quizás porque para él, el tiempo ya no existe. El tiempo no es nada comparado con la eternidad misma que lo contiene. Abrí el paquete, miré el reloj, marcaba la hora exacta. Alguno se había preocupado de ponerlo en hora para que estuviera listo para usar y yo no me viese obligada a perder tiempo. Perder el tiempo ajustando el tiempo, ¡qué curiosa paradoja! Apoyé la caja cerrada sobre el estante de la chimenea, de donde la recogería antes de partir. Quizás.
5
Cleveland ya estaba cerca. Cindy se había adormecido durante el último tramo del viaje. Habíamos quedados solas en el vagón, y yo la observaba atentamente ahora que ella no podía verme. La envidiaba porque la veía feliz, segura de sí misma, de su existencia. Una muchacha más joven que yo, que había vivido mucho más de lo que yo había sabido vivir, que había hecho elecciones, consciente de tener su vida entre las manos. Su vida. Me preguntaba por qué razón había hablado con ella, respondiendo a sus preguntas y, a la vez, haciéndome otras sobre ella. No encontraba una respuesta a este interrogante. Era evidente que no me conocía lo suficiente.
Sudaba, a pesar de que las turbinas llenaban nuestro vagón de aire fresco y lo hacían penetrar hasta los huesos. Ella permanecía allí, tranquila, dichosamente mecida por sus sueños. Luego, el tren comenzó a disminuir la marcha, acompañado del fastidioso chirrido que producen las ruedas y los frenos, ese ruido que anticipa la llegada a la estación. Cindy se despertó y estiró los brazos como solía hacer yo de niña, cada mañana, durante los primeros segundos que seguían al despertar, cuando aún los temores de la noche no habían reaparecido en mi cabeza para recordarme cuál era mi realidad. Me sonrió.
–¡Me he quedado frita, discúlpame!
Le devolví su sonrisa con una mía. Era sincera y, al mismo tiempo, me sentía sorprendida por ello.
–Has descansado un rato —confirmé.
Ella asintió.
–¿Tú que has hecho?
–He mirado por la ventanilla.
–¿Todo el tiempo? ¿Cuánto he dormido?
Miré el reloj.
–Casi dos horas.
–¡Epa! ¡Nada mal!
No entendí a qué se refería. ¿Qué era lo que no estaba mal? ¿El hecho de haber dormido durante casi dos horas, sentada sobre un montón de hierros en movimiento, en medio de la campiña de Ohio? La miré frunciendo el ceño.
–Tu reloj. ¡Nada mal!
–Ah, gracias. Es un regalo.
–¿De tu pareja?
Bajé la mirada. Esa joven estaba desenterrando lentamente todos los cadáveres que yo, con paciencia, dedicación y esfuerzo, había tapado con tierra y había olvidado. Respondí por la mitad.
–No tengo pareja, estoy soltera. Es un regalo de mis excolegas del hospital, me lo entregaron el día en que dejé el trabajo, durante una fiesta de despedida.
Ella me miró, escuadrándome de la cabeza a los pies. Me estaba observando, me sentía estudiada en detalle como un conejillo de Indias, al cual se le ha inyectado un virus letal y se mide el tiempo que le lleva morir. De improviso, pareció desinteresarse de mi reloj; ahora estaba concentrada en mí, en mi aspecto, en mi infelicidad tal como ella la percibía en ese momento. Tal vez estaba pensando en “sacrificarse” por mí, en tomar las riendas de mi vida para conducirla hacia algún lugar. Mi vida, una vez más. Alcé mis barreras, o lo poco que quedaba de ellas: no quería volver a sufrir. A esta altura, ya era una experta; reconocía, con absoluta seguridad, los síntomas que anticipaban la llegada del sufrimiento. En cuanto a este, era verdaderamente infalible, alguien con quien se podía contar. Decidí que el nuestro sería solo un encuentro casual. No me iría con ella, no iría a su casa. O quizás sí, pero por pocas horas, pocos días, pocos años, o tal vez para siempre.
El tren se detuvo, y una voz mal grabada anunció por los parlantes del vagón que habíamos llegado. Cindy se levantó y se acomodó la blusa dentro de los pantalones. Estaba curiosamente prolija, a pesar de las muchas horas que había pasado sentada en su butaca. Sentí su perfume. Era fresco, parecía recién puesto. En ese momento, noté las dos grandes valijas que había traído consigo para ese viaje, me asombró pensar que las había transportado sola, sin la ayuda de nadie. Me levanté y sentí que mi cuerpo, en cambio, desprendía un desagradable olor a sudor. Me avergoncé tanto que decidí volver a sentarme. Decidí esperar a que ella se baje del vagón para volver a levantarme sin temor a bautizar el aire con mi olor a cloaca. Pero ella no se fijó en mí. Quizás había comprendido mi problema o quizás no. Nunca lo supe.
–Me voy adelantando, nos vemos afuera —me dijo con una sonrisa.
–De acuerdo, busco mi valija y te alcanzo en seguida.
Ella me miró mientras yo estiraba el brazo hacia el compartimiento situado arriba de mi butaca, sobre mi cabeza. No se movió.
–¿Eso es todo? ¿Este es todo tu equipaje?
–Sí. Traje pocas cosas. El resto las dejé en casa, no me servirán de mucho aquí.
Ella se mostró perpleja.
–¡Si tú lo dices, Mel! ¡Vamos, adelante, vámonos antes de que el caballo decida partir con los asnos arriba!
–¿Cómo?
–Nada, es algo que decimos aquí. ¡Nosotras seríamos los asnos, eso es todo!
Se echó a reír, era evidente que se sentía feliz por volver a casa, a su casa, por restablecer la vida, su vida. Y por llevarse a rastras los escombros ajados de mi existencia. Caminaba delante de mí, y yo la seguía, como un perro sigue a su dueño, unido por una correa invisible. Admiraba lo bonito que era su cuerpo joven de veinticinco años, envidiaba su físico, que parecía haber sido creado por las manos hábiles de un escultor. Tenía el busto generoso, el trasero sólido y unas bonitas piernas, largas y rectas, que se amoldaban perfectamente a sus vaqueros ajustados. Toqué un instante mis caderas y mi fantasía se esfumó de inmediato. Una vez más —y no la última—la envidia permaneció para sostenerme la mano.
Durante los años transcurridos en la universidad, pese a todo, logré obtener pequeñas satisfacciones personales. Era una estudiante modelo, una de esas jóvenes siempre en orden, con el cuello del uniforme limpio y bien planchado, preparada, siempre al día con las clases y las tareas bien hechas. Más allá de todo eso, no me integraba. Por propia elección, aunque también por necesidad, nunca entré a formar parte de una de las tantas bandas que poblaban el campus. Y por este motivo, creo, fui envidiada y señalada como una alcahueta por la mayor parte de mis compañeras, como una de esas personas que, detrás de la cara de ángel, esconde muchos intereses personales y segundas intenciones.
Con el paso del tiempo, algunas de esas voces se volvieron cada vez más insistentes y, una de ellas, quizás la más injuriosa para una mujer de esa época, llegó a oídos del rector. Él conocía muy bien mi trayectoria de estudios, mis éxitos académicos y mi comportamiento, tanto dentro como fuera del instituto. Pero, sobre todo, conocía bien a mi padre y su carácter.
Habían batallado juntos. También él recordaba la escena desgarradora de mi padre sosteniendo entre sus brazos a su amigo y compañero de guerra, mientras trataba de contener las lágrimas, la desesperación y el miedo. Pero ese hombre, una vez que había regresado junto a sus seres queridos, había logrado olvidar todo aquello, había llevado a cabo una brillante carrera académica y se había convertido en rector de ese mismo instituto. Quizás, por ese mismo motivo, se había preocupado por tenerme bajo su ala protectora, defendiéndome de todo y de todos. Pero, por el cargo que desempeñaba en el establecimiento, no podía manifestarlo públicamente.
Un día, me llamó a su oficina con la excusa banal de preguntarme cuáles eran mis intenciones para el futuro y, también, para ofrecerme una actividad de investigación en el instituto al finalizar mis estudios. También me habló de los rumores que había escuchado sobre mí y me dijo que le habían llegado de una celadora.
–Melanie, se escuchan comentarios que te dejan mal parada. Quería preguntarte si estabas al corriente de esto y qué piensas al respecto. Yo te conozco bien y sé quién eres y cómo te comportas. Pero estos rumores deben parar, y rápido, antes de que sea demasiado tarde.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/andrea-calo/sientes-mi-corazon/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
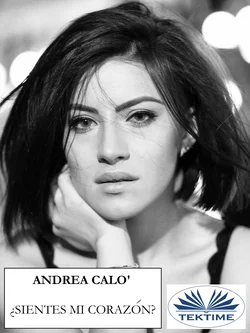
Andrea Calo
Тип: электронная книга
Жанр: Семейная психология
Язык: на испанском языке
Стоимость: 523.26 ₽
Издательство: TEKTIME S.R.L.S. UNIPERSONALE
Дата публикации: 16.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Lograrás superar, incluso, aquellos días en los que te sentirás morir, esos en los que te encontrarás terriblemente sola y frágil. Porque lo sabes, esto es lo que se hace: se sigue adelante, a pesar de todo. Y, al final, no importa quién has sido o quién serás. Lo que importa es seguir adelante, degustando el sabor agridulce de las emociones. Esas emociones que, día tras día, nos regala el espléndido viaje que los seres humanos llamamos vida. Desde los primeros años, la vida de Melanie está marcada por la violencia. Su existencia consiste en la anulación total de la mujer o de cualquier rasgo de personalidad. Pero como en un cuento, ya convencida de haber tocado fondo, llega a su vida la amistad sincera de Cindy, acompañada del amor verdadero de un hombre, un viejo amigo. Y entonces, todo cambia como por arte de magia. Todo renace y, finalmente, la vida desemboca en una primavera jamás vivida.