Siempre De Azul
Siempre De Azul
María Dolores Cabrera
Cabrera ha escrito unos cuentos que nos ponen frente al dilema de saber si habla de la realidad social o de los fantasmas propios. Son cuentos que tratan de temas como la familia, las relaciones entre seres humanos, la soledad, los recuerdos, la locura, la maternidad, la ansiedad, los deseos, el caos emocional.
La autora sabe cómo dosificar con virtuosismo las tensiones y los quiebres que muchas veces viven las personas. Pero no se trata de relatos que directamente hablen de la realidad; el valor de la pluma de Cabrera es hacer un extrañamiento para hacernos dar cuenta que hay intersticios, tramas, figuras inquietantes de las que muchas veces no nos damos cuenta y que forman parte de nuestras vidas.
De este modo, los cuentos inquieren al lector, le obligan a identificar lo que no se percibe directamente, acaso las propias realidades internas.
(Iván Rodrigo Mendizábal, crítico literario)
Siempre de azul
Cuentos escritos en pandemia
MARÍA DOLORES CABRERA
Siempre de azul
Cuentos escritos en pandemia
© María Dolores Cabrera, 2021
© Tektime, 2021
© Libros Duendes, 2021
Primera edición
Edición y maquetación:
Editorial Libros Duendes S.A.S.
www.librosduendes.com
Diseño de cubierta:
Marcelo Calderón/Paulina Jarrín
Estudio Pánico
wearepanico.com
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación en cualquier forma, ya sea mediante fotocopia o cualquier otro procedimiento sin el consentimiento por escrito de las/los titulares de los derechos de autoría.
“¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos?”
Eduardo Galeano
Prólogo
En los años 2020 y 2021 se ha vivido confusión y dolor en el mundo. El virus Sars Cov 2, nos respiró en la nuca. La enfermedad y la muerte rondaron alrededor de las familias, de los amigos, de nosotros mismos. El miedo desnudó los sentimientos más encubiertos y salió a la luz la verdadera naturaleza de las personas. Al inicio el encierro, el confinamiento, la paranoia. Después el fracaso económico de los negocios y la inestabilidad financiera a todo nivel. El quiebre de las relaciones humanas. El desbalance en la salud mental y psicológica de la gente. Se vivió episodios de angustia e impotencia de manera individual y colectiva. El aprender a cuidarse para continuar con la vida y el empezar de cero en medio de la nada, en muchos casos con la ausencia definitiva de seres queridos que no pudieron vencer a la Covid 19, fue devastador. Pero hubo algo que no pereció, que ayudó a sublimar el espíritu, que nos levantó y nos redimió: EL ARTE.
Escribir en medio de la alarma, del pánico, de la enfermedad o del duelo, no solo ayudó a resistir sino a ser resilientes. La pintura, la lectura, la poesía o cualquier expresión artística, es a veces la única tabla de salvación a la que se aferra el alma humana frente al caos. En mi caso, escribir ha sido siempre sinónimo de sobrevivir.
No todos los relatos de este libro abordan el tema de la pandemia como tal, pero sí fueron escritos en un momento difícil para la humanidad. La mayoría de estos cuentos se han publicado, mes a mes, en la revista literaria digital Máquina Combinatoria (Ecuador), dirigida por el reconocido escritor y catedrático Iván Rodrigo Mendizábal, a quien agradezco por su generoso altruismo al promover, apoyar y difundir la literatura dentro y fuera del país.
María Dolores Cabrera
El jugador
Leonardo sale de su casa todas las tardes a la misma hora. Camina por la estrecha calle adoquinada del centro de la ciudad que lo lleva a la parada de buses. Ahí espera hasta que llegue el transporte público que lo traslada al norte de la capital. Siempre cabizbajo, pensativo. Tiene el cabello rizado, oscuro y bastante corto. La tez trigueña y una pequeña cicatriz en la ceja por una agresión que recibió en la infancia, percance del que nunca le ha gustado hablar. Va preocupado por una vida que transcurre sin éxito. La incertidumbre flota en su cabeza como una canoa sobre olas agitadas, veleidosas. Busca de manera constante algo mejor, algo nuevo, estimulante, motivador. Vive solo. No tiene padres, ni hermanos. A los dieciséis años abandonó la casa de sus progenitores porque era infeliz, porque no creyó justo que en un hogar se deba sentir miedo, dolor y decepción. Se alejó de una niñez desdichada y a la vez de su precario pueblo rural. No tiene amigos por timidez y desconfianza. No se ha casado ni tiene pareja y a sus cuarenta y dos años tiene fija en su mente la imagen de una sola mujer.
Leo, como le dicen algunos que lo conocen, llega en media hora a la avenida en la que debe bajarse. Es ancha y siempre está atestada de tráfico. La bulla de los motores, las bocinas de los automóviles, los gritos de la gente que ofrece gangas y ofertas. Todo forma parte de un escenario turbio y caliente al que ya se ha acostumbrado a frecuentar.
Al acercarse a la esquina precisa, comienza a temblar. Son los nervios. Le ocurre siempre y no puede evitar que la duda lo atormente cada vez que titubea antes de entrar al salón de juegos de azar en el subsuelo de un hotel. En esos momentos y por los prejuicios de una sociedad hipócrita, confunde la sutil diferencia entre el bien y el mal, el delicado límite entre lo correcto y lo incorrecto, el corto paso con el que atraviesa desde la luz hasta el fondo del abismo. La frágil línea entre el placer y la angustia, entre la demencia y la cordura, entre el utópico cielo y el averno de la vida. Tiene miedo de no saber qué es lo que en realidad elige en aquel momento. Pero finalmente entra, aunque tenga que tragar la saliva con firmeza para cruzar ese umbral.
Una vez adentro, el olor le es familiar. El ambiente habitual. La alfombra con rombos de color vino, círculos verdes entrelazados y líneas con vértices amarillos, es llamativa y recargada. No hay ventanas, solo luces estridentes que están encendidas de día o de noche y el tintineo perenne de los timbrecitos que emiten las máquinas de juego. Todos conocen al hombre que acaba de entrar. Modesto y serio. Sencillo pero impecable.
—Buenas tardes, Don Leo —le dicen a su paso los empleados, los crupier y hasta el administrador. Él responde a los saludos mientras echa un vistazo por toda el área, en especial hacia la esquina derecha del fondo, donde por lo general está Gabriela. Mujer de piel blanca y un pelo lacio y negro que llega hasta su hombro. Misteriosa y reservada. Silente. Siempre bien maquillada aunque sin excesos. Poco comunicativa. Responde a las preguntas de quienes se dirigen a ella, con monosílabos o con un leve movimiento de cabeza. Sonríe muy poco. Leonardo la mira y siente alivio, una especie de consuelo que lo aplaca tan solo porque ella está ahí, porque su sola presencia le da seguridad. Imagina el perfume que usa y cree que puede percibirlo disperso por todo el salón. La mujer aún es algo joven y casi nunca repite el vestido que usa. Su máquina de juego es fija, siempre la misma. Si está ocupada cuando ella llega, se retira y regresa luego. La temática arácnida de ese juego la cautiva hasta la pasión y tal vez hasta la locura. Las posibilidades de los resultados del azar, incluyen la combinación de todas las variedades posibles de arañas pero cuando acierta cuatro en línea recta, de la especie Latrodectus mactans o viuda negra, gana el premio mayor. Leonardo vive intrigado con aquella enigmática figura femenina y le obsesiona la idea de que llegue el día en que pueda descubrirla, conocerla bien por dentro y por fuera.
El hombre se sienta en la mesa de juego, casi siempre pide un whisky y empieza con el póker. Está seguro del conocimiento que tiene sobre las cartas pero también está fascinado con la suerte en la que pone su futuro, el desafío de su existencia. Eso lo excita, le emociona, le estimula a seguir. Le agrada el aroma que despide el fieltro verde que forra las mesas. Le cautiva el sonido de las fichas al rodar, al mezclarse unas con otras y al ser recogidas en grupos y también le gustan los uniformes de etiqueta del personal.
Para Leonardo, el azar y la buena o mala suerte, no solo implica el ganar o perder dinero. Asocia la ventura del triunfo trivial con todo lo positivo, con la salud, con el amor, con la felicidad y asimismo, conecta el fracaso banal con todo lo negativo, con la enfermedad, con de desamor, con los desencuentros, con la desdicha, la traición, la desilusión y el fracaso.
—Si esta tarde he de ganar, Gabriela me sonreirá —especula— Si ocurre lo contrario, ni siquiera me mirará. La suerte atrae a la suerte y el infortunio al infortunio, se repite él.
Aquella noche, Leo pierde una cantidad importante de billetes y antes de salir del local, sudoroso y contrariado, levanta la mirada. Gabriela no solo que lo ignora sino que en ese preciso momento cruza hacia la puerta de salida del brazo de un tipo de apariencia vulgar. Lleva puesto un sombrero de tono llamativo y caricaturesco, una chaqueta a cuadros que no combina con el pantalón y los zapatos deportivos. Todo un fantoche ridículo —piensa— pero hay que aceptar que hoy ha sido su día.
Las visitas al casino se repiten tarde tras tarde. Por las noches, cuando regresa al cuarto semi oscuro y reducido donde vive en el sector colonial de la ciudad, su actividad depende de si ha ganado o ha perdido. En aquella mustia habitación, por lo general, cuenta siempre con una botella de licor barato que repone con otra cuando se termina, también con algunos víveres y unos pocos trastos acomodados dentro de una alacena de madera empotrada en el rincón. Bajo una pequeña ventana, hay un mini refrigerador blanco de bar donde es común que tenga leche, algo de fruta, a veces un trozo de carne y un plato de arroz. Al otro lado de la cama está el closet y la puerta de un baño básico y diminuto. Si ha sido una buena tarde, prepara la cena en su minúscula cocineta eléctrica. Mira cualquier película de acción y hasta pone música antes de dormir. Si ha sido una tarde mala, toma un vaso de agua, no come y se acuesta temprano pero siempre obsesionado con la vida de Gabriela.
Un viernes cerca del ocaso, parece que la fortuna está de su lado. Gana en la mesa de póker, en la de veintiuno, después en la ruleta, por último en las máquinas tragamonedas y en las que engullen billetes también. Siente una emoción que no le cabe en el pecho. El corazón rebosa de dicha y cuando decide que es suficiente, que ya ha ganado mucho dinero y debe marcharse, canjea en la caja las fichas por billetes y dirige su mirada hacia la esquina donde se encuentra Gabriela con la máquina de juegos de arañas y le sonríe. Esta vez, ella fija su mirada en él y se levanta. Leonardo siente que, conforme ella se aproxima, sube la temperatura de la sangre en sus venas y su estómago se revuelve por una inicua y agradable ansiedad. La mujer se acerca mucho. Su rostro casi rosa el de él. Los ojos de Gabriela recorren desafiantes las facciones de su cara y los labios pintados y entreabiertos emanan un aliento a gloria que él recibe con satisfacción. Entonces, la mujer le dice con un gesto sensual, irónico y provocativo:
—Vamos.
Leonardo no sabe qué responder en ese momento y simplemente accede. Salen juntos y caminan casi sin hablar. Después de un momento, él le pregunta:
—¿Deseas tomar algo, Gabriela?
—Sabes mi nombre.
—Bueno, todo el mundo lo sabe en el casino. ¿Te apetece un trago?
—También sé que eres Leonardo. Leo, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué no? Un trago estaría bien. Gracias.
Van a un bar cercano que no es muy elegante ni especial, más bien exiguo y algo desmantelado pero es lo que hay al paso. Toman algo y salen. Ella le toma de la mano y él se deja llevar. Caminan con pasos lentos. Se pierden despacio por la ruta de un zaguán oscuro. Se desvanecen sus siluetas grises y falsas, reales e inventadas. Se mezcla en un instante la mentira y la verdad. Se concreta y se evapora una tétrica historia corta. Se define y se esfuma un deseo sin tiempo. Cuaja y se derrite una triste pasión postergada. Se deshace en un segundo la lealtad y la traición.
Aquella noche, Leonardo no regresa al humilde cuarto donde ha vivido años de soledad y miseria. No regresa nunca. Nadie pregunta por él, excepto el dueño de casa que imagina que el infeliz debió irse sin chistar para no pagar el último mes de renta.
Al siguiente día, en horas de la tarde y como siempre lo hace, Gabriela regresa al salón de juegos, al casino aquel en donde se deleita con su máquina de arácnidos. Un mesero con camisa blanca almidonada y corbata de lazo, se acerca a ofrecerle algo para beber y le dice:
—Señorita Gabriela, ayer estuvo de suerte. Vi que su máquina se detuvo con cuatro viudas negras en línea horizontal, esas con el vientre rojo dividido como un reloj de arena. El chico encargado anotó su ganancia antes de volverla a cero. ¡Qué bien! La felicito.
Gabriela, que en esta ocasión estrena un vestido gris oscuro, escotado y sensual, juguetea con el colgante escarlata que pende de su cuello y sonríe por aquel cumplido que alimenta su terrorífico ego mortal y a la vez, el triunfo de sus hazañas macabras. De inmediato, la máquina suena estridente porque ella apuesta su dinero con el hambre sádico y feroz de una viuda negra más. Aquella asesina que mata al macho después de su trampa sexual.
A Leonardo no se lo ve nunca más por el casino y a pesar del asombro de muchos, no preguntan. Nadie supo jamás que la suerte de aquella tarde no engranó con la de su fatal destino. La premisa de Leonardo no se había cumplido. La buena racha de aquel juego, no fue precisamente la suerte de su vida como él lo había creído. La de Gabriela, siempre.
El pintor
Un lienzo blanco templado sobre el caballete de madera que se atreve a tentarme, a desafiarme. Yo, Mauro Callejas, pintor aficionado, lo miro mientras sostengo el pincel en la mano. Pienso en aquella laguna del parque a la que tantas veces voy con Margot, mi mujer. A pesar de que está en medio de la ciudad bulliciosa y agitada, la laguna brinda una paz que me apacigua. A ella le gusta sentarse en una banca de hierro barnizada de blanco, casi siempre en la misma. No le importa pasar un par de horas mientras mira el agua o más tiempo si le apetece. Conversamos. Nos reímos. Recordamos. A mí no me molesta en lo absoluto. Hoy sábado por la tarde, estuvimos ahí de nuevo pero ocurrió algo diferente dentro de mi cabeza. Mientras compartimos, charlamos y tomamos un helado, sentí que debía grabar en mi memoria los detalles del paisaje. Uno a uno, en especial los colores. La tonalidad que tenía el agua a esa hora. Los matices de las plantas y los árboles. Puse atención a las gamas de los cafés, de los azules y de los verdes. Me fijé en la perspectiva que forman las distancias. En la escala del tamaño de las piedras y en el cielo. Cuando nos levantamos, no pude evitar mirar hacia la banca en la que estábamos sentados. Su forma, sus tallados. Por lo general, solemos caminar despacio cuando volvemos. A veces, en la ruta a casa, compramos pan integral o alguna bebida que falta para la cena o para el desayuno del siguiente día. Hoy trajimos un paquete de bocaditos con masa de queso.
Llegamos a casa. En las paredes de la sala hay cuatro cuadros de mi autoría: Una puesta de sol, Agustín sobre el sofá, el rostro de mi mujer y un callejón nocturno. En el comedor hay dos: Un canasto lleno de margaritas y una niña que come una manzana. Este último lo hice después de observar cómo una pequeñita de origen indígena, comía fruta sentada en la vereda junto a la madre que las vendía. Margot se dirigió a la cocina y yo bajé al sótano que está justo debajo de nuestro dormitorio.
Ahora estoy aquí. Miro el lienzo en blanco que me motiva. Le sonrío. Me dice: “Vamos, aquí me tienes. Vamos con ese paisaje del lago. ¿Qué esperas? Toma el pincel y la paleta. Empieza ya”.
Yo me acobardo porque no sé si es el momento, si estoy preparado para iniciar pero también pienso que los detalles se pueden esfumar de mi mente y decido comenzar. Me pongo el delantal que algún día fue blanco por completo y que hoy tiene una amplia variedad de manchas coloridas que ya no salen al lavar. Me cubro la cabeza con la boina gris que uso para proteger mi pelo de alguna salpicadura. Enciendo la música que me gusta escuchar cuando pinto, por lo general instrumental de piano. Hoy elijo Tristesse de Chopin.
Hago trazos básicos, gruesos. Son la base para luego extender las gamas con pinceladas más finas. Rasgo esbozos y defino el tono del agua. Margot me llama porque el café está servido. Apago la música. Dejo todo. Me quito el delantal y la boina. Subo. Compartimos un tinto con las masitas de queso. Termino de prisa y le digo que vuelvo al sótano porque ya comencé a pintar. Sonríe al ver mi entusiasmo y aprueba con su cabeza. Yo regreso a mi lienzo.
Dos horas más tarde, estoy en el cuarto dispuesto a descansar. Me agrada el trabajo que hice. Me siento orgulloso. Avancé más de lo que imaginé y eso me satisface. Pintar es mi pasión, mi vida. La única actividad que me hace olvidar la ingratitud, la falta de empatía de la gente con la que nunca he podido congeniar. La crueldad de una sociedad injusta y errada. Margot y yo estamos solos. No tuvimos hijos. Solo nos acompaña Agustín, nuestro gato marrón. Mi paso por este mundo ha sido una experiencia difícil. Dura. El amor de Margot es lo único que sostiene mis ganas de vivir. A los doce años, cuando murió mi madre, empecé a pintar con frenesí, con obsesión. En la noche, dibujaba las cosas que había visto en el día. Sufrí una enfermedad autoinmune que debilitaba mi musculatura pero la superé con tenacidad. Mi padre se casó por segunda vez y se marchó. Los estudios me agobiaban y en cuanto me gradué con esfuerzo y hastío, entré a un taller de pintura en el centro de la ciudad y perfeccioné mi talento. Trabajé de mensajero en una empresa de publicidad. Con el tiempo, me contrataron como dibujante para ciertas publicidades comerciales. Cuando conocí a Margot en una exposición de cuadros, mi vida afianzó una nueva razón.
Ahora tengo que dormir. Una calle empedrada y casas coloniales con la firma de Mauro Callejas, está sobre nuestra cama. Apago la luz de mi mesa de noche. Mi mujer duerme desde hace rato.
A las tres de la mañana, me despierta un ruido sutil que me inquieta. Me mantengo alerta y los sonidos se vuelven más fuertes. Algo cae con fuerza. Arrastran cosas. Golpean objetos. Prendo mi lámpara y Margot se asusta.
—¿Qué pasa, Mauro?
—No lo sé. Algo suena. Es abajo, en el sótano. Voy a ver.
Me levanto pero siento temor. Inseguridad. Tener miedo es normal —me digo— El vencerlo es de valientes.
—Ten cuidado. O mejor no bajes. Llamemos a la policía y mientras tanto esperemos aquí.
—No. Margot, todas mis cosas están ahí.
—Te vas a exponer mucho. No vayas. Quizás solo dejaste la ventana abierta y el viento derribó algunas cosas.
La escucho pero prefiero arriesgarme y decido bajar. Desciendo por las gradas con sigilo, despacio. El pisar firme sobre cada escalón me da seguridad. Me garantiza estabilidad. Un temblor se apodera de mis piernas y de mis brazos. Siento salivación excesiva y el pánico se presenta como una estela negra que me envuelve. Me cubre la cara, me impide mirar. Avanzo y se me amortiguan las manos. Tengo la sensación de que los pies se paralizan pero hago un esfuerzo y camino. El temor no es malo —repito— Nos ayuda a protegernos, debo continuar.
Paso por la cocina en penumbra y tomo un cuchillo. Pienso en la muerte. En un final absurdo y trágico. Pienso en Margot. Agustín baja conmigo y maúlla. Abro la puerta de mi sitio de trabajo. Me espeluzna imaginar lo que voy a encontrar. Enciendo la luz con cautela y lo que veo me inmoviliza. Estoy estático y mudo. Sin palabras. No puedo gritar. Tengo taquicardia. Un sudor frío me recorre por el cuerpo. Todo está en el piso. Roto. El caballete despedazado. Los tubos de las pinturas regados por el suelo. Reventados. Pisoteados. La paleta averiada. El lienzo con los colores del lago está retaceado. Apenas veo una parte del agua que parece ondular sobre el suelo. El equipo que utilizo para la música, está tirado pero intacto. Mi delantal y la boina es lo único que han dejado en su lugar.
Las puertas del mueble blanco donde guardo mis trabajos aún sin enmarcar, están abiertas. Mi esfuerzo de años destruido. Los lienzos ajados. Veo paisajes cortados. La mitad del rosal en medio del campo. Parte del ramillete de flores amarillas. Un trozo del caballo que pasta delante de una cabaña. Mitades de árboles. Tan solo la esquina del bote atado al muelle. Mariposas con alas trizadas. Aves fragmentadas. Un mirlo en la ventana que está estropeado. Calles divididas en pedazos. Parte de la entrada colorida de una vivienda rural; en fin, tantas y tantas cosas que he atesorado y que no he vendido porque en nuestro medio es difícil pero que con paciencia iban a salir. Todo en hilachas, cortados con cuchillo o tijeras. Cada uno, una ilusión devastada, una alegría anulada, un placer aniquilado. El alma rota. El espíritu quebrado. La saliva atorada en la garganta. Las lágrimas retenidas en los ojos. El dolor que arde en la mitad del pecho.
Voy hacia un escritorio pequeño de madera que está a un costado del cuarto y noto que están reventadas las bisagras del cajón que ahora está vacío. Se llevaron el dinero que guardaba para comprar los implementos de mi trabajo. Levanto mi mirada y la ventana que da a la calle, está forzada. Rota. Por ahí entraron y salieron pero si sólo querían el dinero, ¿por qué destrozaron mis cosas?
Retrocedo. Salgo y dejo todo como está. Subo. Margot me espera angustiada. Suda por el temor y los nervios. Está pálida y tiembla.
—Ahora llama a la policía— le digo.
—¿Qué pasó, Mauro?
—Se llevaron el dinero destinado para las compras de los materiales y lo destrozaron todo.
—¡Dios mío!
—Llama a la policía, por favor.
En veinte minutos hay gente que revisa todo. Toman fotografías, intentan tomar huellas. Todo inútil. No hay evidencia de nada que pudiera llevar a la sospecha de quién lo hizo.
Algún vagabundo que necesitaba el dinero —me dice un oficial— Lo siento. Vamos a intentar encontrar alguna pista pero es difícil. Este tipo de robo no deja rastro.
Se van.
Regreso al dormitorio. Me recuesto sobre la cama, intento estabilizar mi respiración y espero a que amanezca. Me ducho. Me visto y salgo. Margot desea acompañarme pero le digo que no, que esta vez voy solo.
Camino abatido rumbo al parque. Siento las piernas débiles y una especie de zumbido en los oídos que obnubila mi consciencia. Paso por la panadería que aún no abren. Llego hasta la laguna. Algunos pájaros trinan sin advertir la miseria humana. Deseo ser un pájaro, pienso. El agua sigue ahí, azul como siempre pero a esa hora de la mañana, el tono es distinto. Grabo esa tonalidad extraña en la memoria. El cielo despejado, compasivo, celeste. Dejo caer un par de lágrimas. No importa el costo de lo material. Importa el dolor de comprender la habilidad del ser humano de poder romper la esencia misma de un semejante. Una joven trota con traje deportivo y lleva audífonos en sus orejas. Ignora mi realidad y yo la de ella. Recuerdo el lienzo de la laguna sobre el suelo. Muerto. Sin poder hablarme. Sin poder tentarme a que continúe con las pinceladas.
Salgo del parque y camino por la vereda. Pasan los carros veloces, los conductores tocan las bocinas apresurados. Yo sigo sin rumbo. Avanzo e intento llenar mis pulmones con el aire que les falta. Pienso en Margot que a esa hora debe esperarme con otro café sobre la mesa. En Agustín marrón, en mis obras, en mi única pasión. Un torbellino de colores cruza fugaz, gira irreflexivo, casi violento dentro de mi cabeza. Remolinos de matices que mutan. Aprieto los párpados. Camino casi a ciegas. Tengo nauseas. Me detengo para no tropezar. Abro los ojos y veo gente que cruza apurada, quizás entre ellos va el ladrón, quizás no. El cielo ya tiene más nubes y decido volver. Compro el periódico en una esquina y voy en busca de ese café que se enfría y que Margot lo tiene listo para ofrecerme con cariño. Lo bebo. Doy un beso a mi mujer en la frente y bajo al sótano. Encuentro en la estantería, un lienzo en blanco que está nítido. Lo pongo sobre la mesa de escritorio. Recojo lo que queda de las pinturas rotas y un pincel partido. Me coloco el delantal y la boina. Acomodo el equipo en su lugar. Enciendo la música. Sonrío con malicia y trazo, como un desquiciado, los bosquejos de la laguna con su tono matutino.
La chef
(Un cuento de aromas y sabores)
Sobre el mesón metálico, cuatro fuentes rectangulares de horno en línea horizontal, listas para acomodar las láminas de pasta para lasaña. A un costado, recipientes hondos con los ingredientes para ensaladas Caprese y Panzanella. Hacia el lado izquierdo, las estufas encendidas con enormes ollas llenas de agua hirviendo donde se cuecen pechugas de pollo junto a pailas de carne molida de excelente calidad.
Mónica está al frente de todo. Mujer de pelo castaño, rizado, corto. Piel trigueña, facciones finas. Alta de estatura, sofisticada. Actitudes elegantes. Viste una filipina blanca y, amarrado a su cintura, un delantal nítido que protege la parte delantera de ésta. Su cabeza está cubierta con una bandana que le cubre el cabello por completo.
Organiza. Controla. Revisa. Chequea los pesos, las cantidades exactas de los ingredientes. Hay más gente en la cocina. Se trasladan de un extremo a otro. Caminan. Abren el refrigerador. Toman lo necesario, lo vuelven a cerrar. El más mínimo movimiento incorrecto es detectado por Mónica.
Hace cinco años se graduó de chef en la escuela de gastronomía de una de las universidades del litoral. Trabajó en diferentes restaurantes de su tierra natal, pero cuando se le presentó la oportunidad de dirigir un establecimiento de comida italiana de mucha notoriedad en uno de los mejores barrios de la capital, dejó todo, incluso a su hermana para mudarse a vivir en la ciudad principal.
Para ella, las artes culinarias son una pasión. Los manjares italianos, una manera de vivir. Una meta. Una obsesión.
A pesar de no haber visitado Italia aún, sabe a la perfección, por sus estudios, por su tenacidad en investigar y aprender, cuáles son los platos típicos de cada provincia o ciudad. El fettuccine en Nápoles, la salsa pesto en Génova, el spaghetti en Sicilia. En Roma el bucatini. El tortelli en Lombardía. Los risottos en el noroeste del país. Pero también conoce como se prepara un carpaccio, una sopa minestrone, la salsa pomodoro y hasta los grissinis; los ravioles, los canelones e incluso la pizza con las variedades propias de su origen y además, las que ella misma ha inventado.
Mónica tuvo una vida donde las carencias abundaron. En su infancia faltó esto y faltó aquello incluido un padre. En la adolescencia se excedieron los miedos, las inseguridades. Creció incontrolable la pena, los desencuentros, el desamor. La madre murió cuando ella se asomaba a la juventud, entonces fue Mónica quien empezó a preparar los alimentos para su familia, al principio con tristeza, con dolor.
Conforme aprendía nuevas recetas, descubría una forma de catarsis. Un desahogo. Una herramienta para el olvido. Un espacio sagrado en donde se encontraba consigo misma. Un paréntesis de distracción, de purificación mental y espiritual. El cocinar la redimía. Se le revelaban alegrías desconocidas, impensadas. Su cerebro entraba en un proceso de meditación en el que las fragancias de la albahaca, del romero, eran fuerzas liberadoras; los aromas de la rúcula, del tomillo, del orégano, energías redentoras que le limpiaban el alma y le permitían vivir.
Conseguir graduarse de chef, no fue fácil. Implicó el típico esfuerzo y sacrificio de quien estudia y trabaja, al mismo tiempo, para poder pagar el sueño de prepararse, de aprender. Mientras cursaba los años de su carrera en la universidad, fue mesera en una cafetería del puerto principal. El horario era apretado y empezó a interferir con las horas de clases, entonces se cambió a un bar con un horario más nocturno.
Una vez con el título, la cosa cambió. Ahora, es la chef de un prestigioso restaurante de platos italianos de la capital.
—Las bandejas están listas para acomodar la pasta —indica en voz alta— Vamos, vamos a desmenuzar el pollo.
Los cocineros, hombres y mujeres con gorros blancos en forma de hongos, le responden con actos y con muy pocas palabras pero ella los ayuda a organizarse muy bien.
Se prepara salsa blanca. Se pica cebollas y pimientos coloridos, champiñones, espinaca. Se ralla queso mozzarella y parmesano en grandes cantidades. Se mueven varias manos y se hacen muchas cosas a la vez.
Sobre una gran alacena de madera, hay decenas de frascos. Los altos con aceite extra virgen de oliva, los anchos con aceitunas, los más pequeños con sal, junto están los moledores de pimienta y todo se ilumina con la luz de la ventana que está detrás. En una estantería rústica, botellas de vino mediterráneo y de Llimoncello, el famoso bajativo de Sorrento. Tomates cereza secos y encurtidos. Vinagre balsámico de manzana y de jerez. A un costado, la puerta de una bodega donde se almacenan las harinas, las conservas, el azúcar, la pimienta, el arroz para los risottos y la miel.
Al otro lado, la máquina para hacer la pasta, las balanzas, las cafeteras italianas y los hornos de pan.
Varias refrigeradoras y neveras para vegetales, verduras y hortalizas frescas. Los lácteos acomodados en su correcto orden. Mantequilla. Cremas. Tarrinas de queso mascarpone para la elaboración del dios de los postres venecianos, el Tiramisú. Congeladores para distintos tipos de carnes, pescados, mariscos. Mónica respira, inhala y suspira en medio de olores placenteros, de esencias deliciosas, de aromáticas estufas calientes.
El dueño del local, nieto de un siciliano que vino al país detrás de una mujer latina, su abuela, goza ya de una merecida fama por el prestigio de su restaurante, está muy complacido con Mónica, la chef estrella y su perfecto amor hacia la comida Italiana.
Los comensales, clientes recurrentes que frecuentan el restaurante, solicitan a menudo saludar en persona a la chef que da prestigio al local. La felicitan, la aplauden.
La vida de Mónica se desliza entre placeres culinarios que equilibran y ajustan sus desbalances, inquietudes y dudas personales. Las recetas afianzan por separado, cada emoción intensa de su vida.
Cuando cocina, olvida lo que hay que olvidar. Reprime lo que necesita reprimir. Sublima lo que debe sublimar.
Saltea puerro y cebollín y el chirrido de la mantequilla amilana sus miedos y resalta la alegría del corazón. Parte los tomates, entonces ignora el desasosiego y descubre el regocijo del alma. Mezcla la salsa carbonara que amedrenta la tristeza y la conforta. Muele el ajo a la vez que intimida a la ansiedad y despierta a la esperanza. Corta el zucchini, la berenjena, y de inmediato minimiza el desconsuelo y se alivia. Lava el brócoli, mientras merman sus dudas y se consuela. Huele la canela y los granos de café, eso aminora sus rencores y se sosiega. Percibe la frescura del perejil, lo que diluye la ira y su enojo. Batir la natilla hace que se esfume la pena y se anime. Tritura las almendras y con ellas los resentimientos. Licúa el pesto y se llena de energía. Amasa el compuesto fermentado para la ciabatta y se colma de aliento. Al emplatar los gnocchis, se desprende del cansancio y se fortalece.
Adereza con adobos y aliños. Condimenta, sazona y eso la estremece de placer. La textura del salmón al horno y el aroma del camarón salteado, le complacen hasta un delirio de felicidad.
En medio de todo el fascinante ensueño que le produce guisar y dirigir la cocina, justo cuando los clientes multiplican los elogios a la excelencia de Mónica y el restaurante eleva su auge; la luz se vuelve oscuridad para el mundo. Llega una pandemia que infecta a los seres humanos de todo el planeta. Los contagios son rápidos y un velo de muerte cubre a la humanidad. Casi todos los países entran en un confinamiento obligado. Se cierran escuelas, colegios, universidades, negocios y entre ellos por supuesto, los restaurantes.
Mónica debe retirarse a casa al igual que el resto del personal. Se suspende el servicio a los clientes. De la noche a la mañana se cancela la atención. La pandemia no tiene control y después de meses, el panorama es peor. Hay pánico entre la gente. Nadie sale. Las calles vacías. El toque de queda convierte a las avenidas, a los caminos, a los parques y a las plazas en espacios fantasmales, abandonados. Los silencios son sepulcrales. Crece la muerte y el dolor. No hay cómo reabrir. En esas circunstancias y sin ingresos, el descendiente del siciliano no puede pagar sueldos. Despide a la mitad de los empleados entre cocineros y personal de limpieza. La otra mitad, en la que está Mónica, se va a casa con la promesa de volver después del lapsus sanitario.
La vida de Mónica cambia. En casa, prepara sus desayunos, sus almuerzos y sus cafés pero no es igual. Necesita el ritmo del restaurante para sobrevivir, para continuar con la salvación de su alma. Su espíritu se apaga mientras, imparable, se dilata el tiempo de la fatal pandemia. El Lapsus se vuelve incierto, inmenso. La alegría se extingue, se transforma en incertidumbre, en angustia. No consigue purificarse.
Regresan los recuerdos del pasado. No logra reemplazar las heridas que duelen otra vez. Vuelve la duda. Rebrota la ira, el enojo. Sin su actividad culinaria pierde el equilibrio. Piensa en Italia, en los aromas, en los sabores y en los colores de la comida de ese país divino al que todavía no ha ido y quizás ya no irá jamás. Es otro espacio del mundo golpeado por el virus mortal. A Mónica le abraza la depresión. Los ángeles que revoloteaban sobre su pasión, mutan en los demonios que hoy custodian su soledad y ahora espera, aguarda por el momento de su redención pero cada vez más desierta, más callada, más insólita en medio de su propia oscuridad.
La libélula
Camino con pasos lentos. Cada uno, hace crujir la hierba seca del verano o quizás no son mis pies los que hacen ruido sino alguna lagartija que me sigue de cerca, o un roedor hambriento o tal vez el follaje crepita solo. Mientras avanzo por el borde del pantano, levanto intermitente la mirada hacia la oscuridad que enluta el cielo. Observo el lerdo vaivén de las hojas de los árboles meciéndose tranquilas al ritmo de la brisa de una noche sorda. Veo estrellas que titilan resignadas, esperando silentes la llegada de algún alma. No sé si existen o si ya están muertas pero me alumbran al igual que las luciérnagas que se mueven ligeras, zigzagueando entre las ramas como si prepararan afanosas, algún cortejo ceremonial. Bajo la mirada porque llego a la puerta de la cabaña. Está abierta. La empujo y escucho el rechinar de las bisagras. Entro. Me siento confundida, desubicada, incompleta, casi etérea. No hay luz. La puerta se cierra sola detrás de mí. Volteo y pienso que fue el viento nocturno del verano que a veces, actúa por su cuenta con acciones elegidas a su voluntad. Mis pensamientos se enredan, se mezclan, se irritan. Los recuerdos se enmarañan, se lían, giran, se golpean inconformes unos con otros, iracundos. De esta batalla, solo sobreviven algunos. No sé qué hacer con ellos. Son muy pocos y ni siquiera los puedo reconocer como verdaderos o falsos.
Creo que no hay nadie en la cabaña. Sin embargo y por la duda, saludo con un “Buenas noches”. No hay respuesta. Repito la frase en un tono de voz más alto, pero nadie contesta. Escucho el sonido de un minúsculo aleteo de alas que viene desde el marco interior de la ventana. Veo a una libélula que debió haber entrado por la puerta igual que yo. Me gusta su imagen, su tono variante, las alas transparentes con las que alardea su libertad. La miro fijamente con asombro. Es fastuosa y con la misma belleza de un hada. Me acerco despacio, la presiento espiritual, poderosa y mensajera. Está envuelta con un aura delgada de luz blanca. Aletea majestuosa como si acabara de llegar de otro reino para advertir de alguna mágica e inminente transformación.
Busco el interruptor de la luz pero no lo encuentro. Pienso que a este brillante ser alado, debe asustarle los choques con la madera, con el filo de la ventana, mientras intenta volar y me acerco a la puerta para abrirla, pienso que así la libélula podría salir y retornar a su reino espiritual, pero al intentar mover la perilla, me percato de que no gira. La puerta está con seguro. No logro abrirla por dentro. Es como si alguien hubiese puesto llave por fuera.
No sé dónde está el interruptor para encender la luz. Me desplazo mientras lo busco por las paredes. No lo hallo. La libélula se posa sobre un mueble que parece una estantería vieja. Me acerco y encuentro sobre ésta, unos cerillos y algunas velas. Recuerdo que la cabaña está en medio del bosque y pienso que por lo tanto, es posible que no haya electricidad en la zona en la que me encuentro. Enciendo una de las velas y entonces puedo observar mejor el interior del lugar. Frente a la estantería hay una mesa redonda con un mantel bordado, artesanal. No hay sillas, excepto una antigua mecedora de mimbre que parece moverse como si alguien se acabara de levantar. Está a un lado de la mesa y pienso que debe haber corrientes de aire que entran por los filos irregulares de las ventanas y la mecen. Al fondo, una chimenea sucia, llena de ceniza y leña seca a medio quemar. Las paredes de la casita están hechas de troncos de árboles cortados simétricamente, unidos y lacados. Es una vivienda rústica como para convivir con la naturaleza los días del verano y nada más.
La libélula resplandece, como si de pronto la hubiera cubierto una escarcha azul platinada. El reflejo de la pequeña llama, que se mueve con el aire, muta sus colores según la posición.
Tomo la vela en la mano y me muevo por la casa. Paso por un corredor estrecho y sombrío y de pronto, veo frente a mí un espejo rectangular y vertical. Está colgado en un sitio estratégico como para que todo el que pase, se mire sin poderlo evitar. Ahí estoy con mi figura incompleta, de cuerpo casi entero pero solo hasta mis rodillas. Imagino que floto, que no tengo pies. Parece que estoy envuelta con una especie de neblina pero pienso que tiene que ver con el reflejo opaco del espejo. La luz de la vela destella en el vidrio. Me reconozco con mi ropa. Soy Rebeca. Claro que soy Rebeca, y observo también a la libélula que vuela alrededor de mi cabeza. Mi cabeza…, casi la pierdo de vista, parece desintegrarse en medio de esa niebla densa y gris que sale misteriosa, de la profundidad del espejo. Volteo la mirada y veo directamente a la libélula que ahora se ha tornado blanquecina, como si fuera de cristal azucarado. Se posa en mi hombro sin recelo.
De pronto y como un rayo, se me incrusta el recuerdo de haber leído alguna vez, en alguna parte y en otro tiempo, que en ciertas culturas ancestrales, las libélulas eran el símbolo de las almas difuntas, se creía que tenían conexión con los espíritus de la naturaleza, que no sentían miedo frente a nada, jamás; y además, que poseían el poder de revivir o transmutar. Nos volvemos a mirar mutuamente en el turbio abismo del espejo. Nos aceptamos en medio de un silencio sombrío y sepulcral. De manera intempestiva, recuerdo la puerta cerrada con llave pero no siento temor y sé que la libélula tampoco.
Abandono el espejo y entro a una pequeña habitación. Hay un lecho angosto junto a un armario despostillado, tiene un cajón a medio abrir con ropa de mujer. Al otro lado, una mesa coja arrimada a la pared, a la que le falta la mitad de una pata. Me acerco y veo encima de ésta, algunos textos antiguos de escuela que amenazan con caerse. Huele a un hedor caliente, a rancio. Veo un bulto tendido en la cama. Tiene la forma de un cuerpo humano. Se nota que está boca arriba. No se mueve. Le cubre una manta de color oscuro que incluso le tapa el rostro pero tampoco me asusta. Tal vez solo alguien duerme, pienso. La habitación apesta a humedad, a piel sudada, a algo así como al olor del pelo mojado de un perro. Debe ser la cobija, me digo.
Sé que soy Rebeca y que mi memoria estaba intacta hasta que llegué al umbral de esta cabaña pero que a partir de haber entrado, no sé nada excepto que soy Rebeca, que estoy encerrada y que me acompaña una libélula.
Sigo desplazándome y descubro la puerta cerrada de otro cuarto. Acerco mi oído y escucho murmullos dentro, se oyen lamentos tristes. Me animo a golpear suavemente pero parece que mi discreción pasa desapercibida. Llamo un poco más fuerte pero el resultado es el mismo, nadie lo percibe.
La vela se consume rápidamente. Regreso con prontitud a la ventana que está junto a la puerta y miro hacia afuera. Las estrellas y las luciérnagas iluminan incesantes la oscuridad como si se prepararan para un ritual de metamorfosis urgente. Una rana salta curiosa desde el pantano.
Soy Rebeca y creo que estoy dentro de mi cuerpo y de mi cerebro, pues tengo pensamientos y memoria aunque bastante vaga. Otra vez la libélula mueve sus alas a gran velocidad. La miro con más atención y reconozco rasgos míos en ella, me doy cuenta de que, misteriosamente, es parte de mí misma. Es mi alma, es mi propio espíritu. Está fuera de mi cuerpo liviano, de mi cuerpo de aire, pero posee mis sentimientos y mis emociones. Se posa en el centro de lo que creo que es mi cabeza, de esa misma cabeza que vi prácticamente desintegrarse frente al espejo y absorbe mis pensamientos, los saca de mi entidad abstracta e intenta salir de la cabaña. Encuentra una rendija entre una malla desprendida del marco de la ventana y salimos. Vuelo en ella, vuelo muy cerca de la superficie del agua turbia del pantano. Giro rápidamente en diferentes direcciones con una velocidad que me asombra. El viento me abre el camino, las luciérnagas me guían en medio de una ceremonia de gala. La oscuridad me da la bienvenida mientras me acerco a las estrellas. Soy un hada, un hada que ahora pertenece al mismo reino mágico de las libélulas. He mutado. Me he transformado.
Mientras tanto, en la cabaña se abre la puerta del cuarto cerrado. Salen personas afligidas. Un manojo de seres humanos que gimen, se lamentan. Lloran una enorme pena. Van a la pequeña habitación maloliente que está abierta y una mujer desconsolada, se acerca a quien yace boca arriba en la cama. Enciende varias velas, a pesar de que la luz eléctrica está y siempre ha estado presente en la cabaña, y las coloca alrededor del cuerpo. Retira la oscura manta del rostro y besa la frente de Rebeca, la joven ahogada que ese día cayó accidentalmente al pantano y que sepultarán mañana por la mañana en la ciudad.
No me dejes ir
El dolor de las piernas se vuelve insoportable. La inmovilidad me produce un penoso estado de ansiedad, de impotencia. La luz es muy tenue pero me tranquiliza sentir que respiro. Mis párpados caen pesados sin el permiso de mi voluntad. De inmediato, mi cerebro enciende la visión del recuerdo perverso. Una película maligna grabada en mi memoria. Escenas que, una detrás de la otra, reiteran la veracidad de una tragedia manipulada por entidades, hasta entonces, desconocidas para mí. El vestigio de lo que sucedió se muestra como una amenaza macabra para cualquier ser viviente. Tétricas imágenes que me atormentan en cuando cierro los ojos:
Yo, Maritza, de veinte y siete años, conduzco por una carretera angosta y oscura que se ilumina solo con las luces de mi coche. Voy a una velocidad medianamente alta porque temo llegar tarde. Es el cumpleaños número cincuenta y cinco de mi madre y, en la casa de campo donde mis padres residen desde hace un par de años, habrá una cena a la que ya estoy retrasada. La oscuridad hace que consiga ver los árboles y arbustos, solo cuando ya están a unos metros de distancia. Tengo el equipo de música encendido. Escucho la canción británica “Never let me go”. Está de moda. Me gusta. Tarareo muy bajito y acelero un poco más. Imagino a mamá inquieta, sé que a estas horas debe chequear el reloj, una y otra vez, porque aún no he llegado y los invitados esperan por mí para hacer un brindis.
Suena mi teléfono móvil y yo contesto. Es Elsa, mi madre. Me disculpo y le explico que tuve que cerrar una cuenta en el trabajo y que me tomó más tiempo del esperado, pero que ya he recorrido la mitad del camino y que estaré en la finca en unos cuarenta minutos más.
Imagino a papá, a mi hermano Oswaldo y a Cristina, mi hermana mayor, mirándose unos a otros porque la cena se enfría y Maritza, impuntual como siempre, aún no ha llegado.
De pronto, percibo en la nuca un frío inesperado, gélido. Me eriza la piel del cuello. Me sorprende porque la estación es calurosa y reviso si la ventana trasera está baja. Constato que no, que está cerrada. Me mareo y tengo nauseas. Veo una luz que centellea en el cielo como si se tratara de rayos que anuncian una tormenta, pero son relámpagos que permanecen refulgentes por más tiempo del normal. Me invade un temor mordaz. Trago la saliva con firmeza y un sudor helado baja por mi cuerpo. Tiemblo por el pánico y desacelero.
Los árboles y la vegetación ya no se iluminan con los faros encendidos de mi carro, al que ahora le cubre una espesa neblina. Reviso las luces. Subo su nivel a intensas pero todo lo que hay fuera son inmensas sombras negras y espectrales. Las ramas y las hojas se tambalean amenazantes y emiten un silbido extenso. La canción británica ha dejado de sonar. De pronto, me golpea una estampida brusca como si alguien me hubiera chocado por detrás. Me sacude y freno. Apago el motor. Miro horrorizada por el retrovisor pero no hay nada ni nadie; solo tiniebla, desamparo y terror. El tiempo que permanezco sin que el auto se mueva es muy corto porque en unos segundos me percato de un nuevo movimiento que desliza mi carro hacia adelante, como si una fuerza oculta lo desplazara.
Enciendo el motor e intento acelerar para escapar con una rapidez mayor a la que me empuja pero no consigo mover mi auto a voluntad. El miedo me paraliza y me ofusca. No sé qué hacer. El carro es impulsado por una fuerza sobrenatural que me causa pavor y grito. Presiono el pie sobre el freno y el pedal se hunde hasta el fondo. No puedo hacer nada y cierro los ojos mientras clamo por ayuda. Rezo a pesar de no ser creyente. Intento tomar el teléfono celular mas no lo alcanzo. Se ha caído debajo del asiento y el cinturón de seguridad me oprime. Está trabado.
La velocidad aumenta y me causa vértigo. Vomito encima de mi cuerpo. El frío en el cuello se convierte en un susurro siniestro. Miro una sombra colosal frente al parabrisas. Es un árbol enorme. Voy a chocar contra él. No hay escapatoria. No lo puedo evitar. El impacto es fortísimo. Lo vivo como en cámara lenta. Mi cabeza se agita por el golpe y la música del equipo empieza a sonar en volumen máximo. Me ensordece. Todo explota. Se rompe. Miro como vuelan por el aire, los pedazos blancos de la carrocería. Abro y cierro los ojos de manera intermitente. Acepto mirar y a la vez me niego a hacerlo. La decisión alterna en intervalos de segundos. La piel de mi rostro se comprime con muecas de pánico y cierro mis puños con fuerza, como si eso me preparara para protegerme de la colisión. Escucho mis propios alaridos. Los trozos de vidrio de las ventanas se esparcen por el aire como una lluvia de cristales que tintinean al caer. Mi cuerpo se tambalea, se dobla. Mi cabeza golpea contra una de las ramas del árbol incrustado en el parabrisas y rebota.
Pierdo la conciencia. Cuando vuelvo a tener noción de la realidad, no siento daño físico alguno a pesar de que distingo sangre por todos lados. Atisbo una discusión agitada que sin embargo, mi audición la capta en decibeles muy bajos. Alguien me sujeta. Halan de mis brazos y también de mis piernas, hacia un lado y hacia el otro, como si se estuvieran disputando mi humanidad. Reconozco la voz de mi abuelo Ernesto. Lo siento a mi lado. Me sorprendo y a pesar de mi incertidumbre, me atrevo a decir:
—¿Abuelo?
No tengo respuesta pero presiento el leve y casi imperceptible murmullo de mi nombre. Sigo sin sentir dolor.
Advierto querellas que no son claras para mí. Mi abuelo murió hace diez años cuando yo tenía diecisiete pero sé que está aquí. Siguen los rumores. La discusión continúa. Hay otra presencia. Un ente sin forma que no formula palabras. Un espectro tenebroso que solo emite sonidos guturales de inconformidad y ante los cuales, refuta el abuelo en desacuerdo.
Discuten por mi cuerpo, por mi alma, por mi ser. Ahora entiendo. Ernesto quiere que me quede. El espectro desea llevarme consigo.
—No me dejes ir— Suplico a mi abuelo entre dientes.
De pronto, un silencio sepulcral. No hay nada ni nadie. Tal vez una tregua. Ya no están las voces que discuten. Se han ido. No consigo ver absolutamente nada, todo es mutismo, abandono, tiniebla.
No puedo moverme y pienso que he muerto. Que estoy trascendiendo hacia otra dimensión y veo un destello que se agranda. Es la luz de una ambulancia que se acerca bulliciosa. Estoy viva y vienen a salvarme. Pienso en mis padres, en mis hermanos, en la cena, en los invitados. Me inquieto y me incomodo por no haber podido llegar a tiempo, por haber retrasado el brindis.
Oigo voces de hombres que intentan sacarme de entre la chatarra: “Con cuidado, con cuidado. Esa pierna está atorada”, dicen. Hay movimiento, ajetreo. Suena una sierra. Cortan metal. Liberan mi pierna derecha. Alguien da indicaciones, órdenes. Corren. Se mueven. Acarrean cosas. De pronto, reconozco aire fresco en mi cara. No puedo tocarme el rostro pero lo siento rígido como si lo cubriera una capa de sangre seca. Estoy fuera del coche. Todo sucede tan rápido que no puedo precisar detalles. Me colocan sobre un soporte y entre exclamaciones y apuros, me meten en la ambulancia. Sigo sin sentir ningún malestar físico, solo incertidumbre y desconcierto.
Me doy cuenta de la rapidez con la que avanza el vehículo en el que me llevan. Conectan mangueras con agujas a mi brazo. Me doy cuenta de que piensan que estoy grave pues escucho que intentan detener una hemorragia. Sin embargo, yo creo que estoy bien.
Llegamos al hospital y mi último recuerdo es el umbral de una puerta enorme que atravieso recostada sobre una camilla.
***
Anteayer desperté. Sé que han pasado muchos días en los que he estado en coma. Entiendo que ha habido cirugías en mi cuerpo. No sé cuáles ni por qué. Nadie me ha explicado nada. Todavía no he visto a papá, ni a mamá, ni a mis hermanos. Aún no pueden entrar a la sala en la que estoy. Desde ayer, he comenzado a sentir un dolor agudo y constante en mis piernas. Punzadas y comezón. Escucho que un médico habla con un enfermero, como si le diera una clase práctica de medicina:
—Mire que la señorita dice sentir dolor en las dos piernas.
—¿En las dos, doctor?
—Sí. En las dos.
—Pero si la derecha…
—Pues no es raro, no se asombre y aprenda algo nuevo. Se llama Síndrome del miembro fantasma.
En ese momento percibo, aterrada, una tenue e infame risa que se desliza maliciosa desde mi oído hacia la nuca.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67033476) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
María Dolores Cabrera
Cabrera ha escrito unos cuentos que nos ponen frente al dilema de saber si habla de la realidad social o de los fantasmas propios. Son cuentos que tratan de temas como la familia, las relaciones entre seres humanos, la soledad, los recuerdos, la locura, la maternidad, la ansiedad, los deseos, el caos emocional.
La autora sabe cómo dosificar con virtuosismo las tensiones y los quiebres que muchas veces viven las personas. Pero no se trata de relatos que directamente hablen de la realidad; el valor de la pluma de Cabrera es hacer un extrañamiento para hacernos dar cuenta que hay intersticios, tramas, figuras inquietantes de las que muchas veces no nos damos cuenta y que forman parte de nuestras vidas.
De este modo, los cuentos inquieren al lector, le obligan a identificar lo que no se percibe directamente, acaso las propias realidades internas.
(Iván Rodrigo Mendizábal, crítico literario)
Siempre de azul
Cuentos escritos en pandemia
MARÍA DOLORES CABRERA
Siempre de azul
Cuentos escritos en pandemia
© María Dolores Cabrera, 2021
© Tektime, 2021
© Libros Duendes, 2021
Primera edición
Edición y maquetación:
Editorial Libros Duendes S.A.S.
www.librosduendes.com
Diseño de cubierta:
Marcelo Calderón/Paulina Jarrín
Estudio Pánico
wearepanico.com
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación en cualquier forma, ya sea mediante fotocopia o cualquier otro procedimiento sin el consentimiento por escrito de las/los titulares de los derechos de autoría.
“¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos?”
Eduardo Galeano
Prólogo
En los años 2020 y 2021 se ha vivido confusión y dolor en el mundo. El virus Sars Cov 2, nos respiró en la nuca. La enfermedad y la muerte rondaron alrededor de las familias, de los amigos, de nosotros mismos. El miedo desnudó los sentimientos más encubiertos y salió a la luz la verdadera naturaleza de las personas. Al inicio el encierro, el confinamiento, la paranoia. Después el fracaso económico de los negocios y la inestabilidad financiera a todo nivel. El quiebre de las relaciones humanas. El desbalance en la salud mental y psicológica de la gente. Se vivió episodios de angustia e impotencia de manera individual y colectiva. El aprender a cuidarse para continuar con la vida y el empezar de cero en medio de la nada, en muchos casos con la ausencia definitiva de seres queridos que no pudieron vencer a la Covid 19, fue devastador. Pero hubo algo que no pereció, que ayudó a sublimar el espíritu, que nos levantó y nos redimió: EL ARTE.
Escribir en medio de la alarma, del pánico, de la enfermedad o del duelo, no solo ayudó a resistir sino a ser resilientes. La pintura, la lectura, la poesía o cualquier expresión artística, es a veces la única tabla de salvación a la que se aferra el alma humana frente al caos. En mi caso, escribir ha sido siempre sinónimo de sobrevivir.
No todos los relatos de este libro abordan el tema de la pandemia como tal, pero sí fueron escritos en un momento difícil para la humanidad. La mayoría de estos cuentos se han publicado, mes a mes, en la revista literaria digital Máquina Combinatoria (Ecuador), dirigida por el reconocido escritor y catedrático Iván Rodrigo Mendizábal, a quien agradezco por su generoso altruismo al promover, apoyar y difundir la literatura dentro y fuera del país.
María Dolores Cabrera
El jugador
Leonardo sale de su casa todas las tardes a la misma hora. Camina por la estrecha calle adoquinada del centro de la ciudad que lo lleva a la parada de buses. Ahí espera hasta que llegue el transporte público que lo traslada al norte de la capital. Siempre cabizbajo, pensativo. Tiene el cabello rizado, oscuro y bastante corto. La tez trigueña y una pequeña cicatriz en la ceja por una agresión que recibió en la infancia, percance del que nunca le ha gustado hablar. Va preocupado por una vida que transcurre sin éxito. La incertidumbre flota en su cabeza como una canoa sobre olas agitadas, veleidosas. Busca de manera constante algo mejor, algo nuevo, estimulante, motivador. Vive solo. No tiene padres, ni hermanos. A los dieciséis años abandonó la casa de sus progenitores porque era infeliz, porque no creyó justo que en un hogar se deba sentir miedo, dolor y decepción. Se alejó de una niñez desdichada y a la vez de su precario pueblo rural. No tiene amigos por timidez y desconfianza. No se ha casado ni tiene pareja y a sus cuarenta y dos años tiene fija en su mente la imagen de una sola mujer.
Leo, como le dicen algunos que lo conocen, llega en media hora a la avenida en la que debe bajarse. Es ancha y siempre está atestada de tráfico. La bulla de los motores, las bocinas de los automóviles, los gritos de la gente que ofrece gangas y ofertas. Todo forma parte de un escenario turbio y caliente al que ya se ha acostumbrado a frecuentar.
Al acercarse a la esquina precisa, comienza a temblar. Son los nervios. Le ocurre siempre y no puede evitar que la duda lo atormente cada vez que titubea antes de entrar al salón de juegos de azar en el subsuelo de un hotel. En esos momentos y por los prejuicios de una sociedad hipócrita, confunde la sutil diferencia entre el bien y el mal, el delicado límite entre lo correcto y lo incorrecto, el corto paso con el que atraviesa desde la luz hasta el fondo del abismo. La frágil línea entre el placer y la angustia, entre la demencia y la cordura, entre el utópico cielo y el averno de la vida. Tiene miedo de no saber qué es lo que en realidad elige en aquel momento. Pero finalmente entra, aunque tenga que tragar la saliva con firmeza para cruzar ese umbral.
Una vez adentro, el olor le es familiar. El ambiente habitual. La alfombra con rombos de color vino, círculos verdes entrelazados y líneas con vértices amarillos, es llamativa y recargada. No hay ventanas, solo luces estridentes que están encendidas de día o de noche y el tintineo perenne de los timbrecitos que emiten las máquinas de juego. Todos conocen al hombre que acaba de entrar. Modesto y serio. Sencillo pero impecable.
—Buenas tardes, Don Leo —le dicen a su paso los empleados, los crupier y hasta el administrador. Él responde a los saludos mientras echa un vistazo por toda el área, en especial hacia la esquina derecha del fondo, donde por lo general está Gabriela. Mujer de piel blanca y un pelo lacio y negro que llega hasta su hombro. Misteriosa y reservada. Silente. Siempre bien maquillada aunque sin excesos. Poco comunicativa. Responde a las preguntas de quienes se dirigen a ella, con monosílabos o con un leve movimiento de cabeza. Sonríe muy poco. Leonardo la mira y siente alivio, una especie de consuelo que lo aplaca tan solo porque ella está ahí, porque su sola presencia le da seguridad. Imagina el perfume que usa y cree que puede percibirlo disperso por todo el salón. La mujer aún es algo joven y casi nunca repite el vestido que usa. Su máquina de juego es fija, siempre la misma. Si está ocupada cuando ella llega, se retira y regresa luego. La temática arácnida de ese juego la cautiva hasta la pasión y tal vez hasta la locura. Las posibilidades de los resultados del azar, incluyen la combinación de todas las variedades posibles de arañas pero cuando acierta cuatro en línea recta, de la especie Latrodectus mactans o viuda negra, gana el premio mayor. Leonardo vive intrigado con aquella enigmática figura femenina y le obsesiona la idea de que llegue el día en que pueda descubrirla, conocerla bien por dentro y por fuera.
El hombre se sienta en la mesa de juego, casi siempre pide un whisky y empieza con el póker. Está seguro del conocimiento que tiene sobre las cartas pero también está fascinado con la suerte en la que pone su futuro, el desafío de su existencia. Eso lo excita, le emociona, le estimula a seguir. Le agrada el aroma que despide el fieltro verde que forra las mesas. Le cautiva el sonido de las fichas al rodar, al mezclarse unas con otras y al ser recogidas en grupos y también le gustan los uniformes de etiqueta del personal.
Para Leonardo, el azar y la buena o mala suerte, no solo implica el ganar o perder dinero. Asocia la ventura del triunfo trivial con todo lo positivo, con la salud, con el amor, con la felicidad y asimismo, conecta el fracaso banal con todo lo negativo, con la enfermedad, con de desamor, con los desencuentros, con la desdicha, la traición, la desilusión y el fracaso.
—Si esta tarde he de ganar, Gabriela me sonreirá —especula— Si ocurre lo contrario, ni siquiera me mirará. La suerte atrae a la suerte y el infortunio al infortunio, se repite él.
Aquella noche, Leo pierde una cantidad importante de billetes y antes de salir del local, sudoroso y contrariado, levanta la mirada. Gabriela no solo que lo ignora sino que en ese preciso momento cruza hacia la puerta de salida del brazo de un tipo de apariencia vulgar. Lleva puesto un sombrero de tono llamativo y caricaturesco, una chaqueta a cuadros que no combina con el pantalón y los zapatos deportivos. Todo un fantoche ridículo —piensa— pero hay que aceptar que hoy ha sido su día.
Las visitas al casino se repiten tarde tras tarde. Por las noches, cuando regresa al cuarto semi oscuro y reducido donde vive en el sector colonial de la ciudad, su actividad depende de si ha ganado o ha perdido. En aquella mustia habitación, por lo general, cuenta siempre con una botella de licor barato que repone con otra cuando se termina, también con algunos víveres y unos pocos trastos acomodados dentro de una alacena de madera empotrada en el rincón. Bajo una pequeña ventana, hay un mini refrigerador blanco de bar donde es común que tenga leche, algo de fruta, a veces un trozo de carne y un plato de arroz. Al otro lado de la cama está el closet y la puerta de un baño básico y diminuto. Si ha sido una buena tarde, prepara la cena en su minúscula cocineta eléctrica. Mira cualquier película de acción y hasta pone música antes de dormir. Si ha sido una tarde mala, toma un vaso de agua, no come y se acuesta temprano pero siempre obsesionado con la vida de Gabriela.
Un viernes cerca del ocaso, parece que la fortuna está de su lado. Gana en la mesa de póker, en la de veintiuno, después en la ruleta, por último en las máquinas tragamonedas y en las que engullen billetes también. Siente una emoción que no le cabe en el pecho. El corazón rebosa de dicha y cuando decide que es suficiente, que ya ha ganado mucho dinero y debe marcharse, canjea en la caja las fichas por billetes y dirige su mirada hacia la esquina donde se encuentra Gabriela con la máquina de juegos de arañas y le sonríe. Esta vez, ella fija su mirada en él y se levanta. Leonardo siente que, conforme ella se aproxima, sube la temperatura de la sangre en sus venas y su estómago se revuelve por una inicua y agradable ansiedad. La mujer se acerca mucho. Su rostro casi rosa el de él. Los ojos de Gabriela recorren desafiantes las facciones de su cara y los labios pintados y entreabiertos emanan un aliento a gloria que él recibe con satisfacción. Entonces, la mujer le dice con un gesto sensual, irónico y provocativo:
—Vamos.
Leonardo no sabe qué responder en ese momento y simplemente accede. Salen juntos y caminan casi sin hablar. Después de un momento, él le pregunta:
—¿Deseas tomar algo, Gabriela?
—Sabes mi nombre.
—Bueno, todo el mundo lo sabe en el casino. ¿Te apetece un trago?
—También sé que eres Leonardo. Leo, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué no? Un trago estaría bien. Gracias.
Van a un bar cercano que no es muy elegante ni especial, más bien exiguo y algo desmantelado pero es lo que hay al paso. Toman algo y salen. Ella le toma de la mano y él se deja llevar. Caminan con pasos lentos. Se pierden despacio por la ruta de un zaguán oscuro. Se desvanecen sus siluetas grises y falsas, reales e inventadas. Se mezcla en un instante la mentira y la verdad. Se concreta y se evapora una tétrica historia corta. Se define y se esfuma un deseo sin tiempo. Cuaja y se derrite una triste pasión postergada. Se deshace en un segundo la lealtad y la traición.
Aquella noche, Leonardo no regresa al humilde cuarto donde ha vivido años de soledad y miseria. No regresa nunca. Nadie pregunta por él, excepto el dueño de casa que imagina que el infeliz debió irse sin chistar para no pagar el último mes de renta.
Al siguiente día, en horas de la tarde y como siempre lo hace, Gabriela regresa al salón de juegos, al casino aquel en donde se deleita con su máquina de arácnidos. Un mesero con camisa blanca almidonada y corbata de lazo, se acerca a ofrecerle algo para beber y le dice:
—Señorita Gabriela, ayer estuvo de suerte. Vi que su máquina se detuvo con cuatro viudas negras en línea horizontal, esas con el vientre rojo dividido como un reloj de arena. El chico encargado anotó su ganancia antes de volverla a cero. ¡Qué bien! La felicito.
Gabriela, que en esta ocasión estrena un vestido gris oscuro, escotado y sensual, juguetea con el colgante escarlata que pende de su cuello y sonríe por aquel cumplido que alimenta su terrorífico ego mortal y a la vez, el triunfo de sus hazañas macabras. De inmediato, la máquina suena estridente porque ella apuesta su dinero con el hambre sádico y feroz de una viuda negra más. Aquella asesina que mata al macho después de su trampa sexual.
A Leonardo no se lo ve nunca más por el casino y a pesar del asombro de muchos, no preguntan. Nadie supo jamás que la suerte de aquella tarde no engranó con la de su fatal destino. La premisa de Leonardo no se había cumplido. La buena racha de aquel juego, no fue precisamente la suerte de su vida como él lo había creído. La de Gabriela, siempre.
El pintor
Un lienzo blanco templado sobre el caballete de madera que se atreve a tentarme, a desafiarme. Yo, Mauro Callejas, pintor aficionado, lo miro mientras sostengo el pincel en la mano. Pienso en aquella laguna del parque a la que tantas veces voy con Margot, mi mujer. A pesar de que está en medio de la ciudad bulliciosa y agitada, la laguna brinda una paz que me apacigua. A ella le gusta sentarse en una banca de hierro barnizada de blanco, casi siempre en la misma. No le importa pasar un par de horas mientras mira el agua o más tiempo si le apetece. Conversamos. Nos reímos. Recordamos. A mí no me molesta en lo absoluto. Hoy sábado por la tarde, estuvimos ahí de nuevo pero ocurrió algo diferente dentro de mi cabeza. Mientras compartimos, charlamos y tomamos un helado, sentí que debía grabar en mi memoria los detalles del paisaje. Uno a uno, en especial los colores. La tonalidad que tenía el agua a esa hora. Los matices de las plantas y los árboles. Puse atención a las gamas de los cafés, de los azules y de los verdes. Me fijé en la perspectiva que forman las distancias. En la escala del tamaño de las piedras y en el cielo. Cuando nos levantamos, no pude evitar mirar hacia la banca en la que estábamos sentados. Su forma, sus tallados. Por lo general, solemos caminar despacio cuando volvemos. A veces, en la ruta a casa, compramos pan integral o alguna bebida que falta para la cena o para el desayuno del siguiente día. Hoy trajimos un paquete de bocaditos con masa de queso.
Llegamos a casa. En las paredes de la sala hay cuatro cuadros de mi autoría: Una puesta de sol, Agustín sobre el sofá, el rostro de mi mujer y un callejón nocturno. En el comedor hay dos: Un canasto lleno de margaritas y una niña que come una manzana. Este último lo hice después de observar cómo una pequeñita de origen indígena, comía fruta sentada en la vereda junto a la madre que las vendía. Margot se dirigió a la cocina y yo bajé al sótano que está justo debajo de nuestro dormitorio.
Ahora estoy aquí. Miro el lienzo en blanco que me motiva. Le sonrío. Me dice: “Vamos, aquí me tienes. Vamos con ese paisaje del lago. ¿Qué esperas? Toma el pincel y la paleta. Empieza ya”.
Yo me acobardo porque no sé si es el momento, si estoy preparado para iniciar pero también pienso que los detalles se pueden esfumar de mi mente y decido comenzar. Me pongo el delantal que algún día fue blanco por completo y que hoy tiene una amplia variedad de manchas coloridas que ya no salen al lavar. Me cubro la cabeza con la boina gris que uso para proteger mi pelo de alguna salpicadura. Enciendo la música que me gusta escuchar cuando pinto, por lo general instrumental de piano. Hoy elijo Tristesse de Chopin.
Hago trazos básicos, gruesos. Son la base para luego extender las gamas con pinceladas más finas. Rasgo esbozos y defino el tono del agua. Margot me llama porque el café está servido. Apago la música. Dejo todo. Me quito el delantal y la boina. Subo. Compartimos un tinto con las masitas de queso. Termino de prisa y le digo que vuelvo al sótano porque ya comencé a pintar. Sonríe al ver mi entusiasmo y aprueba con su cabeza. Yo regreso a mi lienzo.
Dos horas más tarde, estoy en el cuarto dispuesto a descansar. Me agrada el trabajo que hice. Me siento orgulloso. Avancé más de lo que imaginé y eso me satisface. Pintar es mi pasión, mi vida. La única actividad que me hace olvidar la ingratitud, la falta de empatía de la gente con la que nunca he podido congeniar. La crueldad de una sociedad injusta y errada. Margot y yo estamos solos. No tuvimos hijos. Solo nos acompaña Agustín, nuestro gato marrón. Mi paso por este mundo ha sido una experiencia difícil. Dura. El amor de Margot es lo único que sostiene mis ganas de vivir. A los doce años, cuando murió mi madre, empecé a pintar con frenesí, con obsesión. En la noche, dibujaba las cosas que había visto en el día. Sufrí una enfermedad autoinmune que debilitaba mi musculatura pero la superé con tenacidad. Mi padre se casó por segunda vez y se marchó. Los estudios me agobiaban y en cuanto me gradué con esfuerzo y hastío, entré a un taller de pintura en el centro de la ciudad y perfeccioné mi talento. Trabajé de mensajero en una empresa de publicidad. Con el tiempo, me contrataron como dibujante para ciertas publicidades comerciales. Cuando conocí a Margot en una exposición de cuadros, mi vida afianzó una nueva razón.
Ahora tengo que dormir. Una calle empedrada y casas coloniales con la firma de Mauro Callejas, está sobre nuestra cama. Apago la luz de mi mesa de noche. Mi mujer duerme desde hace rato.
A las tres de la mañana, me despierta un ruido sutil que me inquieta. Me mantengo alerta y los sonidos se vuelven más fuertes. Algo cae con fuerza. Arrastran cosas. Golpean objetos. Prendo mi lámpara y Margot se asusta.
—¿Qué pasa, Mauro?
—No lo sé. Algo suena. Es abajo, en el sótano. Voy a ver.
Me levanto pero siento temor. Inseguridad. Tener miedo es normal —me digo— El vencerlo es de valientes.
—Ten cuidado. O mejor no bajes. Llamemos a la policía y mientras tanto esperemos aquí.
—No. Margot, todas mis cosas están ahí.
—Te vas a exponer mucho. No vayas. Quizás solo dejaste la ventana abierta y el viento derribó algunas cosas.
La escucho pero prefiero arriesgarme y decido bajar. Desciendo por las gradas con sigilo, despacio. El pisar firme sobre cada escalón me da seguridad. Me garantiza estabilidad. Un temblor se apodera de mis piernas y de mis brazos. Siento salivación excesiva y el pánico se presenta como una estela negra que me envuelve. Me cubre la cara, me impide mirar. Avanzo y se me amortiguan las manos. Tengo la sensación de que los pies se paralizan pero hago un esfuerzo y camino. El temor no es malo —repito— Nos ayuda a protegernos, debo continuar.
Paso por la cocina en penumbra y tomo un cuchillo. Pienso en la muerte. En un final absurdo y trágico. Pienso en Margot. Agustín baja conmigo y maúlla. Abro la puerta de mi sitio de trabajo. Me espeluzna imaginar lo que voy a encontrar. Enciendo la luz con cautela y lo que veo me inmoviliza. Estoy estático y mudo. Sin palabras. No puedo gritar. Tengo taquicardia. Un sudor frío me recorre por el cuerpo. Todo está en el piso. Roto. El caballete despedazado. Los tubos de las pinturas regados por el suelo. Reventados. Pisoteados. La paleta averiada. El lienzo con los colores del lago está retaceado. Apenas veo una parte del agua que parece ondular sobre el suelo. El equipo que utilizo para la música, está tirado pero intacto. Mi delantal y la boina es lo único que han dejado en su lugar.
Las puertas del mueble blanco donde guardo mis trabajos aún sin enmarcar, están abiertas. Mi esfuerzo de años destruido. Los lienzos ajados. Veo paisajes cortados. La mitad del rosal en medio del campo. Parte del ramillete de flores amarillas. Un trozo del caballo que pasta delante de una cabaña. Mitades de árboles. Tan solo la esquina del bote atado al muelle. Mariposas con alas trizadas. Aves fragmentadas. Un mirlo en la ventana que está estropeado. Calles divididas en pedazos. Parte de la entrada colorida de una vivienda rural; en fin, tantas y tantas cosas que he atesorado y que no he vendido porque en nuestro medio es difícil pero que con paciencia iban a salir. Todo en hilachas, cortados con cuchillo o tijeras. Cada uno, una ilusión devastada, una alegría anulada, un placer aniquilado. El alma rota. El espíritu quebrado. La saliva atorada en la garganta. Las lágrimas retenidas en los ojos. El dolor que arde en la mitad del pecho.
Voy hacia un escritorio pequeño de madera que está a un costado del cuarto y noto que están reventadas las bisagras del cajón que ahora está vacío. Se llevaron el dinero que guardaba para comprar los implementos de mi trabajo. Levanto mi mirada y la ventana que da a la calle, está forzada. Rota. Por ahí entraron y salieron pero si sólo querían el dinero, ¿por qué destrozaron mis cosas?
Retrocedo. Salgo y dejo todo como está. Subo. Margot me espera angustiada. Suda por el temor y los nervios. Está pálida y tiembla.
—Ahora llama a la policía— le digo.
—¿Qué pasó, Mauro?
—Se llevaron el dinero destinado para las compras de los materiales y lo destrozaron todo.
—¡Dios mío!
—Llama a la policía, por favor.
En veinte minutos hay gente que revisa todo. Toman fotografías, intentan tomar huellas. Todo inútil. No hay evidencia de nada que pudiera llevar a la sospecha de quién lo hizo.
Algún vagabundo que necesitaba el dinero —me dice un oficial— Lo siento. Vamos a intentar encontrar alguna pista pero es difícil. Este tipo de robo no deja rastro.
Se van.
Regreso al dormitorio. Me recuesto sobre la cama, intento estabilizar mi respiración y espero a que amanezca. Me ducho. Me visto y salgo. Margot desea acompañarme pero le digo que no, que esta vez voy solo.
Camino abatido rumbo al parque. Siento las piernas débiles y una especie de zumbido en los oídos que obnubila mi consciencia. Paso por la panadería que aún no abren. Llego hasta la laguna. Algunos pájaros trinan sin advertir la miseria humana. Deseo ser un pájaro, pienso. El agua sigue ahí, azul como siempre pero a esa hora de la mañana, el tono es distinto. Grabo esa tonalidad extraña en la memoria. El cielo despejado, compasivo, celeste. Dejo caer un par de lágrimas. No importa el costo de lo material. Importa el dolor de comprender la habilidad del ser humano de poder romper la esencia misma de un semejante. Una joven trota con traje deportivo y lleva audífonos en sus orejas. Ignora mi realidad y yo la de ella. Recuerdo el lienzo de la laguna sobre el suelo. Muerto. Sin poder hablarme. Sin poder tentarme a que continúe con las pinceladas.
Salgo del parque y camino por la vereda. Pasan los carros veloces, los conductores tocan las bocinas apresurados. Yo sigo sin rumbo. Avanzo e intento llenar mis pulmones con el aire que les falta. Pienso en Margot que a esa hora debe esperarme con otro café sobre la mesa. En Agustín marrón, en mis obras, en mi única pasión. Un torbellino de colores cruza fugaz, gira irreflexivo, casi violento dentro de mi cabeza. Remolinos de matices que mutan. Aprieto los párpados. Camino casi a ciegas. Tengo nauseas. Me detengo para no tropezar. Abro los ojos y veo gente que cruza apurada, quizás entre ellos va el ladrón, quizás no. El cielo ya tiene más nubes y decido volver. Compro el periódico en una esquina y voy en busca de ese café que se enfría y que Margot lo tiene listo para ofrecerme con cariño. Lo bebo. Doy un beso a mi mujer en la frente y bajo al sótano. Encuentro en la estantería, un lienzo en blanco que está nítido. Lo pongo sobre la mesa de escritorio. Recojo lo que queda de las pinturas rotas y un pincel partido. Me coloco el delantal y la boina. Acomodo el equipo en su lugar. Enciendo la música. Sonrío con malicia y trazo, como un desquiciado, los bosquejos de la laguna con su tono matutino.
La chef
(Un cuento de aromas y sabores)
Sobre el mesón metálico, cuatro fuentes rectangulares de horno en línea horizontal, listas para acomodar las láminas de pasta para lasaña. A un costado, recipientes hondos con los ingredientes para ensaladas Caprese y Panzanella. Hacia el lado izquierdo, las estufas encendidas con enormes ollas llenas de agua hirviendo donde se cuecen pechugas de pollo junto a pailas de carne molida de excelente calidad.
Mónica está al frente de todo. Mujer de pelo castaño, rizado, corto. Piel trigueña, facciones finas. Alta de estatura, sofisticada. Actitudes elegantes. Viste una filipina blanca y, amarrado a su cintura, un delantal nítido que protege la parte delantera de ésta. Su cabeza está cubierta con una bandana que le cubre el cabello por completo.
Organiza. Controla. Revisa. Chequea los pesos, las cantidades exactas de los ingredientes. Hay más gente en la cocina. Se trasladan de un extremo a otro. Caminan. Abren el refrigerador. Toman lo necesario, lo vuelven a cerrar. El más mínimo movimiento incorrecto es detectado por Mónica.
Hace cinco años se graduó de chef en la escuela de gastronomía de una de las universidades del litoral. Trabajó en diferentes restaurantes de su tierra natal, pero cuando se le presentó la oportunidad de dirigir un establecimiento de comida italiana de mucha notoriedad en uno de los mejores barrios de la capital, dejó todo, incluso a su hermana para mudarse a vivir en la ciudad principal.
Para ella, las artes culinarias son una pasión. Los manjares italianos, una manera de vivir. Una meta. Una obsesión.
A pesar de no haber visitado Italia aún, sabe a la perfección, por sus estudios, por su tenacidad en investigar y aprender, cuáles son los platos típicos de cada provincia o ciudad. El fettuccine en Nápoles, la salsa pesto en Génova, el spaghetti en Sicilia. En Roma el bucatini. El tortelli en Lombardía. Los risottos en el noroeste del país. Pero también conoce como se prepara un carpaccio, una sopa minestrone, la salsa pomodoro y hasta los grissinis; los ravioles, los canelones e incluso la pizza con las variedades propias de su origen y además, las que ella misma ha inventado.
Mónica tuvo una vida donde las carencias abundaron. En su infancia faltó esto y faltó aquello incluido un padre. En la adolescencia se excedieron los miedos, las inseguridades. Creció incontrolable la pena, los desencuentros, el desamor. La madre murió cuando ella se asomaba a la juventud, entonces fue Mónica quien empezó a preparar los alimentos para su familia, al principio con tristeza, con dolor.
Conforme aprendía nuevas recetas, descubría una forma de catarsis. Un desahogo. Una herramienta para el olvido. Un espacio sagrado en donde se encontraba consigo misma. Un paréntesis de distracción, de purificación mental y espiritual. El cocinar la redimía. Se le revelaban alegrías desconocidas, impensadas. Su cerebro entraba en un proceso de meditación en el que las fragancias de la albahaca, del romero, eran fuerzas liberadoras; los aromas de la rúcula, del tomillo, del orégano, energías redentoras que le limpiaban el alma y le permitían vivir.
Conseguir graduarse de chef, no fue fácil. Implicó el típico esfuerzo y sacrificio de quien estudia y trabaja, al mismo tiempo, para poder pagar el sueño de prepararse, de aprender. Mientras cursaba los años de su carrera en la universidad, fue mesera en una cafetería del puerto principal. El horario era apretado y empezó a interferir con las horas de clases, entonces se cambió a un bar con un horario más nocturno.
Una vez con el título, la cosa cambió. Ahora, es la chef de un prestigioso restaurante de platos italianos de la capital.
—Las bandejas están listas para acomodar la pasta —indica en voz alta— Vamos, vamos a desmenuzar el pollo.
Los cocineros, hombres y mujeres con gorros blancos en forma de hongos, le responden con actos y con muy pocas palabras pero ella los ayuda a organizarse muy bien.
Se prepara salsa blanca. Se pica cebollas y pimientos coloridos, champiñones, espinaca. Se ralla queso mozzarella y parmesano en grandes cantidades. Se mueven varias manos y se hacen muchas cosas a la vez.
Sobre una gran alacena de madera, hay decenas de frascos. Los altos con aceite extra virgen de oliva, los anchos con aceitunas, los más pequeños con sal, junto están los moledores de pimienta y todo se ilumina con la luz de la ventana que está detrás. En una estantería rústica, botellas de vino mediterráneo y de Llimoncello, el famoso bajativo de Sorrento. Tomates cereza secos y encurtidos. Vinagre balsámico de manzana y de jerez. A un costado, la puerta de una bodega donde se almacenan las harinas, las conservas, el azúcar, la pimienta, el arroz para los risottos y la miel.
Al otro lado, la máquina para hacer la pasta, las balanzas, las cafeteras italianas y los hornos de pan.
Varias refrigeradoras y neveras para vegetales, verduras y hortalizas frescas. Los lácteos acomodados en su correcto orden. Mantequilla. Cremas. Tarrinas de queso mascarpone para la elaboración del dios de los postres venecianos, el Tiramisú. Congeladores para distintos tipos de carnes, pescados, mariscos. Mónica respira, inhala y suspira en medio de olores placenteros, de esencias deliciosas, de aromáticas estufas calientes.
El dueño del local, nieto de un siciliano que vino al país detrás de una mujer latina, su abuela, goza ya de una merecida fama por el prestigio de su restaurante, está muy complacido con Mónica, la chef estrella y su perfecto amor hacia la comida Italiana.
Los comensales, clientes recurrentes que frecuentan el restaurante, solicitan a menudo saludar en persona a la chef que da prestigio al local. La felicitan, la aplauden.
La vida de Mónica se desliza entre placeres culinarios que equilibran y ajustan sus desbalances, inquietudes y dudas personales. Las recetas afianzan por separado, cada emoción intensa de su vida.
Cuando cocina, olvida lo que hay que olvidar. Reprime lo que necesita reprimir. Sublima lo que debe sublimar.
Saltea puerro y cebollín y el chirrido de la mantequilla amilana sus miedos y resalta la alegría del corazón. Parte los tomates, entonces ignora el desasosiego y descubre el regocijo del alma. Mezcla la salsa carbonara que amedrenta la tristeza y la conforta. Muele el ajo a la vez que intimida a la ansiedad y despierta a la esperanza. Corta el zucchini, la berenjena, y de inmediato minimiza el desconsuelo y se alivia. Lava el brócoli, mientras merman sus dudas y se consuela. Huele la canela y los granos de café, eso aminora sus rencores y se sosiega. Percibe la frescura del perejil, lo que diluye la ira y su enojo. Batir la natilla hace que se esfume la pena y se anime. Tritura las almendras y con ellas los resentimientos. Licúa el pesto y se llena de energía. Amasa el compuesto fermentado para la ciabatta y se colma de aliento. Al emplatar los gnocchis, se desprende del cansancio y se fortalece.
Adereza con adobos y aliños. Condimenta, sazona y eso la estremece de placer. La textura del salmón al horno y el aroma del camarón salteado, le complacen hasta un delirio de felicidad.
En medio de todo el fascinante ensueño que le produce guisar y dirigir la cocina, justo cuando los clientes multiplican los elogios a la excelencia de Mónica y el restaurante eleva su auge; la luz se vuelve oscuridad para el mundo. Llega una pandemia que infecta a los seres humanos de todo el planeta. Los contagios son rápidos y un velo de muerte cubre a la humanidad. Casi todos los países entran en un confinamiento obligado. Se cierran escuelas, colegios, universidades, negocios y entre ellos por supuesto, los restaurantes.
Mónica debe retirarse a casa al igual que el resto del personal. Se suspende el servicio a los clientes. De la noche a la mañana se cancela la atención. La pandemia no tiene control y después de meses, el panorama es peor. Hay pánico entre la gente. Nadie sale. Las calles vacías. El toque de queda convierte a las avenidas, a los caminos, a los parques y a las plazas en espacios fantasmales, abandonados. Los silencios son sepulcrales. Crece la muerte y el dolor. No hay cómo reabrir. En esas circunstancias y sin ingresos, el descendiente del siciliano no puede pagar sueldos. Despide a la mitad de los empleados entre cocineros y personal de limpieza. La otra mitad, en la que está Mónica, se va a casa con la promesa de volver después del lapsus sanitario.
La vida de Mónica cambia. En casa, prepara sus desayunos, sus almuerzos y sus cafés pero no es igual. Necesita el ritmo del restaurante para sobrevivir, para continuar con la salvación de su alma. Su espíritu se apaga mientras, imparable, se dilata el tiempo de la fatal pandemia. El Lapsus se vuelve incierto, inmenso. La alegría se extingue, se transforma en incertidumbre, en angustia. No consigue purificarse.
Regresan los recuerdos del pasado. No logra reemplazar las heridas que duelen otra vez. Vuelve la duda. Rebrota la ira, el enojo. Sin su actividad culinaria pierde el equilibrio. Piensa en Italia, en los aromas, en los sabores y en los colores de la comida de ese país divino al que todavía no ha ido y quizás ya no irá jamás. Es otro espacio del mundo golpeado por el virus mortal. A Mónica le abraza la depresión. Los ángeles que revoloteaban sobre su pasión, mutan en los demonios que hoy custodian su soledad y ahora espera, aguarda por el momento de su redención pero cada vez más desierta, más callada, más insólita en medio de su propia oscuridad.
La libélula
Camino con pasos lentos. Cada uno, hace crujir la hierba seca del verano o quizás no son mis pies los que hacen ruido sino alguna lagartija que me sigue de cerca, o un roedor hambriento o tal vez el follaje crepita solo. Mientras avanzo por el borde del pantano, levanto intermitente la mirada hacia la oscuridad que enluta el cielo. Observo el lerdo vaivén de las hojas de los árboles meciéndose tranquilas al ritmo de la brisa de una noche sorda. Veo estrellas que titilan resignadas, esperando silentes la llegada de algún alma. No sé si existen o si ya están muertas pero me alumbran al igual que las luciérnagas que se mueven ligeras, zigzagueando entre las ramas como si prepararan afanosas, algún cortejo ceremonial. Bajo la mirada porque llego a la puerta de la cabaña. Está abierta. La empujo y escucho el rechinar de las bisagras. Entro. Me siento confundida, desubicada, incompleta, casi etérea. No hay luz. La puerta se cierra sola detrás de mí. Volteo y pienso que fue el viento nocturno del verano que a veces, actúa por su cuenta con acciones elegidas a su voluntad. Mis pensamientos se enredan, se mezclan, se irritan. Los recuerdos se enmarañan, se lían, giran, se golpean inconformes unos con otros, iracundos. De esta batalla, solo sobreviven algunos. No sé qué hacer con ellos. Son muy pocos y ni siquiera los puedo reconocer como verdaderos o falsos.
Creo que no hay nadie en la cabaña. Sin embargo y por la duda, saludo con un “Buenas noches”. No hay respuesta. Repito la frase en un tono de voz más alto, pero nadie contesta. Escucho el sonido de un minúsculo aleteo de alas que viene desde el marco interior de la ventana. Veo a una libélula que debió haber entrado por la puerta igual que yo. Me gusta su imagen, su tono variante, las alas transparentes con las que alardea su libertad. La miro fijamente con asombro. Es fastuosa y con la misma belleza de un hada. Me acerco despacio, la presiento espiritual, poderosa y mensajera. Está envuelta con un aura delgada de luz blanca. Aletea majestuosa como si acabara de llegar de otro reino para advertir de alguna mágica e inminente transformación.
Busco el interruptor de la luz pero no lo encuentro. Pienso que a este brillante ser alado, debe asustarle los choques con la madera, con el filo de la ventana, mientras intenta volar y me acerco a la puerta para abrirla, pienso que así la libélula podría salir y retornar a su reino espiritual, pero al intentar mover la perilla, me percato de que no gira. La puerta está con seguro. No logro abrirla por dentro. Es como si alguien hubiese puesto llave por fuera.
No sé dónde está el interruptor para encender la luz. Me desplazo mientras lo busco por las paredes. No lo hallo. La libélula se posa sobre un mueble que parece una estantería vieja. Me acerco y encuentro sobre ésta, unos cerillos y algunas velas. Recuerdo que la cabaña está en medio del bosque y pienso que por lo tanto, es posible que no haya electricidad en la zona en la que me encuentro. Enciendo una de las velas y entonces puedo observar mejor el interior del lugar. Frente a la estantería hay una mesa redonda con un mantel bordado, artesanal. No hay sillas, excepto una antigua mecedora de mimbre que parece moverse como si alguien se acabara de levantar. Está a un lado de la mesa y pienso que debe haber corrientes de aire que entran por los filos irregulares de las ventanas y la mecen. Al fondo, una chimenea sucia, llena de ceniza y leña seca a medio quemar. Las paredes de la casita están hechas de troncos de árboles cortados simétricamente, unidos y lacados. Es una vivienda rústica como para convivir con la naturaleza los días del verano y nada más.
La libélula resplandece, como si de pronto la hubiera cubierto una escarcha azul platinada. El reflejo de la pequeña llama, que se mueve con el aire, muta sus colores según la posición.
Tomo la vela en la mano y me muevo por la casa. Paso por un corredor estrecho y sombrío y de pronto, veo frente a mí un espejo rectangular y vertical. Está colgado en un sitio estratégico como para que todo el que pase, se mire sin poderlo evitar. Ahí estoy con mi figura incompleta, de cuerpo casi entero pero solo hasta mis rodillas. Imagino que floto, que no tengo pies. Parece que estoy envuelta con una especie de neblina pero pienso que tiene que ver con el reflejo opaco del espejo. La luz de la vela destella en el vidrio. Me reconozco con mi ropa. Soy Rebeca. Claro que soy Rebeca, y observo también a la libélula que vuela alrededor de mi cabeza. Mi cabeza…, casi la pierdo de vista, parece desintegrarse en medio de esa niebla densa y gris que sale misteriosa, de la profundidad del espejo. Volteo la mirada y veo directamente a la libélula que ahora se ha tornado blanquecina, como si fuera de cristal azucarado. Se posa en mi hombro sin recelo.
De pronto y como un rayo, se me incrusta el recuerdo de haber leído alguna vez, en alguna parte y en otro tiempo, que en ciertas culturas ancestrales, las libélulas eran el símbolo de las almas difuntas, se creía que tenían conexión con los espíritus de la naturaleza, que no sentían miedo frente a nada, jamás; y además, que poseían el poder de revivir o transmutar. Nos volvemos a mirar mutuamente en el turbio abismo del espejo. Nos aceptamos en medio de un silencio sombrío y sepulcral. De manera intempestiva, recuerdo la puerta cerrada con llave pero no siento temor y sé que la libélula tampoco.
Abandono el espejo y entro a una pequeña habitación. Hay un lecho angosto junto a un armario despostillado, tiene un cajón a medio abrir con ropa de mujer. Al otro lado, una mesa coja arrimada a la pared, a la que le falta la mitad de una pata. Me acerco y veo encima de ésta, algunos textos antiguos de escuela que amenazan con caerse. Huele a un hedor caliente, a rancio. Veo un bulto tendido en la cama. Tiene la forma de un cuerpo humano. Se nota que está boca arriba. No se mueve. Le cubre una manta de color oscuro que incluso le tapa el rostro pero tampoco me asusta. Tal vez solo alguien duerme, pienso. La habitación apesta a humedad, a piel sudada, a algo así como al olor del pelo mojado de un perro. Debe ser la cobija, me digo.
Sé que soy Rebeca y que mi memoria estaba intacta hasta que llegué al umbral de esta cabaña pero que a partir de haber entrado, no sé nada excepto que soy Rebeca, que estoy encerrada y que me acompaña una libélula.
Sigo desplazándome y descubro la puerta cerrada de otro cuarto. Acerco mi oído y escucho murmullos dentro, se oyen lamentos tristes. Me animo a golpear suavemente pero parece que mi discreción pasa desapercibida. Llamo un poco más fuerte pero el resultado es el mismo, nadie lo percibe.
La vela se consume rápidamente. Regreso con prontitud a la ventana que está junto a la puerta y miro hacia afuera. Las estrellas y las luciérnagas iluminan incesantes la oscuridad como si se prepararan para un ritual de metamorfosis urgente. Una rana salta curiosa desde el pantano.
Soy Rebeca y creo que estoy dentro de mi cuerpo y de mi cerebro, pues tengo pensamientos y memoria aunque bastante vaga. Otra vez la libélula mueve sus alas a gran velocidad. La miro con más atención y reconozco rasgos míos en ella, me doy cuenta de que, misteriosamente, es parte de mí misma. Es mi alma, es mi propio espíritu. Está fuera de mi cuerpo liviano, de mi cuerpo de aire, pero posee mis sentimientos y mis emociones. Se posa en el centro de lo que creo que es mi cabeza, de esa misma cabeza que vi prácticamente desintegrarse frente al espejo y absorbe mis pensamientos, los saca de mi entidad abstracta e intenta salir de la cabaña. Encuentra una rendija entre una malla desprendida del marco de la ventana y salimos. Vuelo en ella, vuelo muy cerca de la superficie del agua turbia del pantano. Giro rápidamente en diferentes direcciones con una velocidad que me asombra. El viento me abre el camino, las luciérnagas me guían en medio de una ceremonia de gala. La oscuridad me da la bienvenida mientras me acerco a las estrellas. Soy un hada, un hada que ahora pertenece al mismo reino mágico de las libélulas. He mutado. Me he transformado.
Mientras tanto, en la cabaña se abre la puerta del cuarto cerrado. Salen personas afligidas. Un manojo de seres humanos que gimen, se lamentan. Lloran una enorme pena. Van a la pequeña habitación maloliente que está abierta y una mujer desconsolada, se acerca a quien yace boca arriba en la cama. Enciende varias velas, a pesar de que la luz eléctrica está y siempre ha estado presente en la cabaña, y las coloca alrededor del cuerpo. Retira la oscura manta del rostro y besa la frente de Rebeca, la joven ahogada que ese día cayó accidentalmente al pantano y que sepultarán mañana por la mañana en la ciudad.
No me dejes ir
El dolor de las piernas se vuelve insoportable. La inmovilidad me produce un penoso estado de ansiedad, de impotencia. La luz es muy tenue pero me tranquiliza sentir que respiro. Mis párpados caen pesados sin el permiso de mi voluntad. De inmediato, mi cerebro enciende la visión del recuerdo perverso. Una película maligna grabada en mi memoria. Escenas que, una detrás de la otra, reiteran la veracidad de una tragedia manipulada por entidades, hasta entonces, desconocidas para mí. El vestigio de lo que sucedió se muestra como una amenaza macabra para cualquier ser viviente. Tétricas imágenes que me atormentan en cuando cierro los ojos:
Yo, Maritza, de veinte y siete años, conduzco por una carretera angosta y oscura que se ilumina solo con las luces de mi coche. Voy a una velocidad medianamente alta porque temo llegar tarde. Es el cumpleaños número cincuenta y cinco de mi madre y, en la casa de campo donde mis padres residen desde hace un par de años, habrá una cena a la que ya estoy retrasada. La oscuridad hace que consiga ver los árboles y arbustos, solo cuando ya están a unos metros de distancia. Tengo el equipo de música encendido. Escucho la canción británica “Never let me go”. Está de moda. Me gusta. Tarareo muy bajito y acelero un poco más. Imagino a mamá inquieta, sé que a estas horas debe chequear el reloj, una y otra vez, porque aún no he llegado y los invitados esperan por mí para hacer un brindis.
Suena mi teléfono móvil y yo contesto. Es Elsa, mi madre. Me disculpo y le explico que tuve que cerrar una cuenta en el trabajo y que me tomó más tiempo del esperado, pero que ya he recorrido la mitad del camino y que estaré en la finca en unos cuarenta minutos más.
Imagino a papá, a mi hermano Oswaldo y a Cristina, mi hermana mayor, mirándose unos a otros porque la cena se enfría y Maritza, impuntual como siempre, aún no ha llegado.
De pronto, percibo en la nuca un frío inesperado, gélido. Me eriza la piel del cuello. Me sorprende porque la estación es calurosa y reviso si la ventana trasera está baja. Constato que no, que está cerrada. Me mareo y tengo nauseas. Veo una luz que centellea en el cielo como si se tratara de rayos que anuncian una tormenta, pero son relámpagos que permanecen refulgentes por más tiempo del normal. Me invade un temor mordaz. Trago la saliva con firmeza y un sudor helado baja por mi cuerpo. Tiemblo por el pánico y desacelero.
Los árboles y la vegetación ya no se iluminan con los faros encendidos de mi carro, al que ahora le cubre una espesa neblina. Reviso las luces. Subo su nivel a intensas pero todo lo que hay fuera son inmensas sombras negras y espectrales. Las ramas y las hojas se tambalean amenazantes y emiten un silbido extenso. La canción británica ha dejado de sonar. De pronto, me golpea una estampida brusca como si alguien me hubiera chocado por detrás. Me sacude y freno. Apago el motor. Miro horrorizada por el retrovisor pero no hay nada ni nadie; solo tiniebla, desamparo y terror. El tiempo que permanezco sin que el auto se mueva es muy corto porque en unos segundos me percato de un nuevo movimiento que desliza mi carro hacia adelante, como si una fuerza oculta lo desplazara.
Enciendo el motor e intento acelerar para escapar con una rapidez mayor a la que me empuja pero no consigo mover mi auto a voluntad. El miedo me paraliza y me ofusca. No sé qué hacer. El carro es impulsado por una fuerza sobrenatural que me causa pavor y grito. Presiono el pie sobre el freno y el pedal se hunde hasta el fondo. No puedo hacer nada y cierro los ojos mientras clamo por ayuda. Rezo a pesar de no ser creyente. Intento tomar el teléfono celular mas no lo alcanzo. Se ha caído debajo del asiento y el cinturón de seguridad me oprime. Está trabado.
La velocidad aumenta y me causa vértigo. Vomito encima de mi cuerpo. El frío en el cuello se convierte en un susurro siniestro. Miro una sombra colosal frente al parabrisas. Es un árbol enorme. Voy a chocar contra él. No hay escapatoria. No lo puedo evitar. El impacto es fortísimo. Lo vivo como en cámara lenta. Mi cabeza se agita por el golpe y la música del equipo empieza a sonar en volumen máximo. Me ensordece. Todo explota. Se rompe. Miro como vuelan por el aire, los pedazos blancos de la carrocería. Abro y cierro los ojos de manera intermitente. Acepto mirar y a la vez me niego a hacerlo. La decisión alterna en intervalos de segundos. La piel de mi rostro se comprime con muecas de pánico y cierro mis puños con fuerza, como si eso me preparara para protegerme de la colisión. Escucho mis propios alaridos. Los trozos de vidrio de las ventanas se esparcen por el aire como una lluvia de cristales que tintinean al caer. Mi cuerpo se tambalea, se dobla. Mi cabeza golpea contra una de las ramas del árbol incrustado en el parabrisas y rebota.
Pierdo la conciencia. Cuando vuelvo a tener noción de la realidad, no siento daño físico alguno a pesar de que distingo sangre por todos lados. Atisbo una discusión agitada que sin embargo, mi audición la capta en decibeles muy bajos. Alguien me sujeta. Halan de mis brazos y también de mis piernas, hacia un lado y hacia el otro, como si se estuvieran disputando mi humanidad. Reconozco la voz de mi abuelo Ernesto. Lo siento a mi lado. Me sorprendo y a pesar de mi incertidumbre, me atrevo a decir:
—¿Abuelo?
No tengo respuesta pero presiento el leve y casi imperceptible murmullo de mi nombre. Sigo sin sentir dolor.
Advierto querellas que no son claras para mí. Mi abuelo murió hace diez años cuando yo tenía diecisiete pero sé que está aquí. Siguen los rumores. La discusión continúa. Hay otra presencia. Un ente sin forma que no formula palabras. Un espectro tenebroso que solo emite sonidos guturales de inconformidad y ante los cuales, refuta el abuelo en desacuerdo.
Discuten por mi cuerpo, por mi alma, por mi ser. Ahora entiendo. Ernesto quiere que me quede. El espectro desea llevarme consigo.
—No me dejes ir— Suplico a mi abuelo entre dientes.
De pronto, un silencio sepulcral. No hay nada ni nadie. Tal vez una tregua. Ya no están las voces que discuten. Se han ido. No consigo ver absolutamente nada, todo es mutismo, abandono, tiniebla.
No puedo moverme y pienso que he muerto. Que estoy trascendiendo hacia otra dimensión y veo un destello que se agranda. Es la luz de una ambulancia que se acerca bulliciosa. Estoy viva y vienen a salvarme. Pienso en mis padres, en mis hermanos, en la cena, en los invitados. Me inquieto y me incomodo por no haber podido llegar a tiempo, por haber retrasado el brindis.
Oigo voces de hombres que intentan sacarme de entre la chatarra: “Con cuidado, con cuidado. Esa pierna está atorada”, dicen. Hay movimiento, ajetreo. Suena una sierra. Cortan metal. Liberan mi pierna derecha. Alguien da indicaciones, órdenes. Corren. Se mueven. Acarrean cosas. De pronto, reconozco aire fresco en mi cara. No puedo tocarme el rostro pero lo siento rígido como si lo cubriera una capa de sangre seca. Estoy fuera del coche. Todo sucede tan rápido que no puedo precisar detalles. Me colocan sobre un soporte y entre exclamaciones y apuros, me meten en la ambulancia. Sigo sin sentir ningún malestar físico, solo incertidumbre y desconcierto.
Me doy cuenta de la rapidez con la que avanza el vehículo en el que me llevan. Conectan mangueras con agujas a mi brazo. Me doy cuenta de que piensan que estoy grave pues escucho que intentan detener una hemorragia. Sin embargo, yo creo que estoy bien.
Llegamos al hospital y mi último recuerdo es el umbral de una puerta enorme que atravieso recostada sobre una camilla.
***
Anteayer desperté. Sé que han pasado muchos días en los que he estado en coma. Entiendo que ha habido cirugías en mi cuerpo. No sé cuáles ni por qué. Nadie me ha explicado nada. Todavía no he visto a papá, ni a mamá, ni a mis hermanos. Aún no pueden entrar a la sala en la que estoy. Desde ayer, he comenzado a sentir un dolor agudo y constante en mis piernas. Punzadas y comezón. Escucho que un médico habla con un enfermero, como si le diera una clase práctica de medicina:
—Mire que la señorita dice sentir dolor en las dos piernas.
—¿En las dos, doctor?
—Sí. En las dos.
—Pero si la derecha…
—Pues no es raro, no se asombre y aprenda algo nuevo. Se llama Síndrome del miembro fantasma.
En ese momento percibo, aterrada, una tenue e infame risa que se desliza maliciosa desde mi oído hacia la nuca.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67033476) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
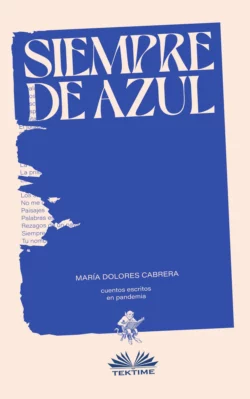
María Dolores Cabrera
Тип: электронная книга
Жанр: Пьесы и драматургия
Язык: на испанском языке
Издательство: TEKTIME S.R.L.S. UNIPERSONALE
Дата публикации: 16.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Cabrera ha escrito unos cuentos que nos ponen frente al dilema de saber si habla de la realidad social o de los fantasmas propios. Son cuentos que tratan de temas como la familia, las relaciones entre seres humanos, la soledad, los recuerdos, la locura, la maternidad, la ansiedad, los deseos, el caos emocional.