El Ranchero Se Casa Por Conveniencia
El Ranchero Se Casa Por Conveniencia
Shanae Johnson
El amor a primera vista lo cambia todo cuando un ranger del ejército llega a un acuerdo estratégico para casarse con una ranchera en un matrimonio de conveniencia moderno.
El ranger del ejército Tony Keaton tiene una fecha límite ajustada. Solo dispone de noventa días para preparar el terreno, construir y abrir un campamento de adiestramiento para fuerzas de élite que él y sus hombres han estado planificando desde que dejaron la milicia. El problema es que el campamento, que está en tierras del rancho Purple Heart, necesita acceso al arroyo contiguo para los ejercicios de adiestramiento. Por suerte, la imponente ranchera que posee ese terreno está dispuesta a llegar a un acuerdo.
La ganadera Brenda Vance despide a unos ayudantes que no soportan trabajar para una mujer. Pero además está perdiendo dinero con la modernización de la propiedad. Para cubrir la deuda que le provocan los avances tecnológicos, acepta venderle el arroyo a Keaton. Pero el único modo de atajar los trámites burocráticos y traspasar la tierra lo suficientemente rápido como para cumplir con el plazo límite de noventa días es casarse. El acuerdo prenupcial blindado protege sus bienes, pero ¿qué protegerá su corazón?
Mientras Keaton y su unidad de rangers del ejército trabajan la tierra sin importarles que una mujer les dirija, Brenda sueña con inquietud que este matrimonio pueda durar más de lo que requiere la burocracia. Salir con alguien no figura entre los planes de Keaton, pero una mujer como Brenda hace que el amor pase a ser una prioridad.
¿Se ajustarán al plan y seguirán sus propios caminos una vez que el campamento esté listo y funcionando? ¿O cambiarán sus planes y harán que dure su matrimonio de conveniencia?
EL RANCHERO SE CASA POR CONVENIENCIA
ÍNDICE
Capítulo uno (#u1a5ae623-e610-599e-9e9c-cb910a0b55cc)
Capítulo dos (#u965490fd-538f-5a4f-83ab-cb20e344bad1)
Capítulo tres (#u8c90aadb-6f20-5922-9b64-070f5e359f10)
Capítulo cuatro (#u6aa666d2-60f7-5001-8301-e0431118e671)
Capítulo cinco (#u5a136fc5-8457-502d-ba0e-ef054509afea)
Capítulo seis (#u543ba341-7ac0-5927-8000-f2d07928a4cc)
Capítulo siete (#u66a0e87d-a06d-593f-9102-63ac5f585117)
Capítulo ocho (#u84f7da95-06d6-5bc1-83d1-32be2aa285e9)
Capítulo nueve (#u446c253c-2cdc-56e1-8236-f65127a358d4)
Capítulo diez (#u7de7313b-59ca-553e-bbfa-9a2d2ea2fc51)
Capítulo once (#u2559ef99-719e-5fca-a730-e36af2286edb)
Capítulo doce (#u09f58c63-ccbf-5d09-9361-f97ecbbd1fe4)
Capítulo trece (#u57fe4e26-4df1-5aff-b9f5-85ccb5a8aaaa)
Capítulo catorce (#u5dcd0025-bc99-5ead-b901-5bb58ab80c34)
Capítulo quince (#u1310228b-3dfa-5560-b9a1-b9c406ff81ae)
Capítulo dieciséis (#u48049d7c-4228-512a-aa80-994691edaea2)
Capítulo diecisiete (#u604a07c2-2f56-5473-bb86-4687f290b97f)
Capítulo dieciocho (#ud969ff2b-bb6d-5d4d-8842-49a055ede994)
Capítulo diecinueve (#u0b244947-eb81-59fe-aebf-b725fda6991d)
Capítulo veinte (#u590dd87d-33b6-5123-9685-7115abfcb0a4)
Capítulo veintiuno (#ubeff7925-d5f3-50b5-921a-8668a84bed9d)
Capítulo veintidós (#u342f9c35-88fe-5a47-96aa-9c6ea40a8e4e)
Capítulo veintitrés (#ub7a867c5-050c-53c7-b3d1-6e78f15760b7)
CAPÍTULO UNO
Keaton sentía el corazón golpeándole los oídos. Al igual que le pasaba siempre en el campo de batalla, los latidos se sincronizaban con el tictac del segundero del reloj. A pesar del peligro que le aguardaba, permanecía en calma. Cogió aire, aumentando con el oxígeno una bravura que ya poseía de modo natural. Era un soldado bien adiestrado, un guerrero magníficamente adiestrado, uno de los mejores ejemplares de los rangers del Ejército de los Estados Unidos.
Abandonó el pequeño escondite en el que se había puesto a cubierto al empezar los primeros disparos y miró alrededor. La línea de visión estaba despejada, lo que no era un buen presagio. Su sentido arácnido le producía hormigueos cuando había calma y tranquilidad, ya que la guerra era un asunto frenético y ruidoso.
Algo no iba bien.
Sin moverse del suelo, asomó la cabeza para reunir más información. La ropa de camuflaje le permitía mimetizarse con el entorno. Hasta la pistola estaba pintada de verde y marrón para mezclarse con los elementos.
Y entonces lo oyó. Un grito. Un disparo.
Sonaron el uno tras el otro. Las orejas de Keaton se levantaron como las de un perro en posición de alerta. Antes de entrar en acción, analizó la información que había reunido.
El grito venía del lado izquierdo. El disparo venía de detrás de él. La ráfaga del arma había pasado sobre su cabeza. El grito humano se había escuchado antes del disparo. No se había producido ningún ruido sordo como el que se oye cuando cae un cuerpo humano.
Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Keaton giró sobre su espalda justo a tiempo. Un hombre con aspecto de oso grizzly apareció sobre él con el arma alzada.
Ese fue el fallo que cometió el oso: un arma alzada era totalmente ineficaz. El arma de Keaton estaba preparada, con el dedo en el gatillo, que apretó.
El cuerpo del grizzly se sacudió por el impacto directo: una mancha de pintura rosa exactamente en el punto donde se situaría el corazón en caso de que el traidor tuviese uno. Keaton realizó otro disparo y luego otro más.
—¡Eh! —gruñó el hombre oso—, ¡que ya me habías derribado!
—Sabes que estás en mi equipo, ¿no? —dijo Keaton.
Griffin Hayes, alias Grizz, sonrió. Sus incisivos destellaban al sol del mediodía como un depredador que sabía que había acorralado a su víctima. Keaton conocía esa mirada. Era la misma que Grizz le había mostrado durante la instrucción básica cuando decidió gastarle una broma a su sargento.
El sargento Cook no lo vio venir. Aquel sádico sargento nunca averiguó quién había puesto pegamento industrial en el interior de su sombrero, así que todo el pelotón pagó por aquella broma con meses de ejercicios extra en medio de la noche. Pero había merecido la pena pegárselo a aquel diabólico sargento de instrucción. Las marcas rojas del pegamento habían tardado tiempo en curar, recordando a los soldados su venganza cada día que comían barro y no dormían.
Entonces, ¿por qué Grizz se ponía en contra de su amigo ahora? ¿Y por qué sonreía tras haber sido capturado? El hormigueo arácnido volvió a recorrer su piel.
Keaton no se quedó pegado en el sitio, sino que se tiró al suelo al escuchar más disparos. Grizz soltó una carcajada. Así que era un motín. Su equipo al completo iba a por él.
¿Pero por qué?
No podía ser por la sesión de preparación nocturna con la que Keaton los retuvo hasta más de la una de la madrugada del sábado pasado. Ni por el hecho de que Keaton cambiara de idea dos veces acerca de qué proveedor utilizar, haciendo que tuvieran que rehacer los libros de nuevo, y luego otra vez. O porque le hubiera prometido al general Strauss que su equipo tendría el campo de adiestramiento para rangers listo en tan sólo noventa días (cuando el equipo había planeado inicialmente tomarse medio año para poner las cosas en marcha), lo que suponía no tener ningún descanso desde que se apartaron de la milicia.
Los disparos que le llegaban desde cuatro direcciones le decían a Keaton que se equivocaba. Inicialmente se habían dividido en dos equipos iguales de tres hombres en cada uno, pero todos y cada uno de los cuatro hombres que quedaban le apuntaban a él con sus armas.
Keaton permanecía imperturbable. Como líder de su equipo, vislumbró cómo podía convertir este motín en una oportunidad para enseñarles algo. En su cabeza tomó forma un plan. En lugar de sus tres habituales, ahora solo tenía tiempo para elaborar dos alternativas en caso de que el plan A no funcionase, así que entró en acción con el plan principal y dos de reserva.
La mirada de Mac Kenzie se encontró con la suya. En los ojos de Mac se reflejaba el entendimiento. Ambos habían compartido multitud de situaciones comprometidas, las suficientes como para poder comunicarse sin necesidad de recurrir a las palabras.
Así que Mac, o Mackenzie (todo el mundo juntaba el nombre y el apellido), comprendió el plan completo de Keaton con solo una mirada. Pero Keaton volvía a estar listo para la acción un segundo antes de que Mac lo estuviese.
Keaton agarró a Mac por los hombros. Volteándolo, se levantó de un salto, alzando la mole de metro noventa y ciento diez kilos de puro músculo.
—Hijo de… —Pero las palabras de Mac se extinguieron al sacudirse su cuerpo, recibiendo la pintura rosa y púrpura del ataque dirigido a Keaton.
Keaton colocó su arma bajo la axila de Mac. Apuntó y disparó, llevándose por delante a Jordan Spinelli y David Porco.
Con dos abatidos, le quedaban otros dos. Rodeó a Grizz, colocando su parte delantera contra la espalda embadurnada de pintura del otro. En cuestión de segundos, la parte frontal de Grizz estaba como la de atrás, pero Keaton no tenía ni una mota.
Valiéndose de la protección que le ofrecía la gran corpulencia de Grizz, Keaton abrió fuego sobre su último amienemigo. Russell Hook, alias Rusty, que era un blanco perfecto, cayó al momento.
Keaton seguía sin bajar el arma.
—Rendíos —desafió.
—Nunca —exclamaron los cinco hombres al unísono—. Rendición no es una palabra ranger. —Recitaron el final del credo de los ranger con una leve sonrisa.
Keaton bajó su arma. Caminó hacia Mac y lo ayudó a levantarse. Otra parte del credo decía que nunca abandonarían a un compañero caído bajo ninguna circunstancia.
Le dio una palmada en la espalda a Spinelli y se manchó de pintura rosa y púrpura.
—Ya te dije que tiene ojos en la nuca —dijo Porco.
—No seas ridículo —respondió Keaton—. Tengo visión de 360 grados, como un halcón.
—Querrás decir un búho —dijo Grizz. Era el prototipo de hombre callado y fuerte que fascinaba a las mujeres. Podías encontrártelo leyendo libros de poesía antigua, pero lo raro era que realmente le gustaba el enigma que esconden las palabras.
—Entonces soy un superbúho —contestó Keaton—. De todos modos, creo que todos podemos aprender algo de esto.
Cinco quejidos se unieron al coro que formaban los chirridos de los grillos y los cantos de las aves del bosque. Keaton creyó oír cómo se quitaba el seguro de una pistola.
—Se suponía que iba a ser una excursión divertida en medio de tu demencial plan de trabajo —dijo Mac.
—No critiques el plan —respondió Keaton—. El plan es nuestro billete para no acabar haciendo un trabajo de oficina.
Tras apartarse del servicio, muchos rangers pasaban a trabajar en los servicios de inteligencia o en seguridad de alto nivel, pero ninguno de estos tipos quería trabajar en una oficina. Todos ellos anhelaban el aire libre y la libertad de establecer sus propios horarios. Aún había mucha acción en ellos, solo que ya no deseaban viajar ni esquivar balas reales.
—Nos sucederán cosas inesperadas según vayamos construyendo el mejor campo de entrenamiento de Estados Unidos —dijo Keaton—. Pero siempre estaremos listos para maniobrar porque tenemos un plan.
—Ah, ¿sí? —respondió Rusty—. Maniobra esto.
Keaton esquivó la bola de pintura. Le dio en el antebrazo, pero no fue un alcance directo.
Rusty puso los ojos en blanco.
—Como un halcón —sonrió Keaton.
—Un búho —corrigió Grizz.
Keaton se encogió de hombros.
—¿Pero estás seguro de la ubicación? —dijo Grizz—. ¿El rancho Purple Heart, en Montana?
—He oído que allí suceden cosas extrañas —añadió Spinelli.
Keaton también lo había oído. Soldados que iban a curar las heridas que habían recibido en combate y que, en menos de tres meses, habían acabado en santo matrimonio y sin intención de abandonar el rancho. Como si se tratase de una secta. Pero Keaton conocía al hombre que estaba al mando y sabía que era un soldado excelente y un hombre respetable.
El matrimonio no era un camino que planeara seguir. Tenía un plan de cinco años que cumplir antes de pensar siquiera en casarse.
—No vamos a vivir en esas tierras, así que no nos afectan las creencias o la magia negra —aseguró a sus hombres—. Nuestros clientes se quedarán seis semanas, como mucho, lo que no encaja con la regla de los tres meses.
Al parecer, las tierras del rancho Purple Heart tenían un requisito para el uso del suelo según el cual, si un soldado quería vivir en ellas, debía casarse en un plazo de tres meses o salir pitando de allí. Sin duda estaba en el quinto pino, pero necesitaban tierra en el quinto pino para crear el campo y las instalaciones de vanguardia.
—Bien —dijo Grizz—. Porque ya sea por un mito o por la gestión del suelo, no tengo planes de casarme.
Todos estaban de acuerdo. Excepto Mac y Rusty. Mac había dado un anillo a una mujer, que lo había rechazado más de una vez. Rusty tenía los papeles del divorcio en su talego. Había una firma entre el montón de papeles: no era la suya.
—Cambiémonos y salgamos —dijo Keaton—. Tenemos mucho trabajo por hacer y poco tiempo para hacerlo. Vivir al borde de un rancho de rehabilitación y prepararnos para nuestros primeros clientes nos va a mantener demasiado ocupados como para tener citas.
—Oye, oye —dijo Porco, levantando las manos en señal de rendición—. Vuelve a incluir las citas en el plan. Esas granjeras necesitan una buena dosis de mí en sus vidas.
Ese comentario provocó una lluvia de balazos que pintaron a Porco. Al no ser esta vez el objetivo de la ira de los otros, Keaton aprovechó la escasa ocasión para relajarse y reírse de sus compañeros de armas y sus payasadas.
Respetaron su mandato. Con la cantidad de trabajo que tenían que hacer en los próximos tres meses, ninguno de ellos, especialmente él, tenía tiempo para citas. Las instalaciones para entrenamiento serían su cita durante los próximos cinco años, antes de que pudiera decidir buscar esposa. O ese era el plan.
CAPÍTULO DOS
La carne quemada de la vaca olía diferente cuando el animal estaba vivo y dando coces, en lugar de cortado en trozos y sobre una sartén. Brenda Vance retrocedió. Esquivó las patas traseras del toro, pero no fue lo bastante rápida como para esquivar la madera. El tablón de la valla se rompió y una astilla de madera le alcanzó un lateral de la frente.
La sangre se mezcló con el sudor y le llegó al ojo. Brenda maldijo. El balbuceo de palabrotas produjo vergüenza en los tres ayudantes más jóvenes, aunque todos deberían avergonzarse: era culpa suya que el animal no estuviera correctamente asegurado.
—¿Está bien, señorita? —surgió la voz grave y estropeada por el tabaco del cuarto y más viejo ayudante. Manuel Bautista había puesto el pie en este rancho cuando Brenda comenzaba a usar los suyos, antes de cumplir un año. Al igual que ella, conocía el lugar de arriba abajo, pero, a diferencia de ella, él no era quien estaba al cargo.
Brenda se mordió la lengua antes de poder maldecir de nuevo. Puede que su hermano fuera sacerdote, pero ella había aprendido que eso a ella no le había proporcionado ningún pase gratuito para la siguiente vida.
—No me llames señorita. —Retiró la sangre y el sudor con su raída camisa de franela, sintiendo el duro trabajo que había realizado ese día. Levantando la vista, vio que las manos de dos de sus ayudantes apenas brillaban con el sol caliente de la tarde; sus recién estrenados sombreros estaban perfectamente almidonados y sus camisas no tenían ni una sola gota de sudor en las axilas.
—Es Señorita Vance —dijo, observando la sangre de la camisa—. O jefa.
Mientras el mayor de los ayudantes del rancho volvía para calmar al nuevo toro, Brenda escuchó un insulto en español. Dos de los otros hombres se rieron por lo bajo. El rubio flaco con vaqueros ajustados comprados sin duda en Old Navy o Urban Outfitters, era al que Brenda había apodado Yankee. El segundo que se rio, al que Brenda llamaba el Universitario, llevaba una camiseta con letras griegas ajustada sobre sus bronceados bíceps. Aseguraba que su bisabuelo era uno de los legendarios Buffalo Soldiers, aunque Brenda dudaba que este chaval procediera de esa estirpe, teniendo en cuenta que golpeaba y aullaba cada vez que un insecto se acercaba a él o cualquier mancha iba a parar a una pieza de su armario.
El otro ayudante no se rio. Fingió que apartaba la mirada. No por creerse por encima de todo; era evidente que intentaba no tomar partido. Brenda sabía su nombre: era Ángel Bautista, el sobrino de su irascible viejo ayudante.
Ángel era joven, acababa de terminar el instituto. Había nacido en una época en la que a las niñas se les decía que podían ser o hacer lo que quisieran, y además tenían ejemplos y caminos a seguir. Cuando nació el tío de Ángel, el lugar de las mujeres era la cocina; o, si se atrevían a salir, el jardín.
Los otros dos ayudantes eran de fuera. Para ellos, esto suponía un semestre de prácticas. Dentro de un par de semanas regresarían a casa para continuar con sus estudios. Ángel, sin embargo, vivía aquí e iba a necesitar encontrar y conservar trabajo en un rancho. Estaba atrapado entre dos mundos con dos personas mayores que él a las que obedecer. Brenda no tendría que esperar mucho para averiguar a cuál seguiría.
Esa era su vida, su sustento, y necesitaba mano de obra capacitada para seguir adelante. Llevaba criando ganado casi tanto tiempo como montando a caballo. Se había herido dando de comer a los animales, roto un dedo del pie cuando cambiaba una herradura, y una muñeca en un arreo de ganado que guiaba ella sola. No le quedaba nada por torcerse, dislocarse e incluso fracturarse en algún momento en su labor de supervisora del rancho y, a pesar de todo, no había dejado de trabajar ni un solo día.
Los tres años siguientes a la jubilación de sus padres, Brenda lo había hecho todo por sí sola y, aun así, en ese tiempo había logrado aumentar la productividad del rancho de tal modo que había incrementado el rebaño y con ello la carga de trabajo y la necesidad de mano de obra para ayudarla.
Con estos ayudantes tan lamentables, bien podría valérselas por sí misma. Manuel se negaba a aceptar su forma de hacer las cosas, prefiriendo seguir el procedimiento tradicional. Los otros tres lo seguían, incluso siendo ella la que firmaba sus nóminas.
—Quizás deberías volver a casa —dijo Manuel— a curarte la herida. Trabajar aquí es peligroso.
Paró antes de finalizar la frase con un «para una mujer». Por lo menos hoy había aprendido algo.
Todo esto había surgido cuando ella sugirió utilizar azúcar, además del cereal, para acorralar al nuevo toro que acababa de comprar, y poder así marcarlo. El azúcar ayudaría a calmarlo, pero era una nueva forma de hacer las cosas y Manuel se había opuesto. Luego el toro se puso a dar coces.
Brenda estaba demasiado cansada para discutir. La sangre que le seguía entrando en los ojos le dificultaba supervisar lo que estaban haciendo y sabía que no lo estaban haciendo como ella quería. Pero el toro estaba marcado, lo que significaba que ella era la dueña. Esa era la tarea más importante del día, así que ya podía darlo por terminado.
Entró por la parte de atrás de la casa dando un portazo y paró en seco. Esa puerta llevaba directamente a la cocina. La cena se estaba calentando en una sartén: un filete al punto y puré de patatas con judías verdes recién salido del horno. La nevera estaba abierta y detrás de la puerta asomaba el cuerpo de alguien agachado. Se cerró la puerta y se puso en pie un hombre que llevaba delantal.
—Eres un regalo del cielo —dijo Brenda.
—Y a ti te sangra la cabeza —respondió el hombre—, pero no veo ninguna espina.
Brenda se tocó la frente. Un hilo de sangre le impregnó las puntas de los dedos. Por suerte, no le dolía.
—Si salgo ahí fuera, ¿voy a encontrar a uno de tus ayudantes muerto, Bren?
Brenda suspiró, con un regusto de decepción en el aire expulsado.
—No, Walter. No vas a tener que dar ninguna extremaunción esta noche.
El hermano de Brenda, el pastor Walter Vance, cogió unas servilletas y presionó la frente de su hermana.
—¡Ay! —se quejó ella.
Walter no le hizo caso. No era la primera vez que la limpiaba cuando se hacía daño. Sucedía de forma habitual en la casa de los Vance cuando eran niños. Quizás fuese una de las razones por las que él había escogido el camino de la iglesia.
—¿Vas a contarme qué ha pasado?
—Incompetencia. Machismo. Ayudantes perezosos. Eso ha pasado.
—Creía que Bautista era uno de los mejores —dijo Walter.
—Puede que hace veinte años. Los tiempos han cambiado.
—Por suerte —respondió Walter—. Con toda esa tecnología que has incorporado al rancho no necesitas tanta ayuda como cuando éramos pequeños.
Su padre les había dejado el rancho a ambos, pero Walter cedió su parte a Brenda y entró a formar parte de la iglesia. Ella se lo agradecía, sobre todo porque, al no ser un socio, no tenía que compartir con él cuánto le había costado toda esa tecnología, por no hablar del toro nuevo. Lo había financiado y se acercaba el primer pago. No tenía suficiente dinero líquido para estar al día con todas las facturas y los gastos generales.
—Bren, si hay algún problema —dijo su hermano— ¿me lo dirías?
No se lo diría.
—Por supuesto que sí.
Brenda sabía desde hacía mucho tiempo que mentir a un pastor no provocaba que te fulminara un rayo al instante, así que tenía tiempo.
—Mientras sigas viniendo y haciéndome la comida, todo irá bien.
—Quizás deberías casarte —dijo Walter.
Brenda dejó caer los cubiertos en el plato. Su hermano no había evolucionado en lo referente a este tema. Ella no quería casarse. Los hombres la ralentizaban. Un buen ejemplo era cómo sus ayudantes hacían que su actividad fuera más lenta.
—Tienes un rancho repleto de soldados ahí al lado —dijo Walter— y algunos de ellos quieren casarse en noventa días, para cumplir con las normas de las tierras del rancho.
Justo el motivo por el que Brenda se mantenía alejada de sus vecinos del rancho Purple Heart. Y de la línea fronteriza, que les obligaba a casarse para poder seguir en el rancho. Estaba segura de que era una solución ilegal, pero nadie lo había denunciado.
—¿No fue uno de esos soldados quien se escapó con tu prometida? —dijo ella.
Beth Cartwright, la hija del pastor, había estado prometida con Walter. Pero su amor de la infancia, desaparecido en combate por un tiempo, regresó, haciéndola caer a sus pies con una petición de mano y un anillo de compromiso.
—Reese es un buen hombre —dijo Walter. Parecía que lo decía de verdad, a pesar de lo dura que había sido la ruptura—. Todos los soldados lo son.
Walter era demasiado indulgente, pero formaba parte de su trabajo. El trabajo de Brenda consistía en ser ranchera. No tenía tiempo para ser la esposa de nadie. Estaba demasiado ocupada con el ganado, más proyectos de reparación de los que cabían en un folio a espaciado sencillo, y unos ayudantes que no valían para nada y a los que observaba dirigiéndose a sus camionetas antes del atardecer sin haber hecho su trabajo.
No. Estaba mejor sola. Dudaba mucho que algún día fuera a dar su mano a un hombre.
CAPÍTULO TRES
Keaton observaba a su paso el paisaje del corazón de América. Las majestuosas montañas de color marrón salpicadas de diferentes colores, los ondulados y verdes pastos que parecían prolongarse hasta la eternidad. Le sorprendió cuánto se parecían estas hermosas tierras a las de Afganistán, Irak y Siria. La única diferencia con respecto a aquellas era que en el aire fresco de estas montañas se respiraban esperanza y oportunidades. Las zonas de guerra estaban plagadas de conflictos, agitación y desesperación.
Durante su servicio en cada uno de esos países, Keaton había visto morir a hombres jóvenes. Había sido testigo del sufrimiento diario de mujeres y niños, y observado cómo la tierra era devastada y arrasada por la política y los proyectiles.
Conduciendo por la avenida principal de esta pequeña ciudad de Montaña, la perspectiva no podía ser más diferente. Por la ventanilla del Jeep rojo de alquiler, Keaton observaba a los niños correteando por las calles, a las madres que seguían de cerca a sus pequeños con pantalones de yoga y botas cowboy, a un grupo de ancianos sentados en los porches de sus casas fumando en pipa y escupiendo tabaco. El aire impregnado de olor a pan recién hecho en lugar del regusto metálico de la pólvora de los explosivos.
Comprendió por qué los soldados del rancho Purple Heart venían aquí y decidían quedarse tras su rehabilitación. El paisaje les recordaría a aquel donde habían estado, pero la gente representaba el futuro por el que luchaban: una comunidad de la que formar parte.
Durante los últimos seis años, Keaton había regresado a su lugar de origen después de cada misión. El ajetreo de la ciudad lo ponía nervioso. Los rascacielos y el frío hormigón lo inquietaban. Las miradas perdidas de la gente en la calle, sus bocas tensas, e incluso los gestos de exasperación de extraños que se evitan en las aceras, le producían preocupación.
Los soldados se miraban a los ojos. Hablaban claro, sin rodeos.
Así que no, Keaton no interactuaba bien con la vida civil. Tampoco los otros cuando habían regresado a sus vidas en la ciudad. Ninguno deseaba volver al combate activo, pero todavía querían un poco de acción. En este sitio que parecía una zona de guerra envuelta en paz, Keaton sabía que todos ellos podrían establecerse.
Media hora después, llegaba a las puertas del rancho Bellflower. Sabía que estaba en el sitio correcto al ver la insignia de la flor púrpura en las barras de hierro. Esa flor en forma de lirio era el símbolo de los guerreros heridos. Había más campanillas púrpura en las zonas de hierba que bordeaban el camino pavimentado. Era una planta propia de aquí y parecía que en estas tierras crecía de forma natural. No era de extrañar que los veteranos heridos se sintieran como en casa en este rancho.
Según iba circulando por el camino de gravilla, Keaton comprobó que el rancho estaba lleno de soldados en distintas fases de curación. Hombres con prótesis en las piernas que montaban a caballo con determinación. Bajando por el camino en curva, pudo ver un jardín donde araban la tierra hombres a los que les faltaban dedos y brazos. Saliendo de un establo, otros con quemaduras en la cara, brazos y piernas. Los soldados se ocupaban de una variedad de animales de granja. Ovejas y cabras se frotaban contra las cicatrices sus miembros como si no se dieran cuenta de las lesiones.
Keaton y su equipo tenían la suerte de haber regresado con todos sus miembros y facultades intactos. De haber sufrido alguno de ellos heridas graves, sabía que este era el mejor lugar para venir a curarse. Además de eso, esperaba que cualquier soldado que quisiera mejorar sus destrezas viniera al otro lado del rancho, donde planeaba construir su campamento de entrenamiento de élite.
Keaton aparcó el Jeep junto a la gran casa que había al final del camino. Ninguna de las casas tenía número. Según las indicaciones que le habían facilitado, debía seguir el camino hasta el final. Al bajar del coche vio al hombre al que había venido a visitar.
Dylan Banks salió por la puerta de doble hoja y empezó a andar. Llevaba una camisa vaquera y pantalones chinos. Una de sus piernas estaba morena; la otra era de acero.
—Keaton, has llegado.
—Me alegro de volver a verte, Banks.
Se dieron un apretón de manos; juntaron sus palmas llenas de cicatrices, agarraron los dedos ásperos y tiraron hacia dentro. Se abrazaron dándose numerosas palmadas en la espalda. Keaton había servido con el sargento Dylan Banks en más de una misión. Era un hombre sagaz y capaz de improvisar en situaciones difíciles con los mejores.
—Menudas instalaciones tienes —dijo Keaton—. Sólo he escuchado cosas positivas acerca de este rancho.
—Los aceptamos a todos —respondió Banks—. «A los rendidos, los pobres, las masas hacinadas».
—¿Eso no está escrito en la estatua de la Libertad? —se rio Keaton.
—Bueno, ahora acogemos a miserables desechos como los rangers del Ejército.
Banks extendió un brazo con la intención de dar un puñetazo a Keaton, quien vio el movimiento y se mantuvo en el sitio para recibirlo. Todo de buen rollo.
—Ah, ¿Banksy-wanksy todavía sigue molesto por no haber pasado la prueba de aptitud física de los rangers?
—Cierra el pico —dijo Banks, con un ladrido poco mordedor—. Solo me faltaron un par de puntos. Me hundió la parte de supervivencia en el agua.
—Eres de una isla.
—Soy de Nueva York.
Keaton se encogió de hombros. Las pruebas para entrar a formar parte de los rangers del Ejército no eran ninguna broma. Todos los meses, cuatrocientas almas llegaban entusiasmadas a Fort Benning, Georgia, con la esperanza de poseer las cualidades para lograr su objetivo. El cincuenta y uno por ciento regresaba a casa con sus esperanzas frustradas. La única razón por la que Keaton sobrevivió al adiestramiento era porque se había preparado para las pruebas físicas como un loco.
Eso era lo que tenía en mente para el campo de entrenamiento: adiestrar a otros del mismo modo en que lo había hecho él para las pruebas. El campo de entrenamiento de élite Boots On The Ground era un sueño del que Keaton no fue consciente hasta que comprobó lo dura que era la escuela de los rangers del Ejército de los Estados Unidos. Sabía que nunca podría preparar a ningún soldado del todo para enfrentarse a esa experiencia, pero cualquiera que pasase por su régimen de entrenamiento tendría más posibilidades de estar entre el cuarenta y nueve por ciento.
—El año que viene lo tendrás en marcha —dijo Banks.
—¿El año que viene? —Keaton se rio—. El plan es abrir dentro de noventa días.
Banks se rascó la incipiente barba al tiempo que miraba a Keaton. Su mirada de incredulidad lo decía todo.
—Es ambicioso, ya lo sé —dijo Keaton—, pero he elaborado un buen plan que funcionará si se lleva a cabo correctamente.
—No me cabe duda —Banks sonrió, volviendo a palmear a Keaton en la espalda —. Creo que puedes hacerlo. En noventa días pueden suceder cosas increíbles, sobre todo en este rancho.
Ahora era Keaton quien se rascaba la barba. Sabía a qué se refería. Muchos de los hombres que habían venido a curarse acabaron casándose en ese período de tiempo. Según algunos rumores, no solo las leyes de gestión del suelo urbano regían la ocupación en el rancho; muchos creían que algo pasaba con la tierra en sí.
Keaton no era supersticioso. Aún así, no tenía planeado vivir en las tierras, sino trabajar en ellas. Así que, las reglas y mitos no le afectarían ni a él ni a su trabajo.
—Vamos a echar un vistazo al terreno que arriendas —dijo Banks.
Se subieron a un carro de golf y arrancaron. Si a Keaton el terreno le había parecido hermoso desde lejos, al acercarse le pareció impresionante. Las tonalidades iban cambiando de los verdes pastos a las tierras marrón y un tumulto de flores multicolor. Se intercalaban caballos de color marrón, blanco y negro, ovejas peludas y el mayor surtido de chuchos que había visto nunca.
Cinco perros ladraron cuando pasaron junto a ellos. Algunos llevaban prótesis. Uno tenía incluso una silla de ruedas acoplada a sus patas traseras.
—Esos son míos —dijo Dylan—. Bueno, de mi esposa. Pero formaban parte del matrimonio, así que…
Keaton no se molestó en volver a poner en duda lo extraño del lugar. Fijó la mirada en la tierra, haciendo notas mentales de cómo sus clientes accederían a las instalaciones de adiestramiento. En el límite del rancho su sueño cobró vida. Justo allí, en la tierra sin trabajar, era donde haría una zona árida a partir de un área embarrada donde sus aprendices conocerían el placer de caminar como los cangrejos, hacer flexiones y abdominales.
En lugar de comprar madera, podían talar un par de esos árboles de la derecha y hacer un muro de escalada. Lo más importante a construir era la instalación cubierta para adiestramiento y las literas. Eso y el área de entrenamiento especializado, que aprovecharía la mezcla de terrenos, desde tierra seca a verdes pastos, colinas rocosas y el arroyo. Ahí sería donde pondrían las instalaciones para entrenar a las fuerzas especiales para las misiones encubiertas.
—¿Puedes parar más cerca del arroyo? —preguntó Keaton.
En lugar de parar, Banks redujo la velocidad.
—El arroyo no está dentro de nuestros límites.
Keaton tardó un poco en entender el significado de esas palabras. Cuando lo comprendió, el corazón le dio un vuelco. Necesitaba ese arroyo para el área de las fuerzas especiales. Qué diablos, lo necesitaba como parte del adiestramiento para la prueba de aptitud física de los rangers. Seguro que Banks lo sabía.
—Es propiedad del rancho colindante —dijo Banks.
—¿Y crees que podría estar dispuesto a venderlo o arrendarlo para lo que necesitamos? —preguntó Keaton.
Dylan frunció los labios.
—No estoy seguro de que esté dispuesta. Pero puedes acercarte y preguntarle. Es razonable. Casi siempre.
CAPÍTULO CUATRO
Brenda no tenía despertador en su habitación. La despertaba el olor del café recién hecho. Se había comprado una de esas cafeteras sofisticadas que se pueden programar y que, como por arte de magia, le preparaba una taza cada mañana antes de que saliera el sol. La mejor compra que había hecho nunca.
Se dejó guiar por el aroma escaleras abajo como si hubiera dedos en su nariz que la arrastraban. Se sorprendió de que sus pies no se levantaran del suelo cuando se dirigía a la cocina y la cafetera automática. Sacó dos tazones de la alacena y se sirvió los dos. Como hacía cada día desde que era adulta, bebía el primero dejando que el agua hirviendo le escaldara la lengua y despertara todas las células de su cerebro. Para cuando hubiera acabado el primero, el segundo ya estaría a temperatura ambiente y listo para ser saboreado.
Fue a por leche a la nevera, pero volvió a poner la jarra en su sitio. Había cogido la leche que venía directa de la vaca en lugar de la desnatada.
Finalmente, con la doble dosis de cafeína corriendo por sus venas, Brenda se cepilló el pelo. Había perdido la batalla con los nudos, así que lo recogió en una cola de caballo. Se puso una camisa limpia y unos vaqueros, se calzó las botas y salió por la puerta antes de que los primeros rayos del nuevo día asomaran por el horizonte.
Sacó el bloc de notas del fondo del bolsillo, lo abrió y examinó la lista. Muchas de las tareas eran las mismas todos los días. Siempre había que apilar pacas, moverlas, triturar forraje, acarrear estiércol, pagar facturas, y arreglar una valla.
La única valla que le preocupaba hoy era la que contenía al nuevo toro de campeonato. Sabía que la bestia estaba ansiosa por hacer su trabajo, pero eso tendría que esperar. Había que destetar a los terneros de sus madres y poner a las bestias ya independientes en sus propios pastos.
El gallo estiró sus plumas cuando Brenda pasó junto al gallinero. Era un holgazán, como todos sus ayudantes. Todavía no había llegado ninguno.
En lugar de refunfuñar, Brenda se puso manos a la obra. Ya había tachado la mitad de la lista de tareas antes de que un rayo de sol asomara por el horizonte.
Se subió al tractor. Era un modelo antiguo, más viejo que ella, pero seguía funcionando. Introdujo con fuerza la llave especial, también conocida como destornillador; la de verdad se había perdido hacía meses en algún punto de la enorme extensión. El motor arrancó al instante y se puso a trabajar.
Cuando acabó de trabajar la tierra y volvió con el tractor, sus ayudantes habían llegado por fin. Tarde. Otra vez.
Creían que podían aprovecharse de ella solo porque era una mujer. También porque era el final de la temporada y ya habían sido contratados la mayoría de los ayudantes; ella había tenido que quedarse con los restos. Manuel era un vestigio de la época de su abuelo. Su sobrino era buen trabajador cuando no estaba bajo el retorcido control de su tío. Los otros dos servían básicamente para levantar cosas pesadas. Esta mañana ya había hecho más cosas que los otro cuatro juntos en toda la semana.
Estacionó el tractor. Recordó la llave especial y la puso a funcionar en su tercer trabajo del día: retorció la cola de caballo en un moño y atravesó el destornillador entre el pelo. Para apartar el pelo de la cara. Y de los hombros. Y, sí, como un arma potencial para lo que tenía que hacer.
—Llegáis tarde —dijo—. Otra vez.
Manuel sonrió.
—Lo siento, cielo, pero el ganado no va a notar la diferencia.
Brenda apretó los puños. Pero no echó mano al destornillador. Aún. Aunque estaba disfrutando mucho imaginándose que la cabeza de Manuel era un interruptor de encendido que necesitaba ayuda para arrancar. De hecho, había algo de cierto en ello. El hombre se había quedado atascado en el medievo del oficio de ranchero. Habría que hacerle un puente para arrancarlo, pero Brenda estaba segura de que ya no se podía hacer nada con él.
—No soy tu cielo —respondió con calma—. Soy tu jefa, aunque no parece que lo vaya a ser por mucho más tiempo.
—No me digas. —Las pobladas cejas de Manuel se levantaron en un gesto que convirtió su cara arrugada en algo desagradable—. ¿Te vas a casar por fin?
Los tres jóvenes hicieron una mueca de vergüenza. Normal. Pertenecían a una generación que había visto cómo las mujeres ejercían el poder y el respeto. Manuel estaba a punto de recibir un choque temporal y cultural.
—Deja que te aclare algo —dijo Brenda—: ya no necesitamos tus servicios aquí en el rancho.
La cara de Manuel se contrajo en algo feo. A Brenda le recordó a un toro cuando lo marcan. El bufido del dolor. El impacto de la traición. El estremecimiento de la resignación.
Brenda se preparó para un ataque de Manuel, pero se quedó quieto. Eran los tres hombres que estaban detrás de él quienes se movían nerviosamente como potrillos recién nacidos.
—¿Me estás despidiendo, señorita?
—Bien. —Brenda estiró los labios para formar una sonrisa cruel a juego con la de él—. No tengo que usar palabras más sencillas.
Los hombros de Manuel se enderezaron de golpe, los puños se cerraron, el bigote se retorció. Por su cara pasaron sombras oscuras al tiempo que bajaba la cabeza para que el sombrero ocultara su mirada.
Brenda se mantuvo firme. Era su rancho. Estaba en juego su sustento. Podían marcharse y encontrar otro trabajo, con un hombre al que podrían respetar.
O no. No le importaba. Lo único que le importaba era el funcionamiento de su rancho y el respeto hacia él.
—Una cosa, señorita Vance.
¡Sí! Por fin había usado correctamente la palabra señorita. Aunque tuviera una estrella dorada para premiarlo, no se la daría. Tarde, mal y a rastras. Había fallado. Y lo habían despedido.
—Sin nosotros no podrá mantener este rancho en marcha. Es temporada de partos. No es tarea para una persona. Desde luego, no para una mujer.
La multitud de tareas marcadas como hechas en la lista de su bolsillo trasero podrían permitirse disentir. Pero tenía razón: ella sola no podía hacerlo todo, sino que iba a necesitar ayuda. Solo que no la suya.
Podría haber enseñado a los tres jóvenes, pero con la retorcida mano de Manuel lavándoles el cerebro le servían de tan poca ayuda como un toro castrado.
—Eso ya no es tu problema —dijo ella.
Manuel la observó con desprecio. Su bigote se retorció, dándole aspecto de malo de cómic. Una parte de Brenda quería reírse. En vez de ello, miró por detrás de él para ver si podía salvar algo.
—Si a alguno de vosotros le interesa quedarse, estoy dispuesta a considerar volver a enseñaros.
Les brillaron los ojos. Bueno, a los dos urbanitas. Ángel apartó la mirada, ocultando lo que sentía tanto a su tío como a Brenda, pero a ella le valió como respuesta.
—No se van a quedar pegados a tus faldas —dijo Manuel—. No durarás ni una semana sin nosotros. Vamos, chicos. Tenemos una semana de descanso antes de que venga arrastrándose para que volvamos.
Los dos urbanitas se miraron. Luego arrastraron los pies hacia la camioneta de Manuel. Brenda vio por el rabillo del ojo que Ángel hizo una mueca, pero obedeció y caminó penosamente hacia la camioneta.
—Ya no quedan ayudantes disponibles a estas alturas de la temporada —le dijo Manuel—. Estoy deseando verte de rodillas cuando vengas a pedir ayuda.
—Ya puedes esperar sentado —respondió ella.
Con una gracia juvenil que contrastaba con sus arrugas, Manuel se sentó de un salto en el asiento de conductor y arrancó. Brenda iba a dejar salir un suspiro de alivio; también a abrir las compuertas de la preocupación y la ansiedad por no saber qué hacer. Él tenía razón: iba a resultar complicado encontrar ayuda en este momento de la temporada.
Y entonces la camioneta paró. Brenda usó la mano a modo de visera mientras miraba la parte trasera de la camioneta. Estaba a medio camino de la entrada a su propiedad.
¿Habrían recuperado la cordura? ¿Querrían regresar y seguir sus reglas? ¿Iba ella a permitirlo?
Antes de poder dar respuesta a esas preguntas internas, Manuel se bajó de un salto. Levantó el pie y dio una patada a un punto débil de la valla. Era el toril, el redil que alojaba al nuevo y valioso toro.
Manuel se tocó el sombrero, entró de nuevo en la camioneta y se largó del rancho.
El toro estaba en el centro del redil, de espaldas. Brenda sabía que no podía llegar antes de que se escapara, pero tenía que intentarlo. Ella sería la responsable de cualquier daño que pudiera causar, y no podía permitírselo.
Se movió rápidamente. Cogiendo un saco de cereales con una mano y una bolsa de azúcar con la otra, se subió al tractor de un salto. Sacó la llave del pelo y la metió con fuerza en el contacto.
El tractor se caló. Lo intentó de nuevo. El toro se había girado y caminaba despacio hacia la valla rota.
El motor encendió por fin. Brenda salió disparada, pero a treinta kilómetros por hora llegaría demasiado tarde. Su única esperanza era acorralar al toro antes de que pudiera hacerse daño a sí mismo o a alguien más.
A lo lejos vio un Jeep que giraba hacia su puerta. Un Jeep rojo. Un Jeep rojo directo hacia su toro.
¿Quién conducía un Jeep rojo en un rancho de ganado? Por supuesto, Brenda sabía que los toros no distinguían los colores. Pero, aun así, era una superstición.
Aceleró el tractor, alcanzando los cuarenta kilómetros por hora. Demasiado tarde. El toro había detectado el Jeep rojo y lo estaba embistiendo.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67033384) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Shanae Johnson
El amor a primera vista lo cambia todo cuando un ranger del ejército llega a un acuerdo estratégico para casarse con una ranchera en un matrimonio de conveniencia moderno.
El ranger del ejército Tony Keaton tiene una fecha límite ajustada. Solo dispone de noventa días para preparar el terreno, construir y abrir un campamento de adiestramiento para fuerzas de élite que él y sus hombres han estado planificando desde que dejaron la milicia. El problema es que el campamento, que está en tierras del rancho Purple Heart, necesita acceso al arroyo contiguo para los ejercicios de adiestramiento. Por suerte, la imponente ranchera que posee ese terreno está dispuesta a llegar a un acuerdo.
La ganadera Brenda Vance despide a unos ayudantes que no soportan trabajar para una mujer. Pero además está perdiendo dinero con la modernización de la propiedad. Para cubrir la deuda que le provocan los avances tecnológicos, acepta venderle el arroyo a Keaton. Pero el único modo de atajar los trámites burocráticos y traspasar la tierra lo suficientemente rápido como para cumplir con el plazo límite de noventa días es casarse. El acuerdo prenupcial blindado protege sus bienes, pero ¿qué protegerá su corazón?
Mientras Keaton y su unidad de rangers del ejército trabajan la tierra sin importarles que una mujer les dirija, Brenda sueña con inquietud que este matrimonio pueda durar más de lo que requiere la burocracia. Salir con alguien no figura entre los planes de Keaton, pero una mujer como Brenda hace que el amor pase a ser una prioridad.
¿Se ajustarán al plan y seguirán sus propios caminos una vez que el campamento esté listo y funcionando? ¿O cambiarán sus planes y harán que dure su matrimonio de conveniencia?
EL RANCHERO SE CASA POR CONVENIENCIA
ÍNDICE
Capítulo uno (#u1a5ae623-e610-599e-9e9c-cb910a0b55cc)
Capítulo dos (#u965490fd-538f-5a4f-83ab-cb20e344bad1)
Capítulo tres (#u8c90aadb-6f20-5922-9b64-070f5e359f10)
Capítulo cuatro (#u6aa666d2-60f7-5001-8301-e0431118e671)
Capítulo cinco (#u5a136fc5-8457-502d-ba0e-ef054509afea)
Capítulo seis (#u543ba341-7ac0-5927-8000-f2d07928a4cc)
Capítulo siete (#u66a0e87d-a06d-593f-9102-63ac5f585117)
Capítulo ocho (#u84f7da95-06d6-5bc1-83d1-32be2aa285e9)
Capítulo nueve (#u446c253c-2cdc-56e1-8236-f65127a358d4)
Capítulo diez (#u7de7313b-59ca-553e-bbfa-9a2d2ea2fc51)
Capítulo once (#u2559ef99-719e-5fca-a730-e36af2286edb)
Capítulo doce (#u09f58c63-ccbf-5d09-9361-f97ecbbd1fe4)
Capítulo trece (#u57fe4e26-4df1-5aff-b9f5-85ccb5a8aaaa)
Capítulo catorce (#u5dcd0025-bc99-5ead-b901-5bb58ab80c34)
Capítulo quince (#u1310228b-3dfa-5560-b9a1-b9c406ff81ae)
Capítulo dieciséis (#u48049d7c-4228-512a-aa80-994691edaea2)
Capítulo diecisiete (#u604a07c2-2f56-5473-bb86-4687f290b97f)
Capítulo dieciocho (#ud969ff2b-bb6d-5d4d-8842-49a055ede994)
Capítulo diecinueve (#u0b244947-eb81-59fe-aebf-b725fda6991d)
Capítulo veinte (#u590dd87d-33b6-5123-9685-7115abfcb0a4)
Capítulo veintiuno (#ubeff7925-d5f3-50b5-921a-8668a84bed9d)
Capítulo veintidós (#u342f9c35-88fe-5a47-96aa-9c6ea40a8e4e)
Capítulo veintitrés (#ub7a867c5-050c-53c7-b3d1-6e78f15760b7)
CAPÍTULO UNO
Keaton sentía el corazón golpeándole los oídos. Al igual que le pasaba siempre en el campo de batalla, los latidos se sincronizaban con el tictac del segundero del reloj. A pesar del peligro que le aguardaba, permanecía en calma. Cogió aire, aumentando con el oxígeno una bravura que ya poseía de modo natural. Era un soldado bien adiestrado, un guerrero magníficamente adiestrado, uno de los mejores ejemplares de los rangers del Ejército de los Estados Unidos.
Abandonó el pequeño escondite en el que se había puesto a cubierto al empezar los primeros disparos y miró alrededor. La línea de visión estaba despejada, lo que no era un buen presagio. Su sentido arácnido le producía hormigueos cuando había calma y tranquilidad, ya que la guerra era un asunto frenético y ruidoso.
Algo no iba bien.
Sin moverse del suelo, asomó la cabeza para reunir más información. La ropa de camuflaje le permitía mimetizarse con el entorno. Hasta la pistola estaba pintada de verde y marrón para mezclarse con los elementos.
Y entonces lo oyó. Un grito. Un disparo.
Sonaron el uno tras el otro. Las orejas de Keaton se levantaron como las de un perro en posición de alerta. Antes de entrar en acción, analizó la información que había reunido.
El grito venía del lado izquierdo. El disparo venía de detrás de él. La ráfaga del arma había pasado sobre su cabeza. El grito humano se había escuchado antes del disparo. No se había producido ningún ruido sordo como el que se oye cuando cae un cuerpo humano.
Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Keaton giró sobre su espalda justo a tiempo. Un hombre con aspecto de oso grizzly apareció sobre él con el arma alzada.
Ese fue el fallo que cometió el oso: un arma alzada era totalmente ineficaz. El arma de Keaton estaba preparada, con el dedo en el gatillo, que apretó.
El cuerpo del grizzly se sacudió por el impacto directo: una mancha de pintura rosa exactamente en el punto donde se situaría el corazón en caso de que el traidor tuviese uno. Keaton realizó otro disparo y luego otro más.
—¡Eh! —gruñó el hombre oso—, ¡que ya me habías derribado!
—Sabes que estás en mi equipo, ¿no? —dijo Keaton.
Griffin Hayes, alias Grizz, sonrió. Sus incisivos destellaban al sol del mediodía como un depredador que sabía que había acorralado a su víctima. Keaton conocía esa mirada. Era la misma que Grizz le había mostrado durante la instrucción básica cuando decidió gastarle una broma a su sargento.
El sargento Cook no lo vio venir. Aquel sádico sargento nunca averiguó quién había puesto pegamento industrial en el interior de su sombrero, así que todo el pelotón pagó por aquella broma con meses de ejercicios extra en medio de la noche. Pero había merecido la pena pegárselo a aquel diabólico sargento de instrucción. Las marcas rojas del pegamento habían tardado tiempo en curar, recordando a los soldados su venganza cada día que comían barro y no dormían.
Entonces, ¿por qué Grizz se ponía en contra de su amigo ahora? ¿Y por qué sonreía tras haber sido capturado? El hormigueo arácnido volvió a recorrer su piel.
Keaton no se quedó pegado en el sitio, sino que se tiró al suelo al escuchar más disparos. Grizz soltó una carcajada. Así que era un motín. Su equipo al completo iba a por él.
¿Pero por qué?
No podía ser por la sesión de preparación nocturna con la que Keaton los retuvo hasta más de la una de la madrugada del sábado pasado. Ni por el hecho de que Keaton cambiara de idea dos veces acerca de qué proveedor utilizar, haciendo que tuvieran que rehacer los libros de nuevo, y luego otra vez. O porque le hubiera prometido al general Strauss que su equipo tendría el campo de adiestramiento para rangers listo en tan sólo noventa días (cuando el equipo había planeado inicialmente tomarse medio año para poner las cosas en marcha), lo que suponía no tener ningún descanso desde que se apartaron de la milicia.
Los disparos que le llegaban desde cuatro direcciones le decían a Keaton que se equivocaba. Inicialmente se habían dividido en dos equipos iguales de tres hombres en cada uno, pero todos y cada uno de los cuatro hombres que quedaban le apuntaban a él con sus armas.
Keaton permanecía imperturbable. Como líder de su equipo, vislumbró cómo podía convertir este motín en una oportunidad para enseñarles algo. En su cabeza tomó forma un plan. En lugar de sus tres habituales, ahora solo tenía tiempo para elaborar dos alternativas en caso de que el plan A no funcionase, así que entró en acción con el plan principal y dos de reserva.
La mirada de Mac Kenzie se encontró con la suya. En los ojos de Mac se reflejaba el entendimiento. Ambos habían compartido multitud de situaciones comprometidas, las suficientes como para poder comunicarse sin necesidad de recurrir a las palabras.
Así que Mac, o Mackenzie (todo el mundo juntaba el nombre y el apellido), comprendió el plan completo de Keaton con solo una mirada. Pero Keaton volvía a estar listo para la acción un segundo antes de que Mac lo estuviese.
Keaton agarró a Mac por los hombros. Volteándolo, se levantó de un salto, alzando la mole de metro noventa y ciento diez kilos de puro músculo.
—Hijo de… —Pero las palabras de Mac se extinguieron al sacudirse su cuerpo, recibiendo la pintura rosa y púrpura del ataque dirigido a Keaton.
Keaton colocó su arma bajo la axila de Mac. Apuntó y disparó, llevándose por delante a Jordan Spinelli y David Porco.
Con dos abatidos, le quedaban otros dos. Rodeó a Grizz, colocando su parte delantera contra la espalda embadurnada de pintura del otro. En cuestión de segundos, la parte frontal de Grizz estaba como la de atrás, pero Keaton no tenía ni una mota.
Valiéndose de la protección que le ofrecía la gran corpulencia de Grizz, Keaton abrió fuego sobre su último amienemigo. Russell Hook, alias Rusty, que era un blanco perfecto, cayó al momento.
Keaton seguía sin bajar el arma.
—Rendíos —desafió.
—Nunca —exclamaron los cinco hombres al unísono—. Rendición no es una palabra ranger. —Recitaron el final del credo de los ranger con una leve sonrisa.
Keaton bajó su arma. Caminó hacia Mac y lo ayudó a levantarse. Otra parte del credo decía que nunca abandonarían a un compañero caído bajo ninguna circunstancia.
Le dio una palmada en la espalda a Spinelli y se manchó de pintura rosa y púrpura.
—Ya te dije que tiene ojos en la nuca —dijo Porco.
—No seas ridículo —respondió Keaton—. Tengo visión de 360 grados, como un halcón.
—Querrás decir un búho —dijo Grizz. Era el prototipo de hombre callado y fuerte que fascinaba a las mujeres. Podías encontrártelo leyendo libros de poesía antigua, pero lo raro era que realmente le gustaba el enigma que esconden las palabras.
—Entonces soy un superbúho —contestó Keaton—. De todos modos, creo que todos podemos aprender algo de esto.
Cinco quejidos se unieron al coro que formaban los chirridos de los grillos y los cantos de las aves del bosque. Keaton creyó oír cómo se quitaba el seguro de una pistola.
—Se suponía que iba a ser una excursión divertida en medio de tu demencial plan de trabajo —dijo Mac.
—No critiques el plan —respondió Keaton—. El plan es nuestro billete para no acabar haciendo un trabajo de oficina.
Tras apartarse del servicio, muchos rangers pasaban a trabajar en los servicios de inteligencia o en seguridad de alto nivel, pero ninguno de estos tipos quería trabajar en una oficina. Todos ellos anhelaban el aire libre y la libertad de establecer sus propios horarios. Aún había mucha acción en ellos, solo que ya no deseaban viajar ni esquivar balas reales.
—Nos sucederán cosas inesperadas según vayamos construyendo el mejor campo de entrenamiento de Estados Unidos —dijo Keaton—. Pero siempre estaremos listos para maniobrar porque tenemos un plan.
—Ah, ¿sí? —respondió Rusty—. Maniobra esto.
Keaton esquivó la bola de pintura. Le dio en el antebrazo, pero no fue un alcance directo.
Rusty puso los ojos en blanco.
—Como un halcón —sonrió Keaton.
—Un búho —corrigió Grizz.
Keaton se encogió de hombros.
—¿Pero estás seguro de la ubicación? —dijo Grizz—. ¿El rancho Purple Heart, en Montana?
—He oído que allí suceden cosas extrañas —añadió Spinelli.
Keaton también lo había oído. Soldados que iban a curar las heridas que habían recibido en combate y que, en menos de tres meses, habían acabado en santo matrimonio y sin intención de abandonar el rancho. Como si se tratase de una secta. Pero Keaton conocía al hombre que estaba al mando y sabía que era un soldado excelente y un hombre respetable.
El matrimonio no era un camino que planeara seguir. Tenía un plan de cinco años que cumplir antes de pensar siquiera en casarse.
—No vamos a vivir en esas tierras, así que no nos afectan las creencias o la magia negra —aseguró a sus hombres—. Nuestros clientes se quedarán seis semanas, como mucho, lo que no encaja con la regla de los tres meses.
Al parecer, las tierras del rancho Purple Heart tenían un requisito para el uso del suelo según el cual, si un soldado quería vivir en ellas, debía casarse en un plazo de tres meses o salir pitando de allí. Sin duda estaba en el quinto pino, pero necesitaban tierra en el quinto pino para crear el campo y las instalaciones de vanguardia.
—Bien —dijo Grizz—. Porque ya sea por un mito o por la gestión del suelo, no tengo planes de casarme.
Todos estaban de acuerdo. Excepto Mac y Rusty. Mac había dado un anillo a una mujer, que lo había rechazado más de una vez. Rusty tenía los papeles del divorcio en su talego. Había una firma entre el montón de papeles: no era la suya.
—Cambiémonos y salgamos —dijo Keaton—. Tenemos mucho trabajo por hacer y poco tiempo para hacerlo. Vivir al borde de un rancho de rehabilitación y prepararnos para nuestros primeros clientes nos va a mantener demasiado ocupados como para tener citas.
—Oye, oye —dijo Porco, levantando las manos en señal de rendición—. Vuelve a incluir las citas en el plan. Esas granjeras necesitan una buena dosis de mí en sus vidas.
Ese comentario provocó una lluvia de balazos que pintaron a Porco. Al no ser esta vez el objetivo de la ira de los otros, Keaton aprovechó la escasa ocasión para relajarse y reírse de sus compañeros de armas y sus payasadas.
Respetaron su mandato. Con la cantidad de trabajo que tenían que hacer en los próximos tres meses, ninguno de ellos, especialmente él, tenía tiempo para citas. Las instalaciones para entrenamiento serían su cita durante los próximos cinco años, antes de que pudiera decidir buscar esposa. O ese era el plan.
CAPÍTULO DOS
La carne quemada de la vaca olía diferente cuando el animal estaba vivo y dando coces, en lugar de cortado en trozos y sobre una sartén. Brenda Vance retrocedió. Esquivó las patas traseras del toro, pero no fue lo bastante rápida como para esquivar la madera. El tablón de la valla se rompió y una astilla de madera le alcanzó un lateral de la frente.
La sangre se mezcló con el sudor y le llegó al ojo. Brenda maldijo. El balbuceo de palabrotas produjo vergüenza en los tres ayudantes más jóvenes, aunque todos deberían avergonzarse: era culpa suya que el animal no estuviera correctamente asegurado.
—¿Está bien, señorita? —surgió la voz grave y estropeada por el tabaco del cuarto y más viejo ayudante. Manuel Bautista había puesto el pie en este rancho cuando Brenda comenzaba a usar los suyos, antes de cumplir un año. Al igual que ella, conocía el lugar de arriba abajo, pero, a diferencia de ella, él no era quien estaba al cargo.
Brenda se mordió la lengua antes de poder maldecir de nuevo. Puede que su hermano fuera sacerdote, pero ella había aprendido que eso a ella no le había proporcionado ningún pase gratuito para la siguiente vida.
—No me llames señorita. —Retiró la sangre y el sudor con su raída camisa de franela, sintiendo el duro trabajo que había realizado ese día. Levantando la vista, vio que las manos de dos de sus ayudantes apenas brillaban con el sol caliente de la tarde; sus recién estrenados sombreros estaban perfectamente almidonados y sus camisas no tenían ni una sola gota de sudor en las axilas.
—Es Señorita Vance —dijo, observando la sangre de la camisa—. O jefa.
Mientras el mayor de los ayudantes del rancho volvía para calmar al nuevo toro, Brenda escuchó un insulto en español. Dos de los otros hombres se rieron por lo bajo. El rubio flaco con vaqueros ajustados comprados sin duda en Old Navy o Urban Outfitters, era al que Brenda había apodado Yankee. El segundo que se rio, al que Brenda llamaba el Universitario, llevaba una camiseta con letras griegas ajustada sobre sus bronceados bíceps. Aseguraba que su bisabuelo era uno de los legendarios Buffalo Soldiers, aunque Brenda dudaba que este chaval procediera de esa estirpe, teniendo en cuenta que golpeaba y aullaba cada vez que un insecto se acercaba a él o cualquier mancha iba a parar a una pieza de su armario.
El otro ayudante no se rio. Fingió que apartaba la mirada. No por creerse por encima de todo; era evidente que intentaba no tomar partido. Brenda sabía su nombre: era Ángel Bautista, el sobrino de su irascible viejo ayudante.
Ángel era joven, acababa de terminar el instituto. Había nacido en una época en la que a las niñas se les decía que podían ser o hacer lo que quisieran, y además tenían ejemplos y caminos a seguir. Cuando nació el tío de Ángel, el lugar de las mujeres era la cocina; o, si se atrevían a salir, el jardín.
Los otros dos ayudantes eran de fuera. Para ellos, esto suponía un semestre de prácticas. Dentro de un par de semanas regresarían a casa para continuar con sus estudios. Ángel, sin embargo, vivía aquí e iba a necesitar encontrar y conservar trabajo en un rancho. Estaba atrapado entre dos mundos con dos personas mayores que él a las que obedecer. Brenda no tendría que esperar mucho para averiguar a cuál seguiría.
Esa era su vida, su sustento, y necesitaba mano de obra capacitada para seguir adelante. Llevaba criando ganado casi tanto tiempo como montando a caballo. Se había herido dando de comer a los animales, roto un dedo del pie cuando cambiaba una herradura, y una muñeca en un arreo de ganado que guiaba ella sola. No le quedaba nada por torcerse, dislocarse e incluso fracturarse en algún momento en su labor de supervisora del rancho y, a pesar de todo, no había dejado de trabajar ni un solo día.
Los tres años siguientes a la jubilación de sus padres, Brenda lo había hecho todo por sí sola y, aun así, en ese tiempo había logrado aumentar la productividad del rancho de tal modo que había incrementado el rebaño y con ello la carga de trabajo y la necesidad de mano de obra para ayudarla.
Con estos ayudantes tan lamentables, bien podría valérselas por sí misma. Manuel se negaba a aceptar su forma de hacer las cosas, prefiriendo seguir el procedimiento tradicional. Los otros tres lo seguían, incluso siendo ella la que firmaba sus nóminas.
—Quizás deberías volver a casa —dijo Manuel— a curarte la herida. Trabajar aquí es peligroso.
Paró antes de finalizar la frase con un «para una mujer». Por lo menos hoy había aprendido algo.
Todo esto había surgido cuando ella sugirió utilizar azúcar, además del cereal, para acorralar al nuevo toro que acababa de comprar, y poder así marcarlo. El azúcar ayudaría a calmarlo, pero era una nueva forma de hacer las cosas y Manuel se había opuesto. Luego el toro se puso a dar coces.
Brenda estaba demasiado cansada para discutir. La sangre que le seguía entrando en los ojos le dificultaba supervisar lo que estaban haciendo y sabía que no lo estaban haciendo como ella quería. Pero el toro estaba marcado, lo que significaba que ella era la dueña. Esa era la tarea más importante del día, así que ya podía darlo por terminado.
Entró por la parte de atrás de la casa dando un portazo y paró en seco. Esa puerta llevaba directamente a la cocina. La cena se estaba calentando en una sartén: un filete al punto y puré de patatas con judías verdes recién salido del horno. La nevera estaba abierta y detrás de la puerta asomaba el cuerpo de alguien agachado. Se cerró la puerta y se puso en pie un hombre que llevaba delantal.
—Eres un regalo del cielo —dijo Brenda.
—Y a ti te sangra la cabeza —respondió el hombre—, pero no veo ninguna espina.
Brenda se tocó la frente. Un hilo de sangre le impregnó las puntas de los dedos. Por suerte, no le dolía.
—Si salgo ahí fuera, ¿voy a encontrar a uno de tus ayudantes muerto, Bren?
Brenda suspiró, con un regusto de decepción en el aire expulsado.
—No, Walter. No vas a tener que dar ninguna extremaunción esta noche.
El hermano de Brenda, el pastor Walter Vance, cogió unas servilletas y presionó la frente de su hermana.
—¡Ay! —se quejó ella.
Walter no le hizo caso. No era la primera vez que la limpiaba cuando se hacía daño. Sucedía de forma habitual en la casa de los Vance cuando eran niños. Quizás fuese una de las razones por las que él había escogido el camino de la iglesia.
—¿Vas a contarme qué ha pasado?
—Incompetencia. Machismo. Ayudantes perezosos. Eso ha pasado.
—Creía que Bautista era uno de los mejores —dijo Walter.
—Puede que hace veinte años. Los tiempos han cambiado.
—Por suerte —respondió Walter—. Con toda esa tecnología que has incorporado al rancho no necesitas tanta ayuda como cuando éramos pequeños.
Su padre les había dejado el rancho a ambos, pero Walter cedió su parte a Brenda y entró a formar parte de la iglesia. Ella se lo agradecía, sobre todo porque, al no ser un socio, no tenía que compartir con él cuánto le había costado toda esa tecnología, por no hablar del toro nuevo. Lo había financiado y se acercaba el primer pago. No tenía suficiente dinero líquido para estar al día con todas las facturas y los gastos generales.
—Bren, si hay algún problema —dijo su hermano— ¿me lo dirías?
No se lo diría.
—Por supuesto que sí.
Brenda sabía desde hacía mucho tiempo que mentir a un pastor no provocaba que te fulminara un rayo al instante, así que tenía tiempo.
—Mientras sigas viniendo y haciéndome la comida, todo irá bien.
—Quizás deberías casarte —dijo Walter.
Brenda dejó caer los cubiertos en el plato. Su hermano no había evolucionado en lo referente a este tema. Ella no quería casarse. Los hombres la ralentizaban. Un buen ejemplo era cómo sus ayudantes hacían que su actividad fuera más lenta.
—Tienes un rancho repleto de soldados ahí al lado —dijo Walter— y algunos de ellos quieren casarse en noventa días, para cumplir con las normas de las tierras del rancho.
Justo el motivo por el que Brenda se mantenía alejada de sus vecinos del rancho Purple Heart. Y de la línea fronteriza, que les obligaba a casarse para poder seguir en el rancho. Estaba segura de que era una solución ilegal, pero nadie lo había denunciado.
—¿No fue uno de esos soldados quien se escapó con tu prometida? —dijo ella.
Beth Cartwright, la hija del pastor, había estado prometida con Walter. Pero su amor de la infancia, desaparecido en combate por un tiempo, regresó, haciéndola caer a sus pies con una petición de mano y un anillo de compromiso.
—Reese es un buen hombre —dijo Walter. Parecía que lo decía de verdad, a pesar de lo dura que había sido la ruptura—. Todos los soldados lo son.
Walter era demasiado indulgente, pero formaba parte de su trabajo. El trabajo de Brenda consistía en ser ranchera. No tenía tiempo para ser la esposa de nadie. Estaba demasiado ocupada con el ganado, más proyectos de reparación de los que cabían en un folio a espaciado sencillo, y unos ayudantes que no valían para nada y a los que observaba dirigiéndose a sus camionetas antes del atardecer sin haber hecho su trabajo.
No. Estaba mejor sola. Dudaba mucho que algún día fuera a dar su mano a un hombre.
CAPÍTULO TRES
Keaton observaba a su paso el paisaje del corazón de América. Las majestuosas montañas de color marrón salpicadas de diferentes colores, los ondulados y verdes pastos que parecían prolongarse hasta la eternidad. Le sorprendió cuánto se parecían estas hermosas tierras a las de Afganistán, Irak y Siria. La única diferencia con respecto a aquellas era que en el aire fresco de estas montañas se respiraban esperanza y oportunidades. Las zonas de guerra estaban plagadas de conflictos, agitación y desesperación.
Durante su servicio en cada uno de esos países, Keaton había visto morir a hombres jóvenes. Había sido testigo del sufrimiento diario de mujeres y niños, y observado cómo la tierra era devastada y arrasada por la política y los proyectiles.
Conduciendo por la avenida principal de esta pequeña ciudad de Montaña, la perspectiva no podía ser más diferente. Por la ventanilla del Jeep rojo de alquiler, Keaton observaba a los niños correteando por las calles, a las madres que seguían de cerca a sus pequeños con pantalones de yoga y botas cowboy, a un grupo de ancianos sentados en los porches de sus casas fumando en pipa y escupiendo tabaco. El aire impregnado de olor a pan recién hecho en lugar del regusto metálico de la pólvora de los explosivos.
Comprendió por qué los soldados del rancho Purple Heart venían aquí y decidían quedarse tras su rehabilitación. El paisaje les recordaría a aquel donde habían estado, pero la gente representaba el futuro por el que luchaban: una comunidad de la que formar parte.
Durante los últimos seis años, Keaton había regresado a su lugar de origen después de cada misión. El ajetreo de la ciudad lo ponía nervioso. Los rascacielos y el frío hormigón lo inquietaban. Las miradas perdidas de la gente en la calle, sus bocas tensas, e incluso los gestos de exasperación de extraños que se evitan en las aceras, le producían preocupación.
Los soldados se miraban a los ojos. Hablaban claro, sin rodeos.
Así que no, Keaton no interactuaba bien con la vida civil. Tampoco los otros cuando habían regresado a sus vidas en la ciudad. Ninguno deseaba volver al combate activo, pero todavía querían un poco de acción. En este sitio que parecía una zona de guerra envuelta en paz, Keaton sabía que todos ellos podrían establecerse.
Media hora después, llegaba a las puertas del rancho Bellflower. Sabía que estaba en el sitio correcto al ver la insignia de la flor púrpura en las barras de hierro. Esa flor en forma de lirio era el símbolo de los guerreros heridos. Había más campanillas púrpura en las zonas de hierba que bordeaban el camino pavimentado. Era una planta propia de aquí y parecía que en estas tierras crecía de forma natural. No era de extrañar que los veteranos heridos se sintieran como en casa en este rancho.
Según iba circulando por el camino de gravilla, Keaton comprobó que el rancho estaba lleno de soldados en distintas fases de curación. Hombres con prótesis en las piernas que montaban a caballo con determinación. Bajando por el camino en curva, pudo ver un jardín donde araban la tierra hombres a los que les faltaban dedos y brazos. Saliendo de un establo, otros con quemaduras en la cara, brazos y piernas. Los soldados se ocupaban de una variedad de animales de granja. Ovejas y cabras se frotaban contra las cicatrices sus miembros como si no se dieran cuenta de las lesiones.
Keaton y su equipo tenían la suerte de haber regresado con todos sus miembros y facultades intactos. De haber sufrido alguno de ellos heridas graves, sabía que este era el mejor lugar para venir a curarse. Además de eso, esperaba que cualquier soldado que quisiera mejorar sus destrezas viniera al otro lado del rancho, donde planeaba construir su campamento de entrenamiento de élite.
Keaton aparcó el Jeep junto a la gran casa que había al final del camino. Ninguna de las casas tenía número. Según las indicaciones que le habían facilitado, debía seguir el camino hasta el final. Al bajar del coche vio al hombre al que había venido a visitar.
Dylan Banks salió por la puerta de doble hoja y empezó a andar. Llevaba una camisa vaquera y pantalones chinos. Una de sus piernas estaba morena; la otra era de acero.
—Keaton, has llegado.
—Me alegro de volver a verte, Banks.
Se dieron un apretón de manos; juntaron sus palmas llenas de cicatrices, agarraron los dedos ásperos y tiraron hacia dentro. Se abrazaron dándose numerosas palmadas en la espalda. Keaton había servido con el sargento Dylan Banks en más de una misión. Era un hombre sagaz y capaz de improvisar en situaciones difíciles con los mejores.
—Menudas instalaciones tienes —dijo Keaton—. Sólo he escuchado cosas positivas acerca de este rancho.
—Los aceptamos a todos —respondió Banks—. «A los rendidos, los pobres, las masas hacinadas».
—¿Eso no está escrito en la estatua de la Libertad? —se rio Keaton.
—Bueno, ahora acogemos a miserables desechos como los rangers del Ejército.
Banks extendió un brazo con la intención de dar un puñetazo a Keaton, quien vio el movimiento y se mantuvo en el sitio para recibirlo. Todo de buen rollo.
—Ah, ¿Banksy-wanksy todavía sigue molesto por no haber pasado la prueba de aptitud física de los rangers?
—Cierra el pico —dijo Banks, con un ladrido poco mordedor—. Solo me faltaron un par de puntos. Me hundió la parte de supervivencia en el agua.
—Eres de una isla.
—Soy de Nueva York.
Keaton se encogió de hombros. Las pruebas para entrar a formar parte de los rangers del Ejército no eran ninguna broma. Todos los meses, cuatrocientas almas llegaban entusiasmadas a Fort Benning, Georgia, con la esperanza de poseer las cualidades para lograr su objetivo. El cincuenta y uno por ciento regresaba a casa con sus esperanzas frustradas. La única razón por la que Keaton sobrevivió al adiestramiento era porque se había preparado para las pruebas físicas como un loco.
Eso era lo que tenía en mente para el campo de entrenamiento: adiestrar a otros del mismo modo en que lo había hecho él para las pruebas. El campo de entrenamiento de élite Boots On The Ground era un sueño del que Keaton no fue consciente hasta que comprobó lo dura que era la escuela de los rangers del Ejército de los Estados Unidos. Sabía que nunca podría preparar a ningún soldado del todo para enfrentarse a esa experiencia, pero cualquiera que pasase por su régimen de entrenamiento tendría más posibilidades de estar entre el cuarenta y nueve por ciento.
—El año que viene lo tendrás en marcha —dijo Banks.
—¿El año que viene? —Keaton se rio—. El plan es abrir dentro de noventa días.
Banks se rascó la incipiente barba al tiempo que miraba a Keaton. Su mirada de incredulidad lo decía todo.
—Es ambicioso, ya lo sé —dijo Keaton—, pero he elaborado un buen plan que funcionará si se lleva a cabo correctamente.
—No me cabe duda —Banks sonrió, volviendo a palmear a Keaton en la espalda —. Creo que puedes hacerlo. En noventa días pueden suceder cosas increíbles, sobre todo en este rancho.
Ahora era Keaton quien se rascaba la barba. Sabía a qué se refería. Muchos de los hombres que habían venido a curarse acabaron casándose en ese período de tiempo. Según algunos rumores, no solo las leyes de gestión del suelo urbano regían la ocupación en el rancho; muchos creían que algo pasaba con la tierra en sí.
Keaton no era supersticioso. Aún así, no tenía planeado vivir en las tierras, sino trabajar en ellas. Así que, las reglas y mitos no le afectarían ni a él ni a su trabajo.
—Vamos a echar un vistazo al terreno que arriendas —dijo Banks.
Se subieron a un carro de golf y arrancaron. Si a Keaton el terreno le había parecido hermoso desde lejos, al acercarse le pareció impresionante. Las tonalidades iban cambiando de los verdes pastos a las tierras marrón y un tumulto de flores multicolor. Se intercalaban caballos de color marrón, blanco y negro, ovejas peludas y el mayor surtido de chuchos que había visto nunca.
Cinco perros ladraron cuando pasaron junto a ellos. Algunos llevaban prótesis. Uno tenía incluso una silla de ruedas acoplada a sus patas traseras.
—Esos son míos —dijo Dylan—. Bueno, de mi esposa. Pero formaban parte del matrimonio, así que…
Keaton no se molestó en volver a poner en duda lo extraño del lugar. Fijó la mirada en la tierra, haciendo notas mentales de cómo sus clientes accederían a las instalaciones de adiestramiento. En el límite del rancho su sueño cobró vida. Justo allí, en la tierra sin trabajar, era donde haría una zona árida a partir de un área embarrada donde sus aprendices conocerían el placer de caminar como los cangrejos, hacer flexiones y abdominales.
En lugar de comprar madera, podían talar un par de esos árboles de la derecha y hacer un muro de escalada. Lo más importante a construir era la instalación cubierta para adiestramiento y las literas. Eso y el área de entrenamiento especializado, que aprovecharía la mezcla de terrenos, desde tierra seca a verdes pastos, colinas rocosas y el arroyo. Ahí sería donde pondrían las instalaciones para entrenar a las fuerzas especiales para las misiones encubiertas.
—¿Puedes parar más cerca del arroyo? —preguntó Keaton.
En lugar de parar, Banks redujo la velocidad.
—El arroyo no está dentro de nuestros límites.
Keaton tardó un poco en entender el significado de esas palabras. Cuando lo comprendió, el corazón le dio un vuelco. Necesitaba ese arroyo para el área de las fuerzas especiales. Qué diablos, lo necesitaba como parte del adiestramiento para la prueba de aptitud física de los rangers. Seguro que Banks lo sabía.
—Es propiedad del rancho colindante —dijo Banks.
—¿Y crees que podría estar dispuesto a venderlo o arrendarlo para lo que necesitamos? —preguntó Keaton.
Dylan frunció los labios.
—No estoy seguro de que esté dispuesta. Pero puedes acercarte y preguntarle. Es razonable. Casi siempre.
CAPÍTULO CUATRO
Brenda no tenía despertador en su habitación. La despertaba el olor del café recién hecho. Se había comprado una de esas cafeteras sofisticadas que se pueden programar y que, como por arte de magia, le preparaba una taza cada mañana antes de que saliera el sol. La mejor compra que había hecho nunca.
Se dejó guiar por el aroma escaleras abajo como si hubiera dedos en su nariz que la arrastraban. Se sorprendió de que sus pies no se levantaran del suelo cuando se dirigía a la cocina y la cafetera automática. Sacó dos tazones de la alacena y se sirvió los dos. Como hacía cada día desde que era adulta, bebía el primero dejando que el agua hirviendo le escaldara la lengua y despertara todas las células de su cerebro. Para cuando hubiera acabado el primero, el segundo ya estaría a temperatura ambiente y listo para ser saboreado.
Fue a por leche a la nevera, pero volvió a poner la jarra en su sitio. Había cogido la leche que venía directa de la vaca en lugar de la desnatada.
Finalmente, con la doble dosis de cafeína corriendo por sus venas, Brenda se cepilló el pelo. Había perdido la batalla con los nudos, así que lo recogió en una cola de caballo. Se puso una camisa limpia y unos vaqueros, se calzó las botas y salió por la puerta antes de que los primeros rayos del nuevo día asomaran por el horizonte.
Sacó el bloc de notas del fondo del bolsillo, lo abrió y examinó la lista. Muchas de las tareas eran las mismas todos los días. Siempre había que apilar pacas, moverlas, triturar forraje, acarrear estiércol, pagar facturas, y arreglar una valla.
La única valla que le preocupaba hoy era la que contenía al nuevo toro de campeonato. Sabía que la bestia estaba ansiosa por hacer su trabajo, pero eso tendría que esperar. Había que destetar a los terneros de sus madres y poner a las bestias ya independientes en sus propios pastos.
El gallo estiró sus plumas cuando Brenda pasó junto al gallinero. Era un holgazán, como todos sus ayudantes. Todavía no había llegado ninguno.
En lugar de refunfuñar, Brenda se puso manos a la obra. Ya había tachado la mitad de la lista de tareas antes de que un rayo de sol asomara por el horizonte.
Se subió al tractor. Era un modelo antiguo, más viejo que ella, pero seguía funcionando. Introdujo con fuerza la llave especial, también conocida como destornillador; la de verdad se había perdido hacía meses en algún punto de la enorme extensión. El motor arrancó al instante y se puso a trabajar.
Cuando acabó de trabajar la tierra y volvió con el tractor, sus ayudantes habían llegado por fin. Tarde. Otra vez.
Creían que podían aprovecharse de ella solo porque era una mujer. También porque era el final de la temporada y ya habían sido contratados la mayoría de los ayudantes; ella había tenido que quedarse con los restos. Manuel era un vestigio de la época de su abuelo. Su sobrino era buen trabajador cuando no estaba bajo el retorcido control de su tío. Los otros dos servían básicamente para levantar cosas pesadas. Esta mañana ya había hecho más cosas que los otro cuatro juntos en toda la semana.
Estacionó el tractor. Recordó la llave especial y la puso a funcionar en su tercer trabajo del día: retorció la cola de caballo en un moño y atravesó el destornillador entre el pelo. Para apartar el pelo de la cara. Y de los hombros. Y, sí, como un arma potencial para lo que tenía que hacer.
—Llegáis tarde —dijo—. Otra vez.
Manuel sonrió.
—Lo siento, cielo, pero el ganado no va a notar la diferencia.
Brenda apretó los puños. Pero no echó mano al destornillador. Aún. Aunque estaba disfrutando mucho imaginándose que la cabeza de Manuel era un interruptor de encendido que necesitaba ayuda para arrancar. De hecho, había algo de cierto en ello. El hombre se había quedado atascado en el medievo del oficio de ranchero. Habría que hacerle un puente para arrancarlo, pero Brenda estaba segura de que ya no se podía hacer nada con él.
—No soy tu cielo —respondió con calma—. Soy tu jefa, aunque no parece que lo vaya a ser por mucho más tiempo.
—No me digas. —Las pobladas cejas de Manuel se levantaron en un gesto que convirtió su cara arrugada en algo desagradable—. ¿Te vas a casar por fin?
Los tres jóvenes hicieron una mueca de vergüenza. Normal. Pertenecían a una generación que había visto cómo las mujeres ejercían el poder y el respeto. Manuel estaba a punto de recibir un choque temporal y cultural.
—Deja que te aclare algo —dijo Brenda—: ya no necesitamos tus servicios aquí en el rancho.
La cara de Manuel se contrajo en algo feo. A Brenda le recordó a un toro cuando lo marcan. El bufido del dolor. El impacto de la traición. El estremecimiento de la resignación.
Brenda se preparó para un ataque de Manuel, pero se quedó quieto. Eran los tres hombres que estaban detrás de él quienes se movían nerviosamente como potrillos recién nacidos.
—¿Me estás despidiendo, señorita?
—Bien. —Brenda estiró los labios para formar una sonrisa cruel a juego con la de él—. No tengo que usar palabras más sencillas.
Los hombros de Manuel se enderezaron de golpe, los puños se cerraron, el bigote se retorció. Por su cara pasaron sombras oscuras al tiempo que bajaba la cabeza para que el sombrero ocultara su mirada.
Brenda se mantuvo firme. Era su rancho. Estaba en juego su sustento. Podían marcharse y encontrar otro trabajo, con un hombre al que podrían respetar.
O no. No le importaba. Lo único que le importaba era el funcionamiento de su rancho y el respeto hacia él.
—Una cosa, señorita Vance.
¡Sí! Por fin había usado correctamente la palabra señorita. Aunque tuviera una estrella dorada para premiarlo, no se la daría. Tarde, mal y a rastras. Había fallado. Y lo habían despedido.
—Sin nosotros no podrá mantener este rancho en marcha. Es temporada de partos. No es tarea para una persona. Desde luego, no para una mujer.
La multitud de tareas marcadas como hechas en la lista de su bolsillo trasero podrían permitirse disentir. Pero tenía razón: ella sola no podía hacerlo todo, sino que iba a necesitar ayuda. Solo que no la suya.
Podría haber enseñado a los tres jóvenes, pero con la retorcida mano de Manuel lavándoles el cerebro le servían de tan poca ayuda como un toro castrado.
—Eso ya no es tu problema —dijo ella.
Manuel la observó con desprecio. Su bigote se retorció, dándole aspecto de malo de cómic. Una parte de Brenda quería reírse. En vez de ello, miró por detrás de él para ver si podía salvar algo.
—Si a alguno de vosotros le interesa quedarse, estoy dispuesta a considerar volver a enseñaros.
Les brillaron los ojos. Bueno, a los dos urbanitas. Ángel apartó la mirada, ocultando lo que sentía tanto a su tío como a Brenda, pero a ella le valió como respuesta.
—No se van a quedar pegados a tus faldas —dijo Manuel—. No durarás ni una semana sin nosotros. Vamos, chicos. Tenemos una semana de descanso antes de que venga arrastrándose para que volvamos.
Los dos urbanitas se miraron. Luego arrastraron los pies hacia la camioneta de Manuel. Brenda vio por el rabillo del ojo que Ángel hizo una mueca, pero obedeció y caminó penosamente hacia la camioneta.
—Ya no quedan ayudantes disponibles a estas alturas de la temporada —le dijo Manuel—. Estoy deseando verte de rodillas cuando vengas a pedir ayuda.
—Ya puedes esperar sentado —respondió ella.
Con una gracia juvenil que contrastaba con sus arrugas, Manuel se sentó de un salto en el asiento de conductor y arrancó. Brenda iba a dejar salir un suspiro de alivio; también a abrir las compuertas de la preocupación y la ansiedad por no saber qué hacer. Él tenía razón: iba a resultar complicado encontrar ayuda en este momento de la temporada.
Y entonces la camioneta paró. Brenda usó la mano a modo de visera mientras miraba la parte trasera de la camioneta. Estaba a medio camino de la entrada a su propiedad.
¿Habrían recuperado la cordura? ¿Querrían regresar y seguir sus reglas? ¿Iba ella a permitirlo?
Antes de poder dar respuesta a esas preguntas internas, Manuel se bajó de un salto. Levantó el pie y dio una patada a un punto débil de la valla. Era el toril, el redil que alojaba al nuevo y valioso toro.
Manuel se tocó el sombrero, entró de nuevo en la camioneta y se largó del rancho.
El toro estaba en el centro del redil, de espaldas. Brenda sabía que no podía llegar antes de que se escapara, pero tenía que intentarlo. Ella sería la responsable de cualquier daño que pudiera causar, y no podía permitírselo.
Se movió rápidamente. Cogiendo un saco de cereales con una mano y una bolsa de azúcar con la otra, se subió al tractor de un salto. Sacó la llave del pelo y la metió con fuerza en el contacto.
El tractor se caló. Lo intentó de nuevo. El toro se había girado y caminaba despacio hacia la valla rota.
El motor encendió por fin. Brenda salió disparada, pero a treinta kilómetros por hora llegaría demasiado tarde. Su única esperanza era acorralar al toro antes de que pudiera hacerse daño a sí mismo o a alguien más.
A lo lejos vio un Jeep que giraba hacia su puerta. Un Jeep rojo. Un Jeep rojo directo hacia su toro.
¿Quién conducía un Jeep rojo en un rancho de ganado? Por supuesto, Brenda sabía que los toros no distinguían los colores. Pero, aun así, era una superstición.
Aceleró el tractor, alcanzando los cuarenta kilómetros por hora. Demasiado tarde. El toro había detectado el Jeep rojo y lo estaba embistiendo.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67033384) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
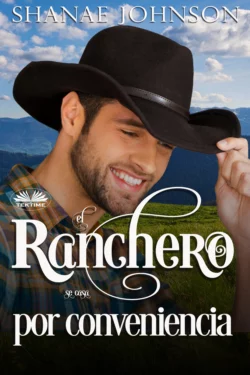
Shanae Johnson
Тип: электронная книга
Жанр: Современные любовные романы
Язык: на испанском языке
Издательство: TEKTIME S.R.L.S. UNIPERSONALE
Дата публикации: 16.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: El amor a primera vista lo cambia todo cuando un ranger del ejército llega a un acuerdo estratégico para casarse con una ranchera en un matrimonio de conveniencia moderno.