Bajo El Emblema Del León
Stefano Vignaroli
Añor 2019: De nuevo, la estudiosa Lucia Balleani y el arqueólogo Andrea Franciolini nos llevarán de la mano y nos guiarán a través de los arcanos misterios de la Jesi del Renacimiento, entre calles, callejones y palacios de un centro histórico que, a las puertas del los años 20 del siglo XXI, comienza a expulsar del subsuelo antiguos e importantes objetos relacionados con épocas pasadas. Las excavaciones arqueológicas de la Piazza Colocci nos reservarán sorpresas insospechadas a los ojos de toda la ciudadanía de Jesi. Sigamos, una vez más, las aventuras de los personajes del siglo XVI a través del descubrimiento de antiguos documentos y hallazgos arqueológicos de la joven pareja de investigadores de nuestro tiempo. Nuevos vientos de guerra conducirán de nuevo al Comandante de la Regia Ciudad de Jesi a los campos de batalla.
Después de los dos primeros episodios de la serie El Impresor, henos aquí ya al final, en el último episodio de la saga dedicada a la Jesi del Renacimiento. Habíamos dejado a Andrea casi moribundo, auxiliado por su amada, disfrazada. La trama se desplaza a Urbino, pero por supuesto nuestros dos héroes, Andrea Franciolini y Lucia Baldeschi, deberán volver a Jesi para culminar su sueño de amor. La ceremonia de la boda deberá ser un acontecimiento festivo y espléndido y deberá ser celebrado por el obispo de la ciudad de Jesi, Monseñor Piersimone Ghislieri. Pero ¿estamos convencidos de que oscuras tramas, del destino y de los hombres, no conseguirán obstaculizar por enésima vez la unión entre Andrea y Lucia? Los dos amantes se han vuelto a encontrar y por nada del mundo querrían separarse otra vez. Andrea, por fin, hará de padre de su hija, Laura, y, porqué no, también de la hija adoptiva de Lucia, Anna.
Las niñas son fantásticas, están creciendo sanas y vivarachas en la residencia de campo de los condes Baldeschi, y Andrea goza con su presencia. Pero vientos de guerra conducirán de nuevo al comandante de la Regia Ciudad de Jesi a los campos de batalla. Y a dejar muy pronto la tranquilidad y la paz recién conquistada. Los lansquenetes están a las puertas de la Italia septentrional y el Duca della Rovere, en una extraña alianza con Giovanni de’ Medici, más conocido como Giovanni Dalle Bande Nere, se hará todo lo posible para impedir que la soldadesca germana llegue a Firenze e incluso hasta Roma. Evitar el saqueo de la ciudad eterna en el 1527 no será una tarea fácil, ni para el Duca della Rovere, ni para Giovanni dalle Bande Nere, ni tampoco para el Capitán Franciolino de’ Franciolini.
Sigamos, una vez más, las aventuras de los personajes del siglo XVI a través del descubrimiento de antiguos documentos y hallazgos arqueológicos de la joven pareja de investigadores de nuestro tiempo. De nuevo, la estudiosa Lucia Balleani y el arqueólogo Andrea Franciolini nos llevarán de la mano y nos guiarán a través de los arcanos misterios de la Jesi del Renacimiento, entre calles, callejones y palacios de un centro histórico que, a las puertas del los años 20 del siglo XXI, comienza a expulsar del subsuelo antiguos e importantes objetos relacionados con épocas pasadas.
A Giuseppe Luconi y Mario Pasquinelli,
ilustres conciudadanos que forman
parte de la Historia de Jesi.
Amigos de Jesi
Stefano Vignaroli
LO STAMPATORE
Nel segno del leone
ISBN 9798616044020
©2019 – 2020 Stefano Vignaroli
Todos los derechos de reproducción, distribución y traducción están reservados. Los fragmentos de historia de Jesi han sido extraídos y adaptados libremente de los textos de Giuseppe Luconi.
Ilustraciones del Profesor Mario Pasquinelli, cedidas amablemente por los legítimos herederos.
Sitio web http://www.stedevigna.com (http://www.stedevigna.com/)
Email de contacto: stedevigna@gmail.com
Stefano Vignaroli
EL IMPRESOR
BAJO EL EMBLEMA DEL LEÓN
NOVELA
PREFACIO
Bajo el emblema del león cierra de manera magistral la trilogía de ambiente renacentista, cuyo título es El Impresor, inaugurada con La sombra del campanile y seguida por La corona de bronce. Los protagonistas, una vez más, son el indómito condottiero, el marqués Andrea Franciolini, y la condesa Lucia Baldeschi, condenados por el destino a posponer constantemente las nupcias, constatación de su gran amor. Y junto con ellos, sus descendientes, los homónimos Andrea y Lucia de nuestros días. La inesperada llamada a las armas, por parte del Duca di Urbino el día de la ceremonia de matrimonio, obliga a Andrea a marcharse, emprendiendo un peligroso viaje, primero hacia el norte de Italia y luego a los Países Bajos, y a Lucia a asumir otra vez el gobierno de la ciudad de Jesi y de su condado. De esta manera la narración se desdobla: por un lado están el caballero errante y sus aventuras, jalonadas y enriquecidas con personajes más o menos históricos, como es el caso del astuto y despiadado Giovanni dalle Bande Nere, y del rival, primero, y más tarde amigo, el duque Franz Vollenweider, mercenario, medio pícaro y medio lansquenete. Por otra parte, Lucia, madre atenta, amante apasionada y mujer gobernadora en una época dominada por los hombres, que sólo en Bernardino, el impresor, encuentra un apoyo, un confidente y un aliado. Como telón de fondo, el enfrentamiento entre el emperador Carlos V
y el Papa con sus aliados, desde el rey de Francia a los distintos señores de las ciudades italianas, que estrechan y rompen alianzas de manera maquiavélica. Batallas, intrigas, amores, aquelarres bajo la luz de la luna y, sobre todo, dos grandes misterios, surgidos de las entrañas de la tierra, de unas excavaciones en la plaza que da al Palazzo del Governo de Jesi, vinculan y articulan las aventuras de las Lucias y los Andreas de ayer y de hoy. Un antiguo códice, querido y anhelado por Hitler y un emblema con la representación del león tumbado, símbolo de la ciudad, turban los sueños, generan angustia y ansias de conocimiento e inducen a la acción. Una prosa fluida nos devuelve no sólo los colores sino también los sonidos y la atmósfera de lugares y situaciones y encadena al lector a la página desde el primero hasta el último capítulo, en un constante aumento de la expectación por la suerte de los protagonistas. Vignaroli suscribe un gran fresco histórico, con una mezcla de fantasía y erudición, que sella dignamente el último acto de una gran trilogía.
Marco Torcoletti
INTRODUCCIÓN
Después de los dos primeros episodios de la serie El Impresor, henos aquí ya al final, en el último episodio de la saga dedicada a la Jesi del Renacimiento. Habíamos dejado a Andrea casi moribundo, auxiliado por su amada, disfrazada. La trama se desplaza a Urbino, pero por supuesto nuestros dos héroes, Andrea Franciolini y Lucia Baldeschi, deberán volver a Jesi para culminar su sueño de amor. Las nupcias deberían ser un acontecimiento festivo y espléndido, debería ser oficiada por el obispo de la ciudad de Jesi, Monseñor Piersimone Ghislieri. Pero ¿estamos seguros de que oscuras tramas, tanto del destino como de los hombres, no impedirán por enésima vez, la unión entre Andrea y Lucia? Los dos amantes se han vuelto a encontrar y por nada del mundo querrían separarse otra vez. Andrea, por fin, hará de padre de su hija, Laura, y, porqué no, también de la hija adoptiva de Lucia, Anna.
Las niñas son fantásticas, están creciendo sanas y vivarachas en la residencia de campo de los condes Baldeschi, y Andrea goza con su presencia. Pero vientos de guerra conducirán de nuevo al Capitano d’arme de la Regia Ciudad de Jesi a los campos de batalla. Y a abandonar enseguida la tranquilidad y la paz recién conquistadas. Los lansquenetes están a las puertas de la Italia septentrional y el Duca della Rovere, en una extraña alianza con Giovanni de’ Medici, más conocido como Giovanni Dalle Bande Nere, hará todo lo posible para impedir que la soldadesca germana llegue a Firenze e incluso hasta Roma. Evitar el saqueo de la Ciudad Eterna en el 1527 no será una tarea fácil, ni para el Duca della Rovere, ni para Giovanni dalle Bande Nere, ni tampoco para el Capitán Franciolino de’ Franciolini.
Sigamos, una vez más, las aventuras de los personajes del siglo XVI a través del descubrimiento de antiguos documentos y hallazgos arqueológicos de la joven pareja de investigadores de nuestro tiempo. De nuevo, la estudiosa Lucia Balleani y el arqueólogo Andrea Franciolini nos llevarán de la mano y nos guiarán a través de los arcanos misterios de la Jesi del Renacimiento, entre calles, callejones y palacios de un centro histórico que, a las puertas de los años 20 del siglo XXI, comienza a expulsar del subsuelo antiguos e importantes objetos relacionados con épocas pasadas.
Stefano Vignaroli
Capítulo 1
Bernardino, en el umbral de su imprenta, que daba a la Via delle Botteghe, a la altura del arco de la antigua Domus Verronum, observaba desfilar, con gran satisfacción, el cortejo nupcial. Finalmente, después de tantos obstáculos y altibajos, la condesa Lucia Baldeschi, en un radiante día de finales del verano de 1523, se casaría con Andrea De’ Franciolini. Es más, para ser exactos, con el Marchese Franciolino De’ Franciolini, Señor dell’Alto Montefeltro y Capitano d’arme de la regia Ciudad de Jesi. El cortejo propiamente dicho había sido precedido por estruendo de tambores y toques de trompeta, por la exhibición de abanderados, por las evoluciones de las elegantes aves rapaces lanzadas al vuelo por hábiles halconeros, e incluso por el desfile de familias de la nobleza de los distintos distritos de la ciudad, cada una de ellas identificada por el proprio abanderado y por el estandarte de la jurisdicción a la que pertenecía. La ciudad era un derroche de colores. Cada calle, cada callejón y cada palacio estaban engalanados. El aire fresco de septiembre, hacia las horas centrales del día, había dado paso a los rayos del sol que estaban caldeando la atmósfera de manera realmente insólita para aquella estación, tanto que a muchos nobles se les desparramaba el sudor en el interior de sus vestidos de brocado o terciopelo. Las más afortunadas eran las damas que habían escogido vestir frescos trajes de seda de colores. Bernardino había reconocido a aquellos que pertenecían a las familias más importantes de Jesi, no sólo por los emblemas sino porque conocía bien sus fisonomías. Los Condes Marcelli, los Marqueses Honorati, Amatori, Amici y Colocci. Todos se dirigían hacia la Piazza San Floriano para asistir a la función religiosa presidida por el Cardenal Piersimone Ghislieri, obispo muy amado por toda la ciudadanía. Después del paso de malabaristas y tragafuegos y otra tanda de abanderados, apareció finalmente la novia, muy hermosa, sobre un caballo con el manto blanco inmaculado, con la crin arreglada en finas y pequeñas trenzas que caían por ambos lados del elegante cuello del animal. Lucía iba ataviada con una espléndida gamurra de seda adamascada roja, enriquecida con motivos florales bordados de realce. En el cuello rectangular y en los bordes de las mangas habían sido añadidos encajes blancos. El traje, que le llegaba hasta los pies, adornado con botones engarzados y gemas preciosas, apretado en la cintura por un cinturón finamente trenzado, no permitía a la dama sentarse a caballo a la amazona, de la manera en que ella estaba habituada a hacerlo. Las dos piernas debían estar apoyadas en el mismo lado de la cabalgadura, haciendo todavía más difícil y penoso mantener el equilibrio en la silla. Pero Lucia conservaba una mirada altanera, sosteniéndose liviana con las riendas, sin mirar fijamente a ningún ciudadano a los ojos. Se dejaba admirar, sin intercambiar la mirada con nadie. Sólo cuando pasó al lado de Bernardino, su rostro se iluminó y esbozó una sonrisa a modo de saludo dirigida a su amigo y mentor. El impresor se dio cuenta y se regocijó por ello sin exteriorizarlo. Mientras miraba con obsequiosa admiración a la Condesa Baldeschi, se dio cuenta de que el rojo era el color preferido de las novias de la época. El rojo era el símbolo de la potencia creadora y, por lo tanto, de la fertilidad pero, sobre todo, los tejidos de aquel color eran los más caros y apreciados. El cortejo nupcial era considerado parte integrante de la ceremonia del matrimonio. Habitualmente, constituía una representación pública de ostentación de la riqueza de la familia de la novia que desfilaba por las calles de la ciudad con sus valiosas prendas nupciales, acompañada por los nobles caballeros de la familia. Nada de esto sucedía con Lucia Baldeschi que no había querido a ningún presunto caballero perteneciente a su familia a su alrededor. Su sobria elegancia y su porte eran casi el de una reina que iba al altar para casarse con su príncipe. Una reina que, de todos modos, había sido siempre amada por su pueblo, por lo que era y no por lo que quería aparentar. Y nunca se habría permitido aparecer de otra forma sólo porque ese era un día especial. Todos los jesinos habían aprendido a amarla como una mujer de carácter fuerte y determinado pero, al mismo tiempo, con un alma buena y amable. Bernardino se sumó al cortejo que, dentro de poco, llegaría al atrio de la iglesia de San Floriano, donde debería estar esperándolo el novio junto con el cardenal Ghislieri. Allí, en el atrio, se desarrollaría la ceremonia nupcial con el intercambio de los anillos. Después de lo cual, los celebrantes y los invitados, entrarían en la iglesia para la celebración de la auténtica misa.
Aunque no lo pareciese, Lucia estaba de los nervios. No veía la hora de bajar del caballo y acercarse a su prometido, tendiendo hacia delante su mano izquierda, de tal manera que él pudiese besarla y la mantuviese asida a la suya. Pero en cuanto el caballo blanco pisó la plaza, que en su momento había sido el lugar de nacimiento del emperador Svevo, fue evidente para la novia y para todo su séquito que el Capitano Franciolini no estaba en su puesto, debajo del palio preparado a tal fin delante de la iglesia. El obispo, el cardenal Ghislieri, acogió a la joven novia abriendo los brazos incómodo. Era evidente que no sabía por dónde empezar para darle las debidas explicaciones.
―Hombres del Duca della Rovere… Sí, justo hombres del Duca della Rovere fueron los que se presentaron hace poco. Han intercambiado unas palabras con el Marchese y le han dado una carta sellada. Él la ha leído en un abrir y cerrar de ojos, luego, sin decir una palabra, ha saltado sobre su caballo y ha partido corriendo detrás de esos hombres. Antes de desaparecer se ha girado gritándome “¡Excusadme con la condesa pero se requiere mi presencia en Mantova con la máxima urgencia!”
Capítulo 2
La fortaleza de los príncipes de Carpegna era un refugio seguro, debido a la inaccesibilidad del lugar, encastrado como estaba en un contrafuerte rocoso, superpuesto a un burgo de pocas casas en el Monte della Carpegnia. Ya habían pasado un par de meses desde el memorable 27 de marzo de 1523, día en el que Andrea había sido herido de gravedad, durante un torneo caballeresco, a manos del vil Masio da Cingoli. Era obvio que aquel sentía envidia de su posición y deseaba su muerte, o por lo menos una grave incapacidad, para ganarse al Duca della Rovere y ocupar su lugar. Y lo había intentado de todas las maneras pero le había salido mal. Andrea había sabido, sólo a continuación, que ese mismo día, el mismo 27 de marzo, el Papa Adriano VI había firmado la bula que garantizaba la legalidad de la posición de Francesco Maria della Rovere, confirmando a su favor cada una de las concesiones hechas por los papas precedentes y anulando la sentencia de Leone X que asignaba los territorios de Urbino y Montefeltro a los Medici. El Duca había sido reintegrado a su posición y se le habían restituido sus territorios, por un tributo anual de 1340 florines por el Ducado de Urbino, 750 por la ciudad de Pesaro y 100 por Senigallia. Sólo San Leo y Maiolo, donde se habían reunido, entre enero y febrero de 1523, las tropas de Giovanni De’ Medici, más conocido como Giovanni dalle Bande Nere, permanecían bajo el dominio de los Medici, para hacer de amortiguador entre las tierras feltresque y las mediceas.
Andrea se había recuperado muy lentamente, ya fuese por la grave pérdida de sangre sufrida, ya fuese porque le habían herido de nuevo en un brazo ya lesionado durante el saqueo de Jesi. Había esperado, al abrir los ojos después de unos días de agonía, encontrar a su lado a su amada Lucia, como había sucedido cuando había sido herido unos años antes. En cambio, la única presencia que advertía era la de un fraile franciscano, que se afanaba con decocciones y emplastos, de los que Andrea estaba seguro que él ignoraba las propiedades curativas. A lo mejor había sido enseñado de esa manera por la condesa que, al no poder permanecer a su lado, había confiado al fraile sus remedios. De hecho, estaba impresa en su mente la imagen inconfundible de los ojos de Lucia, entrevistos a través de la visera de una celada antes de perder el conocimiento. ¿Pero podía estar seguro de eso? ¿O era sólo su imaginación que se lo quería engañar? Claro, la imaginación de una persona que lleva sobre ella el miedo a la muerte, que le hace tergiversar la realidad a favor de ideas más amables. De todas formas, daba igual cómo hubiera sucedido, ahora estaba mejor. El hombro seguía produciéndole unos dolores punzantes pero era el momento de recuperarse totalmente y lo primero en que pensó fue en la venganza contra Masio. La venganza es un plato que se sirve frío. Y él había tenido todo el tiempo para pensar en cómo actuar.
Estaba recuperando las fuerzas poco a poco y los lugares altos del Monte Carpegna eran ideales para cabalgadas tranquilas y restauradoras. No había miedo a las emboscadas, ya que el horizonte estaba totalmente despejado y no permitía a nadie acercarse a escondidas. Por lo tanto, con el fin de reponer el alma y la musculatura, Andrea, habitualmente, ensillaba una cabalgadura tranquila a primeras horas de la mañana y salía al aire puro y fresco que sólo la montaña le podía ofrecer. Cada día se sentía más fuerte y más seguro de sí mismo, aunque todavía le dolía el hombro. Pero él hacía de tripas corazón, intentaba resistir como si no pasase nada, y en poco tiempo el dolor se derretía como la nieve ante el sol. Deseaba reponerse totalmente, para reencontrarse con su amada y en su ciudad, para poner en marcha la promesa de matrimonio pero también para recuperar el gobierno de su ciudad. Y en virtud de lo que le había sido concedido por el Duca della Rovere, podía exigir todo eso por derecho propio. Ya no era el simple hijo de un mercader, dado que había sido nombrado por el pueblo de Jesi como su capitán. Ahora era un noble, un Marchese, con muchas tierras, aunque fuesen ásperas tierras de montaña, y además había caído en gracia al Duca de Urbino. Es verdad, le debía obediencia a éste último, pero se sentía capaz de volver a Jesi con plena autonomía. A pesar de estar inmerso en estos pensamientos, no pudo dejar de advertir a lo lejos la nube de polvo levantada por un manipulo de hombres a caballo que estaba subiendo el camino de tierra que conducía a la fortaleza.
Oyó a lo lejos las llamadas de los centinelas desde los parapetos. Aunque las voces no parecían tener un tono alarmado, se disparó un cañonazo para advertir de la llegada de un posible enemigo. Luego, las campanadas hicieron comprender a Andrea que no había ningún peligro, que quien se aproximaba no lo hacía en actitud de combate. Cuando el grupo comenzó a distinguirse mejor, observó a un caballero con una actitud más orgullosa, sobre un caballo que superaba en altura al resto de las cabalgaduras, montadas por soldados con armaduras ligeras. Los colores eran los de los Medici.
Giovanni dei Medici, dijo Andrea para sus adentros, el famoso y conocido Giovanni dalle Bande Nere, o mejor dicho Ludovico di Giovanni De’ Medici, repudiado oficialmente por su familia por ser hijo ilegítimo de Giovanni il Popolano, pero, de todas maneras, todavía ligado a la familia. ¿Por qué razón habrá venido hasta aquí? ¿Se habrá enterado de mi presencia? ¿Habrá venido a retarme? ¿Querrá recuperar los territorios del Alto Montefeltro para su familia?
La inesperada llegada preocupaba un poco a Andrea, también porque, en un posible encuentro con los esbirros de los Medici, sólo tendría de su parte a unos pocos hombres al servicio de los Conti di Carpegna. Y eran muy poca cosa con respecto a la fama que acompañaba a los mercenarios del Capitano Giovanni dalle Bande Nere. Se volvió hacia la fortaleza, pensando que era mejor parlamentar con el Medici entre muros seguros y acompañado por hombres de su confianza, cuando vio que ya los condes de Carpegna, los hermanos Piero y Bono, habían salido a la carrera y estaban cabalgando hacia él para echarle una mano. Seguro de tener las espaldas protegidas, se volvió hacia los probables enemigos, que ahora ya estaba a unos pasos de él. Andrea posó la mano en la empuñadura de la espada, asegurada a la silla de su cabalgadura, estrechándola, preparado para desenvainarla ante cualquier señal de hostilidad por parte de los recién llegados. Dalle Bande Nere levantó un brazo, haciendo una señal a los suyos para que se parasen, luego, de un salto, bajó del caballo y se acercó andando mientras mantenía los brazos abiertos y levantados. El gesto era evidente y Andrea se tranquilizó, separando la mano del arma y bajando, a su vez, del caballo. Cuando estuvo a pocos pasos de él, el hombre hizo una profunda reverencia. Andrea se quedó observándolo, lo miró de arriba a abajo, intentando comprender cómo era posible que aquella persona, aparentemente tranquila, tuviese una fama de guerrero despiadado. Era un hombre joven, de unos veinticinco años, el rostro adornado con una barba cuidada, no demasiado larga. Los cabellos, oscuros y cortos, se veían perfectamente gracias al hecho de que el capitán no llevaba ningún tipo de celada y encuadraban un rostro redondo aparentemente sereno. El hombre ni siquiera era alto, visto así sobre el suelo. Muy probablemente intentaba cabalgar animales altos y potentes para sobrepasar a quien estaba a su alrededor. Vestía un jubón color tierra quemada, con las cinco bolas rojas y el lirio de tres puntas bordados en la parte delantera, que simbolizaban la fidelidad a su familia de origen.
―Es un honor para mí veros aquí, messere ―dijo Andrea esbozando, a su vez, una reverencia a modo de saludo, ansioso por conocer el motivo de la inesperada visita. ―Así pues, ¿puedo saber que os ha obligado a moveros desde la fortaleza de San Leo, vuestro baluarte indiscutible, hasta el Monte della Carpegnia, que representa para vos un sitio traicionero y lleno de peligros?
Giovanni hizo un gesto de burla y sonrió de oreja a oreja, a continuación, Andrea, lo vio acercarse más hacia él, hasta ponerle una mano sobre el hombro, casi como un gesto de amistad. ¿Hacia él? ¿Hacia una persona que consideraba su enemigo? ¿Debía esperarse una encerrona? No había que fiarse demasiado. Andrea se puso rígido y el otro bajó su brazo, luego comenzó a hablar.
―Traigo buenas noticias para vos, quizás menos buenas para mí ―dijo el Medici ―El Duca di Urbino se ha aliado con el nuevo Papa...
―Me estáis contando algo de lo que ya estoy al corriente. ¡El tratado con Adriano VI ha ocurrido hace un par de meses!
En la boca del interlocutor se estampo de nuevo una sonrisa.
―No me interrumpáis, dejadme terminar. No hablo del Papa que, creo que todavía por poco tiempo, se sienta sobre el escaño pontificio. Hablo del obispo de Firenze, de Giulio De’ Medici, que muy pronto conseguirá el puesto que le corresponde. Se dice que Adriano Florensz tiene una salud muy delicada y que le queda poco tiempo de vida. Si el Buen Dios no lo reclama a su lado deberá, de todos modos, renunciar dentro de poco a su cargo. El papado volverá a la casa de los Medici.
―¿Y vos estáis aquí para hacerme creer que mi señor, el Duca della Rovere, desde siempre acérrimo enemigo del linaje al que pertenecéis, se ha puesto de acuerdo en secreto con el obispo de Firenze incluso antes de tener la certeza de que será elegido para el solio pontificio? ¡Por favor!
―¡Creedme! Para demostraros mi buena fe os he traído un regalo que sé, con toda seguridad, que os gustará.
Con un chasquido de dedos Giovanni hizo una señal a uno de sus esbirros, que se había quedado a unos pasos, para que se aproximase. Éste último saltó al suelo y se acercó, yendo a posar cerca de su señor una gran cesta de mimbre. Luego hizo una reverencia y volvió atrás sobre sus pasos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos se quedaron en silencio, incluso los Conti di Carpegna se habían parado a una distancia respetuosa y estaban a la espera de cómo se desenvolverían los acontecimientos. El único ruido que se sentía era el vibrar de los estandartes que se desplegaban bajo el empuje del viento. Giovanni destapó la cesta y agarró el macabro contenido, mostrándoselo a Andrea. Un cabeza decapitada limpiamente por el cuello, todavía goteante de sangre, los cabellos enganchados entre los dedos de aquel que con el brazo estirado la estaba exhibiendo orgulloso delante de sus narices. Andrea contuvo a duras penas una arcada pero reconoció a quién había pertenecido en vida aquella especie de trofeo.
―¡Vuestro peor enemigo, Messer Franciolini! ¡Masio da Cingoli! Como podéis ver, me he tomado la molestia de asegurarme de que no os diera más la lata. ¡Deberíais estarme agradecido!
―En honor a la verdad tenía otros planes con respecto a él. Habría contado los hechos al Duca della Rovere, por medio de una carta, cuyo contenido ya tenía pensado, reclamando un proceso justo para este malhechor. El último de mis deseos era el de matarlo sin la intervención de la justicia. Si lo hubiese hecho me hubiese puesto a su altura. ¡Que no se diga por ahí que el Marchese Franciolini es un bellaco!
―Siempre lo habríais podido retar a un duelo, pero visto que otra persona ha pensado en ello, habéis salvado el honor y os podéis considerar satisfecho ―y hablando de esta manera Giovanni dalle Bande Nere tiró con desprecio la cabeza de Masio al suelo, cerca de los pies de Andrea, volviendo a hablar a continuación, antes de que Andrea le pudiese responder. ―Pero todavía hay más, y esto es una buena noticia para vos. Mis hombres y yo estamos abandonando San Leo. Dados los términos de la alianza entre los Medici y el Duca della Rovere, ya no hay nada que temer por estos lugares. En los próximos días las comunidades de San Leo y Maiolo volverán bajo vuestra jurisdicción. Se reclama nuestra presencia en Brescia. Parece ser que los lansquenetes se han movido de Bolzano y llaman a las puertas de esta ciudad. Los Gonzaga de un lado y los Visconti-Sforza del otro, se sienten en peligro, ya que el grueso de las fuerzas venecianas están ocupadas en Dalmacia en estos momentos rechazando los ataques de los otomanos. Della Rovere, él solo, no consigue mantener a raya a esta soldadesca y nadie quiere que, detrás de ellos, llegue el ejército de Carlo V d'Ausburgo amenazando una ciudad como Milano, Firenze, o aún peor, Roma. ¡Son necesarios mis mercenarios y, nuestro común amigo, Francesco Maria, lo ha entendido a la perfección!
Si no estuviese en estas condiciones, seguramente el Duca me habría llamado junto con mis hombres para combatir a su lado, antes que a este sanguinario con la cara de un ángel, se dijo Andrea para sus adentros, guardándose bien de expresar este pensamiento. Pero, a fin de cuentas, quizás en este momento es mejor así. Con los Medici fuera, estos territorios estarán tranquilos por el momento y yo podré, en cuanto me sea posible, volver a entrar en Jesi y casarme con la condesa Lucia.
Lanzó una última mirada a la cabeza de Masio, sintió un poco de pena, la recogió y la volvió a meter en la cesta, cerrándola con la tapa, luego se dirigió a Giovanni.
―Me alegro por vos, Messer Ludovico ―y enfatizó este nombre, consciente de que no le gustaba nada a la persona que tenía delante que lo llamasen así. ―Os estoy muy agradecido y os deseo buena suerte.
Dicho esto, se volvió, saltó sobre el caballo, llegó hasta Piero y Bono, que habían permanecido como silenciosos espectadores hasta ese momento, y volvió a la fortaleza con ellos a su lado, espoleando a la cabalgadura para que fuese más rápido.
―¡Un fanfarrón, sin ninguna duda! ―dejó escapar Piero di Carpegna.
―¡Justo! ―respondió Bono.
―Olvidaos ―intervino Andrea ―Ya no nos molestará y esto es lo más importante. Es más, haced que recojan la cesta con la cabeza de Masio. Quiero que se le dé una digna sepultura. Realmente no soporto que alguien se haya arrogado el derecho de hacer justicia en mi lugar y no quiero que se diga que he aceptado con gusto la ejecución sumaria de ese bellaco. Bellaco era en vida y bellaco se queda. ¡Pero yo no soy como él!
―¡Es verdad! ―respondió Piero ―Tenéis un alma noble y generosa y todos nosotros lo apreciamos. Nos aseguraremos de reunir los restos mortales de Masio. Es más, mandaremos a alguien a buscar el resto del cuerpo, después de que Giovanni dalle Bande Nere haya abandonado San Leo.
Capítulo 3
Eleonora era muy hermosa. Su cuerpo desnudo, semi abandonado sobre el lecho, perlado de sudor, reflejaba las llamas de la chimenea, asumiendo una coloración ambarina, que reavivaba el deseo de Francesco Maria. Hacer el amor con su esposa era mucho más placentero que hacerlo con una sierva o, peor, con una prostituta. Alargó la mano para acariciarle un pezón. Sintió cómo se erguía bajo su suave toque, luego vio a Eleonora moverse, despertarse del sopor y extenderse de nuevo hacia él. Las bocas se unieron en un largo beso. Un encuentro de labios, de lenguas, de cuerpos desnudos y ardientes por fundirse otra vez, en un entrecruzarse de largos cabellos, rubios los de ella, oscuros los de él. Antes de volver a penetrar a su mujer, el Duca miró fijamente con sus ojos oscuros, casi negros, a los de color azul mar de ella.
―Te amo ―susurró, dándose cuenta de que aquellas dos palabras, aparentemente tan simples y obvias, nunca las habría pronunciado en presencia de otra mujer.
Por toda respuesta, Eleonora cogió su rostro entre sus manos cálidas, acarició su áspera barba, logrando que se extendiese boca arriba sobre las sábanas de lino. A continuación se puso a horcajadas sobre él, deslizando su miembro erecto entre sus caderas. Francesco Maria estaba en éxtasis. Le gustaba muchísimo que fuese ella la que tomase la iniciativa. Observaba a Eleonora desde abajo balancearse encima de él, en un crescendo cada vez más intenso de movimientos oscilantes, con un ritmo cada vez más rápido y apremiante. Gotas de sudor, descendían desde la frente de ella para bañarle el pecho, las mejillas, la frente. Apretó sus manos de guerrero a lo largo de los flancos de su indómita potranca, hasta llegar a los senos, para comenzar a acariciarlos con movimientos circulares. Sintió que Eleonora se excitaba todavía más, sintió su respiración jadeante transformarse casi en un grito de placer. Comprendió que no podía contenerse e inundó el vientre de su esposa que, en cuanto llegó al orgasmo, gritó todavía más fuerte, luego se paró y se dejó caer sobre él, actuando de manera que su miembro no abandonase todavía el interior de su vientre. Francesco suspiró, satisfecho por la noche de amor, esperó a que la erección se acabase poco a poco, luego apartó con delicadeza el inerme cuerpo femenino. Sabía perfectamente que después del tercer orgasmo Eleonora se quedaba dormida profundamente. Comprobó que su respiración fuese regular, recubrió su cuerpo desnudo con la sábana y se levantó de la cama, poniéndose las calzas. Se llevó a la boca un par de granos de dulce uva blanca, luego, pensativo, se acercó a la ventana admirando los reflejos plateados de la luna sobre las aguas del lago. Desde hacía unos meses era huésped en el castillo scaligero
de Sirmione, un castillo rodeado por agua por los cuatro costados y construido en posición estratégica, en la orilla meridional del lago de Garda, por los señores de Verona, justo para hacer frente a los terribles enemigos que invariablemente bajaban desde los Alpes, por el valle del río Adige. Y en esa época el enemigo era todavía más temible porque, en vez de estar constituido por un ejército regular, estaba compuesto por sanguinarias bandas armadas de germanos a los que se llamaba lansquenetes y que combatían a favor del emperador Carlo V d'Asburgo, pero lo hacían a su manera. Las aguas del lago estaban tranquilas en esa noche de mitad del mes de noviembre y el paisaje de alrededor, iluminado por la luna y dominado por las siluetas de la montañas, realmente era sugestivo. Desde la ventana, Francesco Maria podía observar la dársena que había delante, un amplio espacio con forma de cuadrado irregular, delimitado por los muros del castillo e invadido por las aguas del lago. A través de una abertura del recinto amurallado, incluso embarcaciones de un cierto tamaño podían encontrar refugio seguro en su interior. La dársena era un lugar de estancia para la flota scaligera, una flota que difícilmente vería el mar abierto, considerando que el lago no tenía canales navegables que comunicasen con las costas del Adriático. Sólo a través de una complicada maniobras por los canales de agua artificial y campos anegados las embarcaciones podían ser trasladadas a la gran dársena cerca de la Citadella armada de la ciudad de Mantova. Desde aquí, a través del Micio, luego se podía llegar con facilidad al gran río Po, el antiguo Eridano, y finalmente navegar hacia los territorios venecianos y hacia el Mar Adriático.
Mirando más allá de los muros septentrionales, Francesco María, por el momento, sólo podía observar aguas plácidas, consteladas aquí y allá por embarcaciones y baluartes montañosos cuyas cimas ya habían comenzado a cubrirse con las primeras nieves. Pero el enemigo podía aparecer de repente, de un momento al otro, y el Duca no estaba contento con que su mujer Eleonora y su séquito estuvieran allí. Sí, por un lado estaba contento al poder disfrutar de su compañía y de los encuentros amorosos como aquel recién concluido, pero por la otra temía por su incolumidad. Había pasado casi veinte años desde que se habían casado. En realidad eran sólo dos quinceañeros en el momento de la ceremonia, un matrimonio político que había reforzado la alianza entre las familias de Urbino y de Mantova, pero las ocasiones para estar juntos habían sido realmente pocas. Ella en Mantova, en la corte de los Gonzaga, y él en Le Marche combatiendo, combatiendo y combatiendo. El primer hijo, Guidobaldo, que ahora tenía nueve años, había llegado casi dos lustros después de la luna de miel, y aquellos últimos dos meses habían sido el primer período en el que Francesco Maria había podido gozar de su compañía. Desde que la familia se había reunido, se podía incluso pensar en tener otro hijo, quizás algunas niñas, para no quitarle nada a su primogénito Guidobaldo. Pero parecía que, a pesar de los frecuentes encuentros amorosos de los últimos tiempos, Eleonora no conseguía quedarse encinta. ¿Sería posible que fuese ya demasiado vieja para conseguirlo? ¡Para nada! A fin de cuentas tenía treinta y tres años, ya no era una muchachita pero estaba todavía en edad fértil. Con todo esto, el corazón le sugería, por un lado, tener a la esposa a su lado, para poder gozar de su amor y su presencia, por el otro, mandarla de nuevo a Mantova para protegerla de los horrores de una posible batalla contra los famosos lansquenetes. Además, en aquellos días había llegado la noticia de la muerte del Papa Adriano VI, que había sido sustituido inmediatamente en el solio pontificio por Giulio De’ Medici, con el nombre de Clemente VII. Realmente no era un acontecimiento inesperado. Francesco Maria lo había previsto y sus emisarios habían trabajado para estrechar pactos con los Medici, incluso antes de que hubiese sido elegido Papa. Pero lo que le preocupaba, y por lo cual no conseguía dormir por las noches, ni siquiera después de un satisfactorio encuentro con la bella Eleonora, era cómo reaccionaría Carlo V a la nueva situación. Se movería, claro que se movería en varios frentes, de manera oficial contra la Francia de Francesco I Valoise, contra su enemigo de siempre, de manera menos oficial haciendo que se esparciesen los lansquenetes por la Italia Septentrional con el fin de subyugar Milano y dirigirse a Firenze y Roma, para reunir todos los territorios italianos, además de los ya poseídos de Napoli, Sicilia y Sardegna, bajo la única corona imperial. No sería fácil impedir al ejército germánico, una vez allanado el camino por los lansquenetes, llegar a Roma, arrasarla a sangre y fuego y llegar, por fin, a la ciudad de Napoli, aliada de Carlo V. Sólo había que confiar en el valor y la audacia de Giovanni Ludovico De’ Medici. Y de su hombre, que estaba esperando ansioso día tras día, su fiel Marchese dell’Alto Montefeltro. Lo que interrumpió el discurrir de los pensamientos de Francesco Maria, fue el avistamiento de la silueta de una enorme embarcación, una nave de tres palos con la bandera de la Reppublica Serenissima, que desde las aguas del lago reclamaba la apertura de la puerta de acceso a la dársena. Mientras los guardias, desde el paseo de ronda, llevaban a cabo la serie de complicadas maniobras que permitirían la apertura de la puerta, el Duca se percató de que, al lado del estandarte con el león de San Marco, extendido y con el clásico libro abierto entre sus garras, había otro más pequeño sobre el que resaltaba un león rampante coronado. Había sido gracias a los rayos de la luna que había conseguido distinguir los dibujos de las banderas a pesar de la oscuridad. Su corazón, por fin, se sentía aliviado. Aquella bandera era la señal que había convenido con sus hombres. Estaba llegando el Marchese Franciolino Franciolini, o mejor dicho, su más fiel comandante, Andrea Franciolini de Jesi. Realmente ansioso, se acabó de vestir y bajó rápidamente las escaleras para llegar hasta el amplio salón y disponerse a esperar con impaciencia. Terminadas las maniobras de atraque, quien descendía de las embarcaciones debía forzosamente entrar en aquella habitación. El Duca hizo llamar a algunos sirvientes que se aseguraron de preparar la mesa con el objetivo de acoger como se debía a los recién llegados. Aunque ya era tarde, después de un largo viaje, encontrar con que reponer fuerzas realmente era algo que cualquiera apreciaría.
Los primeros en desembarcar fueron los servidores, que se encargaron de amontonar sobre el muelle baúles y objetos personales de los nobles guerreros que habían acompañado durante la navegación. La servidumbre del castillo corrió afuera, ya fuese para transportar los bagajes de cada uno a las estancias que se les habían asignado, ya para conducir a los siervos recién desembarcados hacia las alas del castillo reservadas para ellos, con el fin de que pudiesen reponer fuerzas, reposar y, si querían, estar en compañía de alguna putilla. Inmediatamente, descendieron a tierra los marineros que enseguida fueron conducidos hacia las aberturas que daban acceso al centro habitado de Sirmione, por el lado meridional de los muros de la dársena. Éstos no veían la hora de llegar a los tugurios, para darse un festín, beber vino y seducir a alguna hermosa paisana. Las mujeres venecianas y lombardas, de hecho, eran famosas en toda la península por ser amantes apasionadas y siempre disponibles. Y además hablaban con aquella lengua cantarina que hubiera abierto el corazón incluso al más cascarrabias de los marineros. Y todo por un poco de dinero, mucho menos de lo que estaban acostumbrados a pagar por los favores sexuales de ciertas doncellas.
Los últimos en descender de la embarcación fueron los nobles guerreros, cada uno de ellos escoltado por sus propios ayudantes. Uno tra otro, cruzaban el umbral del gran salón donde eran acogidos por el Duca della Rovere, que los invitaba a despedir a sus subordinados y sentarse a la mesa ya preparada. Pronto comenzaría la fiesta, no faltaría la comida y el vino fluiría a raudales. A una señal del Duca, algunas sirvientas con coloreados vestidos transparentes, que no dejaban espacio a la imaginación, comenzaron a danzar sinuosamente en un lado de la sala, al ritmo de una melodía que recordaba atmósferas exóticas. Mujeres hechas prisioneras y convertidas en esclavas durante las campañas de la Serenissima contra el imperio otomano. Mujeres que provenían de Oriente Próximo y que sabían mover su vientre de manera independiente al resto del cuerpo. A una segunda señal del Duca, las muchachas se libraron de las túnicas de colores y mantuvieron encima sólo unas pequeñas piezas que cubrían sus senos y pubis. La música cambió y las jóvenes sirvientas, a cual más bella, a cual más sensual, comenzaron a exhibirse en la provocativa danza del vientre. Mientras tanto los criados ponían sobre la mesa todo tipo de exquisiteces, desde el pasticcio di lepre
al jabalí asado, caza con salsa agridulce, conigli in salmi
, a la verduras de diversos colores, a los caldos de pollo y de ternera aromatizados con especias. A las jarras de vino no les daba ni tiempo de llegar a la mesa que ya debían ser sustituidas por otras llenas.
Francesco Maria pasaba revista a los rostros de sus huéspedes. El Duca di Orvieto, con un muslo de pollo en la mano y un jarro de vino en la otra, se había acercado a una de las danzarinas, lanzando besos con los labios grasientos en su dirección. Aquella, por toda respuesta, se había librado de la parte superior del traje y se había quedado con el pecho desnudo, continuando la danza de modo todavía más provocativo. El Marchese di Villamarina, por su cuenta, había tomado asiento, con la seria intención de saciarse comiendo y bebiendo, casi despreocupado por el espectáculo de la danza. Sin embargo, movía la cabeza al ritmo de la música. Messer Vittorio dei Gherardeschi, Conte della Caccia y Señor de las tierras de Polverigi, miraba a su alrededor un poco perdido, como si todo lo que estaba ocurriendo en el salón no fuese con él. Se acercó a Francesco Maria, se despidió respetuosamente y pidió ser acompañado a sus alojamientos, ya que estaba muy cansado y quería reposar. El Duca della Rovere, había escrutado a todos, pero todavía no había conseguido localizar a Andrea. Éste último, de forma totalmente inesperada entró, en un momento dado, en el salón por el acceso opuesto a aquel por el que habían llegado todos, el que utilizaba quien venía de tierra firme, de Sirmione. Andrea aparecía cansado, estaba muy pálido y tenía los ojos cercados por ojeras.
―¡Dios Mío, Andrea! ¡Parece que las naves son tus peores enemigos! ―y hablando de esta manera Francesco Maria se acercó a su amigo mientras lo estrechaba en un afectuoso abrazo ―Por suerte tengo otros planes para ti y mañana hablaremos de esto con tranquilidad. Ahora siéntate y disfruta plenamente de mi hospitalidad. Podrás revitalizar cuerpo y espíritu y mañana te sentirás otro hombre.
Vio a Andrea mirar a su alrededor, admirar la mesa puesta, echar una ojeada a las bailarinas orientales que, ahora ya casi todas con los senos al descubierto, complacían las peticiones de los nobles guerreros. A continuación, el joven Capitano d’Arme se acercó a la mesa, picoteó algunas aceitunas en salmuera, bebió una copa de vino y expresó su deseo de retirarse.
―¡Cuéntame cosas del viaje, Andrea! ¿Cómo es que has bajado de la nave y has llegado hasta aquí por tierra? ―intentó retenerlo Francesco.
―Querido amigo, lo has dicho hace poco. De eso hablaremos mañana con calma. Estoy muy cansado y sólo deseo retirarme para descansar.
―¿Quieres que te mande compañía a la habitación? ¡Esas bellezas exóticas son capaces de hacer resucitar a un muerto!
―Pero no a mí. En este momento no sería capaz ni de acariciar a una mujer, que no fuese mi prometida, ni siquiera con un dedo. Haz como si hubiese aceptado la oferta y lleva la muchacha a la habitación contigo.
Francesco Maria dejó escapar una risotada.
―¡No puedo! En mis aposentos ya está Eleonora. Tampoco yo, estos días, soy incapaz de acariciar a ninguna otra mujer que no sea mi amada.
Capítulo 4
Cada uno es aquello que persigue.
Yo soy el que soy, soy aquel que amo,
amo lo que soy
(Elio Savelli)
Todavía Andrea no conseguía hacerse a la idea de porqué había seguido sin pensárselo dos veces a los hombres del Duca, justo unos minutos antes de la ceremonia del matrimonio con su amada Lucia. Su poderoso caballo blanco, aún acicalado para la fiesta, procedía a buen paso, sin ninguna dificultad para seguir el ritmo a los soldados que se dirigían a la carrera hacia el Esino, a Monte Returri. La cabalgada discurría sin esfuerzo, sin armaduras, sin llevar ni siquiera la celada en la cabeza. La espesa cabellera rubia de Andrea acariciaba el aire. Las mangas del jubón rojo se inflaban y desinflaban según el capricho del viento. Pero la mente de Andrea estaba en ebullición. Pensamientos incapaces de refrenar se amontonaban en su cabeza e intentaban expandirse hacia las sienes, con la esperanzas de ser tenidas en consideración.
―Siempre has perseguido la esperanza de poder unirte en matrimonio con Lucia. Y ahora que finalmente había llegado el momento, ¿qué haces? ¡La abandonas allí, en el atrio de la iglesia! ―lo comenzaba a torturar su primer pensamiento ―¡Recuerda, Andrea! ¡Cada uno es aquello que persigue en la vida! No alcanzar los propios objetivos significa fracasar miserablemente.
―¡Yo soy el que soy! ―se defendía Andrea discutiendo consigo mismo ―Me gusta ser lo que soy. Y soy un hombre de armas y como tal debo obediencia a quien está al mando. Por lo tanto he hecho la elección apropiada. No nos podemos sustraer al deber a causa de una doncella.
―Tú amas lo que eres pero eres también aquello que amas ―rebatía un segundo pensamiento, sin darle tregua, en un increíble juego de palabras. ―Y a quien amas es a Lucia. Con ella deberías ser un único cuerpo y una única alma. ¿Qué diferencia había entre seguir a estos hombres ahora, enseguida, y no mañana por la mañana, o pasado mañana o dentro de una semana? Y tu hija Laura, a quien le has regalado sonrisas hasta esta misma mañana, haciéndole entender que ahora podía confiar en el afecto de un padre, ¿qué pensará de ti? Que eres un bellaco, que eludes el amor y los afectos según como sople el viento. ¿No hubiera sido lícito por lo menos explicar porque te ibas?
―¡No soy una mujercita, soy un Capitano d’Arme! ―replicaba con vigor el espíritu guerrero de Andrea ―Si estos hombres tenían mucha prisa para que fuera con ellos, debe haber un motivo, y bien grave, por lo que he podido leer en la carta que me ha enviado el Duca. Un guerrero no se desentiende de su deber. ¡Jamás! Y mucho menos por motivos amorosos. El amor puede esperar, el enemigo, no.
Inmerso en aquellas disquisiciones mentales, Andrea ni siquiera se había dado cuenta de que, superada la torre de vigilancia en la cima del Monte Returri, el pelotón de soldados al que seguía, en cuanto atravesaron el pequeño centro habitado de Santa Maria delle Ripe, estaba bajando rápidamente hacia el valle del río Musone. Hizo acallar todos sus pensamientos y se concentró en el recorrido. Si se debían dirigir a Mantova, el camino a seguir no era aquel, que giraba hacia el sur. Lo lógico hubiera sido recorrer la Via Fiammenga hasta Monte Marciano y luego remontar las costas del Adriático hasta Ravenna, para luego girar hacia Ferrara. Y desde allí llegar a Mantova cómodamente, sin ninguna dificultad. El camino que estaban recorriendo llevaba directamente al castillo Svevo del Porto, al sur del monte de Ancona, entre las desembocaduras del río Musone y el de Potenza. Un castillo hecho edificar en su momento por Federico II como defensa y baluarte de un importante puerto en el que estacionar la flota gibelina. Sólo pensar en el mar a Andrea le produjo arcadas.
Y muy pronto, efectivamente, el valle del Musone se extendió hacia el mar Adriático. Dejando a su derecha, en lo alto de la colina, la imponente basílica de Loreto, dedicada al culto de la Madonna y protegida por poderosos bastiones, Andrea y sus compañeros siguieron una amplia carretera durante unas leguas, hasta que alcanzaron con la vista su meta. La silueta del castillo svevo, con su imponente torre del homenaje que se elevaba hacia el cielo, se acercaba veloz. El sol ya estaba cayendo en el horizonte y, poniendo al paso a las cabalgaduras, se podía escuchar el ruido de la resaca y olfatear el olor salobre que traía el viento. El atardecer incendiaba el cielo de un rojo intenso, matizado de un color naranja allí donde el sol estaba escondiéndose detrás de la línea del horizonte, marcada por los montes del Appennino. Escenas y colores que habrían insuflado el sentimiento de la nostalgia en el corazón de cualquier persona, imaginémonos en el de Andrea, ya alborotado por toda las vicisitudes que estaba viviendo. Le hubiera gustado dar la vuelta con el caballo y volver a la carrera a Jesi, con su amada, con sus seres queridos. Pero una vez más, los relinchos de los caballos y los gritos de los soldados lo devolvieron a la realidad. Estaban delante de la entrada principal del castillo, en un gran espacio cuadrangular que, en el lado opuesto, se abría hacia el mar. Mientras sus acompañantes lanzaban gritos a los soldados del paseo de ronda, para darse a conocer y hacer que se bajase el puente levadizo, Andrea escrutó el puerto. El mar estaba en calma, plano, casi como una tabla. Ya algunas estrellas brillaban en el cielo, un cielo que estaba tomando tonos turquesa y que pronto se convertiría en más oscuro, envolviendo a cosas y personas con el negro manto de la noche. La silueta de una enorme embarcación de tres palos llamó la atención de Andrea. En toda su vida había visto una nave tan grande. Y el miedo de que a la mañana siguiente debiese subir a ella atenazó su corazón. En el mástil más alto, el central, ondeaba el estandarte de la Reppublica Serenissima, un león tumbado, el león de San Marco, con un libro abierto, los Santos Evangelios, entre las patas delanteras. Cuando el puente levadizo fue bajado y las enormes hojas del portalón se abrieron, el capitán de la guardia del castillo salió y se acercó a Andrea, entregándole una tela doblada. Se inclinó en su dirección en una obsequiosa reverencia y le entregó el estandarte.
Andrea bajó del caballo, hizo una señal al capitán de la guardia para que se irguiese de su posición de reverencia y cogió el objeto de sus manos. Desplegó la tela, en la que, sobre un fondo rojo había sido realizado, finamente bordado, el dibujo dorado de un león rampante adornado con la corona regia en la cabeza.
―¡Mi Señor, Marchese Franciolino Franciolini, combatiréis bajo el emblema del león! ―comenzó a decir el lugarteniente ―Llevaréis mañana por la mañana este estandarte a la tripulación de la nave, que procederá a izarlo en el mástil, al lado de la bandera de la Serenissima. El Duca Francesco Maria della Rovere ha dado órdenes precisas. El león rampante, símbolo de vuestra ciudad, pero también de Federico II de Svevia, que , en su época, concedió adornarlo con la corona imperial, será el símbolo de Vuestra fuerza y de Vuestra autoridad.
El capitán de la guardia se interrumpió e hizo que le trajese un pergamino otro soldado, que se había quedado detrás de él, a unos pasos.
―El Duca Francesco Maria della Rovere os nombra, además, como está escrito en este pergamino, Gran Leone del Balì, título que os confiere gran poder y la posibilidad, y también el deber, de estar al lado del comandante veneciano en el puente del galeón de guerra.
Diciendo estas palabras enrolló el pergamino y se lo entregó a Andrea.
―Mañana al alba subiréis a bordo con vuestros hombres y entregaréis las credenciales al Capitano da Mar Tommaso de’ Foscari. Dos leones y dos capitani d’arme estarán unidos contra los enemigos comunes, por un lado los turcos del Sultán Selim, por el otro los lansquenetes germánicos. El Duca della Rovere confía en que mantendréis alto el honor debido a vuestra bandera y a la de la Reppublica Serenissima, nuestra aliada. Y ahora, mi Señor, permitidme que os conduzca a vuestros aposentos para que tengáis un merecido reposo. Mañana por la mañana se os despertará muy temprano, incluso antes de que salga el sol.
Andrea estaba confundido, no sabía qué decir, así que permaneció callado. Es verdad que su amigo el Duca sabía halagarlo con galardones y reconocimientos, pero actuando de esta manera encontraba siempre el modo de mandarlo al foso de los leones. El hecho de embarcase en una nave no le apetecía demasiado pero ya, había llegado hasta allí y no podía, de ninguna manera, echarse atrás.
Durante la noche dio vueltas y más vueltas entre las sábanas consiguiendo dormir poco o nada. Cuando caía en el sueño profundo le asaltaban pesadillas que le traían a la memoria la única batalla disputada en el mar. Mar y sangre, fuego y muerte. Y la figura del Mancino que lo atormentaba, acercándose a él hasta convertirse en un gigante, que lo acusaba de haberlo dejado morir entre el oleaje. Y se despertaba bañado en sudor, dándose cuenta de que había dormido sólo un instante. Cuando llegó el sirviente encargado de despertarlo casi sintió alivio al poder levantarse. Todavía estaba oscuro afuera pero desde la ventana podía vislumbrar la nave de tres palos en el fondo iluminado por la blanquecina luz de una luna casi en fase llena. El servidor le ayudó a ponerse una armadura ligera, constituida por una camisola de cota de malla con refuerzos más compactos en los hombros, los antebrazos y en el cuello. Encima de la armadura, un manto de raso mitad rojo y mitad amarillo. En la parte amarilla el dibujo del león de San Marco, en la roja la del león rampante coronado.
―¡Esta ropa no me va a proteger de nada en absoluto! ―comenzó a lamentarse Andrea con el servidor que le estaba ayudando a vestirse. ―¡Una flecha en el pecho y adiós al Marchese Franciolini! ¿Y qué podemos decir de las calzas? Simples calzones de cuero, sin ni siquiera unos clavos de metal de protección. ¡Venga, pásame la celada!
―No hay celada, Capitano. Así ya estáis preparado. A bordo es necesario ir ligeros, debe existir la posibilidad de actuar cómodamente, de correr de un lado a otro del galeón y, si es necesario, subirse a los mástiles. Una armadura como aquella a la que estáis acostumbrado a llevar en las batallas terrestres sólo sería un estorbo. ¡Creedme, mi Señor!
―Te creo y también creo que no llegaré vivo a Mantova. Si no me mata el mareo lo hará el enemigo. Seré un blanco fácil para los piratas turcos. Me acribillarán con las flechas y se cebarán con mi cadáver. ¡Un bonito destino al que salgo al encuentro, sólo por complacer a mi amigo el Duca!
―No debéis temer nada, mi Señor. El galeón realmente es muy seguro y perfecto para resistir cualquier tipo de ataque por parte de otras embarcaciones. Y el Comandante Foscari sabe lo que se hace. Sabe gobernar la nave y combatir en el mar como ningún otro en el mundo. Ya veréis. ¡Y ahora, relajaos! Necesitaréis todas vuestras fuerzas para enfrentaros al viaje ―y hablando de este modo dio unas palmadas haciendo que entrasen en la habitación otros siervos con unas bandejas.
El servidor que le había ayudado a vestirse, tomó una copa de plata y le hizo lavarse las manos con agua de rosas. Luego lo invitó a sentarse para comer. Los otros servidores apoyaron delante de él, sucesivamente, tres bandejas. En la primera había unas copas, algunas llenas de leche de burra, otras de zumo de naranja de Sicilia, otras con leche de vaca todavía humeante. Una segunda bandeja tenía comida dulce, pan de leche, rosquillas, galletas, mazapanes, piñonadas, cañas de crema, sfogliate
, colocados en platitos decorados con anchas hojas de lechuga. La tercera bandeja estaba dedicada a los alimentos salados, anchoas, alcaparras, espárragos, gambas, acompañados por una copa llena de huevos de esturión al azúcar. Aparte, algunas jarras llenas de vino, desde el moscatel al trebbiano
al vino dulce fermentado. Andrea tenía miedo de que, una vez que estuviese a bordo del galeón, todo lo que tendría en el estómago saldría por su boca. Vomitaría todo lo que hubiese ingerido. Pero los aromas que acariciaban sus narices eran demasiado atrayentes y así ensopó en la leche de burra algunas galletas y dos rosquillas, engullendo después la copa de leche caliente de vaca. Se cuidó mucho de probar la comida salada y, sobre todo, los vinos. Satisfecho, dejó escapar un sonoro eructo, después de lo cual se declaró preparado para ir hasta la embarcación veneciana.
Vista de cerca la nave de tres palos era realmente imponente. Andrea no había visto jamás una embarcación tan grande, ni siquiera las de los piratas turcos con los que había peleado hacía más de un año. Observó con placer que el galeón era muy estable. Las olas pasaban debajo del casco, pero la mastodóntica nave, en efecto, parecía que no se movía. A su mirada atenta no se le escaparon unos curiosos paneles metálicos que recubrían en casi todos los puntos los flancos de madera de la embarcación. Mientras intentaba comprender para qué servían, su atención fue reclamada por el capitán de la nave. Tommaso De’ Foscari estaba moviendo los brazos, haciendo señales al joven para subir a bordo a través de una cómoda pasarela dispuesta entre el muelle y el costado izquierdo del navío. No sin un poco de temor, Andrea llegó al puente, saludando a su nuevo compañero de aventuras con una reverencia. Mientras entregaba a Foscari el estandarte con el león rampante, para izarlo en la galleta
para hacer compañía al león de San Marco, se dio cuenta de que estar encima de aquella nave no le molestaba en absoluto. El galeón era algo muy distinto a la coca en la que había perdido a sus dos mejores compañeros, el Mancino y Fiorano Santoni. Los movimientos debidos al chapoteo de las aguas bajo el casco no se sentían en absoluto.
―Como ves, mi estimado Franciolino, este navío de tres palos es una de las mejores naves suministradas a la flota de la Reppublica Serenissima ―comenzó a explicarle el comandante rodeándole el hombro con un brazo. ―Es una nave muy grande y por lo tanto muy estable. Pero, al mismo tiempo, es también ágil y fácil de maniobrar. Además por el viento puede ser impulsada, si es necesario, por dos órdenes de remeros. Entre la tripulación, sirvientes, remeros y soldados, se encuentran a bordo más de quinientos hombres. Casi un ejército. Y eso no es todo. Es un navío muy seguro. He observado, hace poco, como estabais mirando las mamparas metálicas en los flancos. Éstas protegen el casco de las bolas incendiarias de los enemigos. Si es necesario pueden ser levantadas, creando una barrera mucho más alta que las amuras de la misma nave y, entre una mampara y otra, pueden ser insertadas bocas de fuego, bombardas capaces de lanzar proyectiles explosivos contra el adversario. Pero todavía hay más. A bordo tenemos más de cien arcabuceros, hombres capaces de usar a la perfección la nueva y mortífera arma de fuego inventada por los franceses. No veo el momento de haceros ver esta máquina de guerra en acción.
Mientras seguía hablando, el comandante había conducido a Andrea al puente de mando, donde asumió el control del timón explicando que, en jerga marinera, la parte delantera de la nave se llamaba proa y la de atrás popa, el lado izquierdo babor y el derecho estribor. A continuación comenzó a gritar órdenes a los marineros con el objetivo de preparar la nave para zarpar. Las órdenes, pronunciadas en estricta jerga marinera, eran del todo incomprensibles para Andrea.
―Izad el ancla ― Retirad las amarras ― Desplegad la vela mayor ― Soltad la mesana ―Izad las velas del trinquete, eran todas órdenes de las que no comprendía en absoluto el significado. De todas formas, podía observar como, ante cada orden del Capitano da Mar, la tripulación se movía rápidamente y de manera precisa, sin dudarlo. En poco tiempo, el galeón se separó del muelle y se hizo a la mar, comenzando la travesía hacia el norte, con un bonito viento siroco que hinchaba las velas al máximo. Foscari mantenía bien sujeto el timón y continuaba explicando a Andrea lo que estaba haciendo.
―El Mar Adriático es un mar cerrado y también muy estrecho entre las orillas italianas y las de Dalmacia. Y, por lo tanto, es bastante seguro. Es difícil que estallen tormentas imprevistas, como se encuentran cuando se atraviesa el océano para llegar al Nuevo Mundo. Pero, de todas formas, no hay que subestimar el hecho de que a veces el viento gira y se convierte en peligroso. El lebeche
, el viento que sopla desde tierra, puede encrespar el mar y también provocar marejadas imponentes. Además, hace que sea difícil gobernar la nave, ya que impulsa a las embarcaciones hacia mar adentro. Como puedes ver, nosotros siempre buscamos navegar más bien hacia mar adentro para evitar las aguas poco profundas pero siempre con la costa a la vista, de manera que no perdamos jamás la ruta. El lebeche te puede engañar, haciendo que pierdas de vista la línea costera y por lo tanto desorientando a los navegantes, en concreto cuando el cielo está nublado y no se puede uno orientar gracias al sol y a las estrellas. El otro viento que tememos nosotros los marineros es el bora, la buriana, que trae nieve y hielo y que sopla sobre todo en las estaciones invernales. El bora a veces es tan fuerte que puede arrasar con todo lo que se encuentra a su paso, incluidos marineros que se hallan sobre el puente y que, si acaban en las aguas heladas, tienen pocas esperanzas de poder sobrevivir.
―Querido Tommaso ―lo interrumpió Andrea que ahora ya había tomado confianza con su nuevo amigo ―Te debo confesar que yo soy muy timorato con el mar. Ni siquiera sé nadar y he tenido una experiencia muy mala el año pasado a la altura de Senigallia. Por lo tanto, preferiría que evitaras contarme ciertos detalles. Ya me has producido escalofríos. Si continúas así, me vendrán las arcadas y entonces sufriré durante el resto de la navegación. Hoy, en cambio, puedo ver un hermoso día, el viento que nos acaricia es templado y agradable, y esta nave es tan estable que no siento ningún malestar. Por lo tanto, dejadme disfrutar de este viaje, y contadme más bien vuestras hazañas guerreras. Sé que combatiste contra los turcos en tierras dalmatas… Pero, ¿lo que veo allá cerca de la orilla es la silueta de la Rocca Roveresca? ¿Hemos llegado ya a Senigallia?
―La nave es rápida y el viento nos es favorable. Sí, hemos llegado a la costa de Senigallia. Y dado que has hablado de los turcos, estate preparado para encontrártelos, porque estas aguas están infestadas de piratas del Sultán Selim.
―Lo sé muy bien. ¡Ah, si consiguiese hacérselas pagar por lo que me han hecho perder hace un año! Dos de mis mejores amigos han perdido la vida luchando contra esos bastados infieles. Y yo me he salvado por un pelo.
―Perfecto, mi querido Franciolino. Entonces, si nos vemos obligados a combatirlos, mientras yo gobierno la nave, tendrás el honor de dar las órdenes a los cañoneros y arcabuceros. Ahora te explicaré cómo.
La navegación prosiguió tranquila hasta última hora de la tarde. El comandante Foscari estaba preparando el galeón para atracar en el puerto de Rimini para pasar la noche cuando un vigía, desde su posición en la cima del mástil más alto, gritó:
―¡Nave pirata a estribor! Galeón enarbolando bandera turca, en disposición de batalla.
―¡Es Selim! ―susurró Andrea al Capitano Foscari comenzando ya a sentir una cierta agitación ante la idea de un combate.
El Capitano da Mar gritó algunas órdenes en jerga marinera. Andrea no comprendía casi nada pero, de nuevo, pudo admirar cómo, con cada orden, la tripulación de la nave se movía en perfecta sincronía secundando los deseos del comandante. En unos minutos, se levantaron las mamparas metálicas protectoras del lado derecho de la nave, los cañones fueron cargados y los artilleros se pusieron en posición de combate. Los arcabuceros, en cambio, después de cargadas sus armas, se movieron al lado izquierdo del galeón, cerca de las amuras de babor.
―Tuyo será el honor de ordenar hacer fuego ―dijo Foscari, volviéndose hacia Andrea ―¡Pero no antes de que el enemigo haya hecho el primer movimiento!
―¿Dejamos que los piratas nos ataquen? ¿No es una imprudencia?
―Ya verás.
El coloquio entre los dos fue bruscamente interrumpido por el ataque enemigo. Una granizada de bolas incendiarias partió del buque turco. Muchas fueron a caer al agua, apagándose en una nube de vapor y salpicaduras de agua salada, a unos cuantos pies de distancia de la nave veneciana. Algunas balas golpearon las mampara metálicas y también éstas cayeron en el mar sin provocar daños en el casco. Andrea se sintió, en un cierto momento, golpeado por un chorro de agua templada, levantado por una de las balas incendiarias caída demasiado cerca del puente de mando. Empapado como un pollo se preparó para dar la orden de responder al fuego. Los artificieros habían cargado los cañones con bolas explosivas. Andrea ordenó que encendiesen las mechas mientras que su amigo Tommaso organizaba la siguiente maniobra.
―¡Fuego a discreción! No les demos la posibilidad de ajustar el tiro ―y busco un punto de apoyo sólido para agarrarse con fuerza, previendo el retroceso debido a las explosiones simultáneas de por lo menos cuarenta cañones.
Pero, completamente asombrado, vio partir los tiros acompañados por nubes de humo correspondientes a cada una de las bocas de fuego, sin que la estabilidad del galeón se viese afectada lo más mínimo. Es verdad, la nave comenzó a oscilar y la rápida maniobra ordenada por el comandante justo después empeoró no poco las condiciones del estómago de Andrea. Pero debía resistir. No podía marearse. La nave enfilaba veloz, con la proa, al galeón turco. Habían sido arriadas las velas y se movían sólo con las fuerzas de los remos. De hecho, la maniobra debía ser precisa, no se podía confiar en los caprichos del viento. Dos órdenes de remeros en cada lado podían lanzar la nave a la velocidad requerida por el comandante, a través del maestro de remeros llamado contramaestre. Los proyectiles explosivos habían hecho su trabajo. Habían golpeado la nave de tres mástiles turca en bastantes puntos, provocando graves daños. El palo mayor había sido abatido y habían sido abiertos diversos agujeros en el casco que ya se estaba inclinando sobre el flanco derecho. Los piratas estaban bajando las pequeñas embarcaciones de abordaje por el lado opuesto, hacia el mar abierto, ya fuese para abandonar la nave que estaba a punto de hundirse ya porque no se daban por vencidos y se estaban preparando para el abordaje de la nave veneciana. Tanto Andrea como Tommaso De’ Foscari sabían bien que la religión de aquellos bastardos les enseñaba que morir en combate significaba ser acogidos en la gloria por su dios. Ninguno de ellos se rendiría jamás. Combatirían hasta morir todos pero si un sólo grupo de aquellos despiadados piratas consiguiese subir a bordo, muchos hombres perderían la vida. Es cierto, en poco tiempo los turcos los turcos se verían sobrepasados, no obstante ellos conseguirían, de todos modos, producir numerosas víctimas. Y Tommaso no querría perder ni uno solo de sus hombres. Por lo tanto, la maniobra debía ser precisa. Guió la nave para dar la vuelta al galeón turco, de manera que se encontrase entre éste y las barcas de los piratas. Andrea, en este momento, pudo darse cuenta de cuán mortífera era la nueva arma llamada arcabuz. Los cincuenta arcabuceros dispararon a la vez contra las pequeñas embarcaciones a la orden gritada por el comandante Franciolini, justo en el momento en el que el Capitano da Mar le hizo la señal convenida. Los hombres golpeados por las balas de los arcabuces caían como moscas: cabezas que eran aplastadas, cuerpos que eran proyectados al agua como muñecos de trapo, piernas y brazos que eran separados de los troncos que quedaban, por poco tiempo, todavía agonizantes, para morir desangrados. Mientras los arcabuceros cargaban de nuevo las armas, los piratas que habían quedado con vida se echaron al agua para intentar librarse de los tiros. Pero la segunda ráfaga no fue menos destructiva que la primera. Se ordenó que se disparasen algunas balas explosivas con los cañones, asegurando el hundimiento de las chalupas de los turcos. Algunas flechas silbaron sobre las cabezas de Andrea y Tommaso pero ninguna dio en el blanco. Los arcabuceros y los artilleros estaban bien protegidos por las amuras de la nave y por las mamparas móviles. En el mar comenzó a dibujarse una mancha rojiza, una especie de isla de sangre, cuyos habitantes eran fragmentos de madera quemada y cadáveres deformados. Por suerte la atención de Andrea estaba dirigida a una única embarcación que se estaba alejando del lugar de la batalla. Era un poco más grande que las otras, tenía un pequeño mástil con una vela cuadrada, encima de la cual ondeaba un estandarte rojo con una media luna y una estrella blanca.
―¡Es el sultán! Se está escapando con sus hombres de confianza ―exclamó Andrea alterado ―Sigámosle. Podremos capturarlo y hacerlo prisionero. ¡El Duca della Rovere nos lo agradecerá!
El Capitano De’ Foscari puso un brazo alrededor del hombro del amigo con la intención de tranquilizar sus ánimos.
―Dejémoslo. No vale la pena arriesgarnos. Y, de todas formas, es un hombre peligroso. Hemos vencido la batalla. Podemos continuar nuestro viaje, ahora ya sin ningún impedimento que nos pare.
―Pero… ¡En poco tiempo se reorganizará y volverá a infestar nuestros mares y a aterrorizar nuestras ciudades costeras!
Mientras hablaba así, Andrea bajó la cabeza un poco frustrado. Y vio lo que nunca debería haber visto. La sangre, los cadáveres, los trozos de barcas destruidas. Esta vez no consiguió contener el nudo en el estómago. Las ganas de vomitar subieron con fuerza. Los movimientos de la nave, aunque eran ligeros, ya eran insoportables. Sintió que le cedían las piernas. Se dejó caer sobre las rodillas.
Tommaso llamó a un par de soldados que enseguida estuvieron al lado de él.
―Acompañadlo bajo cubierta, a mi camarote, y extendedlo en mi litera. Ha dirigido perfectamente el asalto de los piratas pero es un combatiente de tierra. Y la sangre, en el mar, hace un efecto distinto. Vigilad su reposo. Yo pernotaré aquí, en el puente de mando.
Capítulo 5
Un guerrero no puede bajar la cabeza,
de lo contrario pierde de vista el horizonte de sus sueños.
(Paulo Coelho)
En el duermevela, acunado por el murmullo de las olas, que discurrían rítmicas bajo el casco del galeón en el fondeadero del puerto de Rimini, pasaban antes los ojos de Andrea las imágenes de los últimos dos meses, transcurridos al lado de su amada Lucia y de las dos maravillosas niñas, a las cuales les había cogido un cariño tal que nunca hubiera creído posible. Amaba a Lucia, de la misma manera que amaba a Laura, fruto de su amor, de la misma manera a como amaba a Anna, que tanto se parecía a su madre adoptiva. Realmente había sangre de la familia Baldeschi en aquella pequeña, aunque no hubiese salido de las entrañas de Lucia sino de las de una presunta bruja que había acabado sus días entre las llamas. Y la sospecha de quién había preñado a aquella posible bruja ahora era ya una certidumbre para Andrea. Tenía la marca del Cardenale Baldeschi, del tío de Lucia, no había otra explicación, pero ahora ya había muerto y ya no podía ocasionarles ninguna molestia, como había hecho en el pasado. Sólo con pensar en aquel sombrío personaje le daba escalofríos. No había pasado demasiado tiempo desde que, después de haber arreglado todos sus asuntos en Montefeltro, se había despedido de los Conti di Carpegna y había vuelto a Jesi en una cálida jornada de finales de julio. Como en la ocasión anterior, volver a ver los muros, las puertas, las torres, los torreones y los campanarios de su ciudad había suscitado en él emociones difíciles de contener. Pero esta vez podía entrar en la ciudad con la cabeza bien alta, amparado por un título nobiliario, protegido por el Duca di Urbino. Y con pleno derecho podía reclamar ser nombrado Capitano del Popolo y poder casarse con su prometida.
Después de una breve parada en el palacio paterno, lo justo para darse un repaso y cambiarse de ropa, había corrido hacia la casa de campo de los Conti Baldeschi. Sabía perfectamente, de hecho, que no encontraría a Lucia en el Palazzo del Governo ni tampoco en el Palazzo Baldeschi en Piazza San Floriano. Se había presentado ante la servidumbre y había pedido ser presentado a la dueña de la casa. Lucia se hizo esperar bastante tiempo pero, cuando atravesó el umbral del salón de la planta baja, Andrea se quedó impresionado por su radiante belleza, como si fuese la primera vez que la veía. Vestía una gamurra de seda verde que resaltaban sus rasgos y sus formas femeninas. Los ojos color avellana, en el centro de una faz pálida, lo miraban casi fijamente. Eran dulces y al mismo tiempo penetrantes. El escote del vestido mostraba generosamente los hombros y el canalillo entre los senos, la piel clara casi como la leche. Un collar de blancas perlas adornaba su cuello y el peinado del cabello estaba estudiado para hacer justicia al hermoso rostro de la dama. La cascada de cabellos oscuros estaba echada hacia atrás por medio de una trenza que rodeaba la nuca, de tal manera que dejaba totalmente descubierta la frente. En el rostro, perfectamente oval, de rasgos delicados, los labios resaltaban con un rojo no natural, conseguido de las flores de la amapola. Las cejas apenas esbozadas y la frente alta, ancha, le daban el aspecto de una auténtica Signora. A ambos lados las dos niñas de unos seis años, totalmente parecidas a ella en su aspecto, en la actitud, en las semblanzas, la tenían cogida de la mano. Las únicas diferencias entre las dos chiquillas eran la altura y el color de los cabellos, una un poco más alta, larguirucha y con los cabellos rubios y ondulados, la otra un poco más baja y con los cabellos oscuros y lisos, rapados en la parte superior de la cabeza para dar amplitud a la frente. Andrea ya lo había entendido, desde la otra vez en que había entrevisto a las niñas jugar en el jardín de aquella misma villa, que su hija debía ser la rubia. Sin menospreciar a la morena, era una niña muy hermosa y tenía dos ojos de color azul celeste justo iguales que los suyos. Lucia había mandado a las niñas que se sentasen en un pequeño sofá y había extendido la mano hacia el caballero que la había cogido entre las suyas, se había arrodillado y se la había besado.
―¡Venga, venga! ¡Levantaos! ―le había dicho Lucia con las mejillas sonrojadas.
Al alzarse Andrea se encontró con su rostro a muy poca distancia del de ella. El impulso había sido el de acercar sus labios a los suyos y besarla con pasión pero se debió contener a causa de la presencia de la servidumbre pero, sobre todo, de las chiquillas.
Los dos se quedaron de esa manera durante un momento, mirándose fijamente a los ojos, sin decir palabra. Luego Andrea se aclaró la voz.
―Vuestros ojos color avellano. Creo haberlos visto la última vez detrás de una celada levantada. Erais vos el día del torneo de Urbino. Estoy convencido. He reconocido vuestros ojos. No hay otros en el mundo con el mismo color. Fuisteis vos la que me salvasteis la vida, la que detuvo a Masio. Y no entiendo, no se me ocurre como una damisela, hermosa y delicada como vos, ha tenido la fuerza y el valor de intervenir tan dignamente como un guerrero.
―Todavía deberéis conocerme mejor, Messer Franciolino, ¿o todavía puedo llamaros Andrea? De todas formas, detrás de la fachada de la feminidad siempre he sabido hacerme valer, incluso en situaciones que requerían no sólo fuerza sino también astucia, cerebro y lógica. Y jamás nadie ha conseguido engañar a la aquí presente Condesa Lucia Baldeschi. Y os aseguro que lo han intentado muchos.
―Imagino que estos años, para vos, aquí en la ciudad, no hayan sido fáciles. Me han contado que habéis asumido unas responsabilidades bastante considerables. Y que os las habéis apañado de manera excelente. También me han contado que soy muy temeraria y más de una vez os habéis aventurado en viajes incluso peligrosos y, para colmo, sin escolta. Algo bastante aventurado para una dama de vuestra posición.
Al escuchar estas palabras Lucia bajó la mirada, suspirando. Andrea, al comprender que había tocado una tecla quizás dolorosa para su amada, llevó el discurso por otros derroteros.
―Es verdad, después de los acontecimientos de Urbino, había esperado tenerte a mi lado, de ser asistido por vuestras amorosos cuidados, como en los tiempos del saqueo de Jesi. En cambio me he encontrado en un castillo perdido y solitario con la única compañía de dos bruscos condes montañeses y de un pequeño grupo de servidores.
―Me he asegurado de que fueseis atendido pero no podía quedarme en Montefeltro. Había llegado allí de incógnito sólo para veros. Y ahora que estáis bien, que sois vos...
―Claro, claro, tenéis toda la razón ―y se postró de nuevo a los pies de su amada volviendo a coger su mano entre las suyas ―Os pido humildemente perdón por haberme extendido en inútiles charlas. El fin de mi presencia aquí es uno y sólo uno. El de proponeros ser vuestro esposo. Es extraño que deba pedíroslo directamente a vos, por lo común la mano de una dama se pide a través de su padre o de su tutor. Pero es mejor así. Estoy preparado para declararos mi inmenso amor y creo que también vuestro corazón late fuerte por este caballero, como muchas veces me habéis dado a entender.
Lucia lo instó a levantarse por segunda vez. Andrea se alzó, mientras continuaba sosteniéndole su mano. Sentía el aroma del agua de rosas, que le estaba emborrachando como si estuviese ebrio. Una vez más le vino el impulso de besarla. Acercó con delicadeza su busto al de ella. Le acarició las mejillas con los labios, con un levísimo beso, casi imperceptible. Lucia se retrajo un poco.
―Lo habéis comprendido perfectamente. Sí, estoy preparada para casarme, con una sola condición, que queráis ser el padre de las dos niñas.
―Por descontado. Quiero serlo. Son dos niñas maravillosas y, por lo que veo, bien educadas. Y esto os honra.
―Creo que es el momento de que os vayáis. Deberéis visitar a nuestro amado obispo, el Cardinal Ghislieri, y poneros de acuerdo con él para la ceremonia del matrimonio. Yo me atendré a todo lo que el cardenal quiera disponer. ¡Ahora, idos!
El navío veneciano, por muy estable que fuese, estaba sujeto a movimientos de balanceo y cabeceos mientras se acercaba a la costa. Las maniobras del atraque, además, acentuaban dichos movimientos, de la misma manera que despertaban la náusea y el dolor de cabeza de Andrea. Por las voces de los marineros comprendió que se estaban acercando a la Marina di Ravenna. Desde la pequeña ventana del camarote del comandante se entreveía un espeso bosque de pinos que enmarcaba la costa. Levantándose del catre dio con la cabeza en el techo del camarote que, aunque era uno de las más altos, situado entre el segundo y el tercer puente de popa, siempre sería bajo para su altura. Justo en el momento en que peleaba con una arcada, intentando engullir la bilis que subía desde el estómago, entró en el camarote el Capitano da Mar.
―Nos pararemos aquí, en Marina di Ravenna, durante unos días, con el fin de abastecer la nave de víveres y municiones. Hasta el delta del río padano transcurrirán otros dos días, luego remontaremos el Po hasta Mantova. Desde aquí a Mantova el viaje será mucho menos cómodo con respecto a lo que ha sido hasta ahora. Sobre todo la navegación fluvial creará bastantes problemas. Podremos encontrar aguas poco profundas, tramos del río más estrechos, en fin, no será fácil llegar al destino con una nave tan grande. Acepta mi consejo, desembarca aquí. Te proporcionaré un caballo y una escolta. Vía tierra, llegarás a Ferrara, donde serás huésped por unos días del Duca d’Este, nuestro amigo y aliado. Desde Ferrara a Mantova el camino no es largo. Te enviaré un mensajero en cuanto nuestra nave llegue a la ciudad de los Gonzaga y allí nos reuniremos.
Andrea se sintió aliviado por la propuesta. No veía la hora de desembarcar y poder subir finalmente a la silla de un caballo.
Capítulo 6
La belleza salvará el mundo
(Fedor Dovstoevskij)
Embarrado hasta el cuello, Andrea tenía la frente perlada de sudor, a pesar del frío penetrante de comienzos de un invierno que, a paso rápido, abriría las puertas del año 2019. La administración comunal había sido clara. Cuando llegase la próxima primavera Piazza Colocci debía estar restaurada y las excavaciones arqueológicas, que habían sacado a la luz los restos de los pisos más bajos del viejo Palazzo del Governo, serían enterradas. El conjunto había sido fotografiado, los principales descubrimientos trasladados al nuevo museo arqueológico, en la planta baja del Palazzo Pianetti-Tesei, y ahora ya se le había concedido demasiado tiempo a los ciudadanos, turistas y curiosos para echar una ojeada, totalmente gratuita, a la plaza descubierta. Pero Andrea no estaba satisfecho, en un nivel inferior debía haber restos del antiguo anfiteatro romano. Prueba de esto eran las antiguas pelotas del gioco della palleta, juego que se remontaba a la época de los romanos. Tal juego, conocido también como Harpastum, o juego de la pelota esférica, era parte integrante del entrenamiento de los gladiadores y jugaban a él, sobre todo, las legiones de los cuarteles de las fronteras. Según Andrea, las pelotas encontradas unos ciento años antes en el fondo del pozo del patio interior del Palazzo della Signoria no tenían relación con el juego dieciochesco de la pallacorda
, como se había creído hasta el momento. En cambio, éstas eran el testimonio de que en aquella zona se desarrollaban, entre el siglo I antes de Cristo y el III siglo después de Cristo, juegos en los que se veían involucrados gladiadores y esclavos, del mismo modo a los que se podía asistir en Roma en el interior del Coliseo. Es verdad, no podía descolgarse hasta el fondo del pozo para derribar las paredes pero según él creía debía haber, por fuerza, un pasadizo desde las habitaciones del antiguo Palazzo del Governo hasta los niveles inferiores. Todo consistía en encontrarlo. Las carísimas mediciones con el radar que había hecho ejecutar totalmente a sus expensas le daban la razón, pero cada vez que pensaba que estaba cerca del descubrimiento sensacional del posible pasadizo había algo que salía mal. Había allí unas cloacas que no se podían tocar sin arriesgarse a inundarlo todo, allí los paneles metálicos como protección y consolidación de los cimientos del Palazzo della Signoria. Aquí restos de hogares
que no podían ser tocados sino desencadenando la ira del delegado de los Bienes Culturales y Artísticos. Y ahora se había puesto a nevar. Desde el ocho de diciembre, una nevada precoz pero abundante les había impedido trabajar durante unos cuantos días. Luego, cuando la nieve se había disuelto, había dejado tal cantidad de fango que casi era imposible mantenerse en pie dentro de la excavación sin resbalar continuamente. Irritado, aterido, con los nervios a flor de piel, levantó el pico. Daría un picotazo seco al muro del fondo, el que separaba el viejo Pallazo del Governo de los cimientos del actual, terminados de construir alrededor del año 1.500, pero se paró con el brazo en el aire. Algo había llamado su atención de su mirada. El fango, escurriéndose hacia abajo, había dejado al descubierto un detalle que nunca había observado antes. Un arco de medio punto limitado por viejos ladrillos, casi a ras de suelo que estaba pisando y que representaba el pavimento del piso bajo de aquel antiguo edificio, delimitaba sin duda una abertura, aunque ocluida por detritos y semi enterrada.
Seguramente estos ladrillos que delimitan este arco son de una fabricación más antigua respecto al resto, tienen un aspecto más irregular, son más oscuros. A lo mejor son de época romana…
Andrea se frotó las manos satisfecho, echó su aliento sobre ellas para calentarlas un poco y miró a su alrededor para buscar los instrumentos adecuados, dejando a un lado el pico. Intentó limpiar la supuesta abertura, en todo lo posible, con las manos desnudas, ayudándose de una pequeña pala de zapa plegable para extraer los detritos, acabando después el trabajo con un pincel para quitar polvo y restos de tierra. Poco a poco, salió a la luz una puerta de madera, bastante bien conservada, atrancada con un cerrojo. No sería difícil abrirla o desfondarla pero, no sabiendo que encontraría más allá y al ser el momento en que se estaba poniendo el sol, decidió que, por aquel día, se podía considerar satisfecho y que podía suspender los trabajos para retomarlos al día siguiente.
Mejor regresar a casa y comprobar los registros del radar. No querría tener ninguna sorpresa. Y además, es mejor buscar alguien que me ayude. La prudencia nunca es demasiada en estos casos. No vaya a ser que si abro esa puerta pueda provocar un desprendimiento. Y todo el trabajo de meses y meses se iría al garete.
Recogió los bártulos, se puso la saca de trabajo en bandolera, salió de la excavación y subió por Costa Baldassini, para llegar a su casa. El calor acogedor de su edificio y el olor a humo de los cigarrillos consumidos por su compañero lo pusieron de buen humor. Tiró la saca en el suelo de la entrada, intentó, en todo lo posible, de liberar los zapatos del fango y subió corriendo las escaleras. Encontró a Lucia dormida, con un brazo y la cabeza apoyados sobre la mesa del salón, el ordenador portátil encendido delante de ella y la colilla de un cigarrillo todavía humeante en el cenicero. Le acarició los cabellos con delicadeza, provocándole el despertar.
―¡Dios Mío, Andrea! Me he quedado dormida como una piedra. Debía estar muy cansada. He trabajado todo el día para intentar interpretar un nuevo documento que he encontrado aquí, entre las carpetas de tu biblioteca y que se refiere al período en el que tu antepasado Andrea Franciolini fue a combatir a los Países Bajos por cuenta del rey de Francia contra el emperador Carlo V d'Asburgo. Aparte de que el período es políticamente confuso, por lo que el Papa primero se aliaba con Francia, luego con el Imperio, la cronología de las fechas en este documento me parece extraña. Y luego está esta representación, que parece una imagen mucho más antigua con respecto a la época de la que estamos discutiendo. Es un león tendido, tumbado, grabado en piedra, me parece. No entiendo su significado: no es ni el león rampante símbolo de Jesi, ni el león de San Marco, símbolo de la Reppublica Veneziana. Parece más un emblema, un altorrelieve en piedra, procedente de cualquier edificio o de cualquier construcción de la época romana, casi parecido a aquellos adoquines decorativos que adornan la silueta del portal de este palacio.
―Como ya sabes ahora perfectamente, esos adoquines eran decoraciones de un antiguo templo romano que surgía en la antigüedad en este lugar y que han sido descubiertao durante las excavaciones de los cimientos.
―Justo. Y por lo tanto, mi idea es que quien ha diseñado esta ilustración la haya copiado de una decoración del antiguo anfiteatro romano que surgía, más o menos, entre Piazza Colocci y Via Roccabella. A fin de cuentas los leones eran utilizados por los romanos en el interior de la arena, en los combates con los gladiadores.
―Y a veces causaban estragos. ¡Qué espectáculos tan horribles! Y sin embargo en ese tiempo eran del agrado de la población. De todas formas, dado que estamos metidos en el tema debo contarte que, puede que hace un rato, haya localizado un pasadizo que podría conducir a los restos de aquel antiguo anfiteatro. He conseguido aislar una puerta de madera, en un nivel más bajo que el resto de la excavación, que según creo debería dar acceso a los antiguos sótanos del antiguo Palazzo del Governo. Y si cuadran las cuentas, esos sótanos deberían corresponder con antiguos lugares que tienen relación con algunas zonas del anfiteatro.
―¿Has intentado abrir la puerta?
―No, necesito instrumentos adecuados y alguien que me ayude. No me gustaría provocar desprendimientos.
―¿Y a quién quieres como asistente? ¡Estamos cerca de las fiestas navideñas, todos tus amigos arqueólogos se han ido ya hace tiempo y la administración del ayuntamiento ha decidido que las excavaciones se cierren cuanto antes!
―Creo que basta con una persona. Y creo que quien me vendría de perlas está justo delante de mí.
―¡Olvídate de enredarme en una de tus alocadas aventuras sólo porque puedes apelar al hecho de que estoy enamorada de ti! ―replicó Lucia indignada ―No tengo ganas en absoluto de quedar sepultada viva entre las ruinas de un anfiteatro romano. Y además, sabes bien que sufro claustrofobia.
―Lo sé ―le respondió Andrea sarcástico ―Pero también sé que tu curiosidad de estudiosa consigue prevalecer sobre tus miedos. Ya me lo has demostrado en el pasado. Y si piensas que allí abajo podrías descubrir la imagen original que representa ese león tumbado...
―¿Piensas que puedes conseguir siempre que haga lo que tú quieras?
Lucia alargó una mano nerviosa hacia el paquete de cigarrillos y sacó uno para encenderlo. Se quedó con el cigarrillo en la boca y el encendedor prendido en la mano, interrumpida por el sonido del teléfono móvil. Sobre la pantalla aparecía el número de un celular que no estaba guardado en los contactos y precedido por el prefijo internacional +49.
Lucia y Andrea intercambiaron una mirada interrogativa, luego él le hizo una señal para que respondiese. Lucia puso el manos libres, de manera que Andrea pudiese escuchar la conversación. Desde la otra parte del teléfono una voz masculina comenzó a hablar en un italiano casi perfecto, aunque con un marcado acento sobre las erres.
―¿Parrrrlo con la Condesa Lucia Baldeschi-Balleani?
―¡Para servirle! ¿A qué debo el honor...?
―¡Deje que me prrrresente! Soy Su Alteza Imperial y Rrreal, el Archiduque Sigismondo d'Asburgo Lorena, Gran duque titular de Toscana y Gran Maestro dell’Insogne Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.
―¡Cáspita! ―dejó escapar Andrea en un susurro para que su voz no llegase al micrófono del teléfono. ―¡A lo mejor ha decidido financiar nuestras investigaciones arqueológicas!
Lucia puso el índice delante de la nariz para instar a su compañero a estar callado.
―Y es un placer para mí enterarme de su interés por mi persona. ¿A que debo, si se me permite preguntarle, este honor?
―Veo que ha recibido una óptima educación y debo darle la enhorabuena a usted y a su familia. Pero, vayamos al grano. Verá, en conformidad con el artículo 5 del actual Statuto dell’Ordine di Santo Stefano, y en conformidad con los antiguos Statuti dell’Ordine mismo, cada año escojo tre nobles para elevar al grado de Bali Gran Croce de justicia, en consideración por los altos méritos adquiridos en vida, en el trabajo o en el estudio. Nunca antes de ahora este honor había sido reservado a una mujer. Pero, vistos los resultados de sus trabajos de investigación sobre los orígenes y la historia de su noble familia, este año he sentido que debería hacer una excepción a la regla. Y he decidido que será usted la elegida para ser nombrada Cavaliere di Gran Croce del Bali. Por lo tanto, la invito oficialmente a la ceremonia de investidura que tendrá lugar en Firenze en la Santa Navidad.
―¡Pero Navidad será dentro de quince días! Tengo compromisos, tanto de trabajo como personales. En fin, mi prometido, mi familia ―intentó ganar tiempo Lucia un poco confusa.
―No se preocupe. Venga a Firenze con su prometido o con otros miembros de su familia. Por supuesto, su viaje será a mis expensas. Le estoy enviando por correo electrónico la reserva para el tren Frecciarossa Ancona ― Firenze, ida y vuelta, en primera clase. ¡La espero con impaciencia! ―y colgó el teléfono sin ni siquiera darle tiempo a responder.
Andrea y Lucia se miraron enseguida con aire atónito, luego rompieron a reír.
―¡Cavaliere di Gran Croce del Bali! ¡Mis respetos, Mi Señora! ―declamó Andrea con aire burlón, haciendo una reverencia. ―Pienso que tengo bastantes motivos para comenzar a ponerme celoso. A mis expensas, te acompañaré a Firenze, no me fío.
―¡Venga, ya! Su Excelencia Imperial y Regia será realmente una vieja cariátide ―respondió Lucia con aire divertido.
―Su Alteza, no Su Excelencia ―la corrigió Andrea. ―De todos modos la voz parecía bastante juvenil. No me fío, no me fío. Iré contigo, siempre que tu decidas ir, ¡de ninguna manera dejaré que vayas sola! Y además no podemos pasar la Navidad uno lejos del otro, no hay más que hablar. Firenze es una hermosa ciudad, una de las ciudades más románticas de Italia. Mejor no desperdiciar la ocasión de darte el beso más apasionado de tu vida sobre el Arno, en el Ponte Vecchio.
―¡Oh! ¿Y desde cuándo te has convertido en romántico, tú que siempre has sido un montón de músculos y testarudez?
―¡Bueno, desde que me has puesto celoso! ―sonrió Andrea. ―Pero aparte de esto, Firenze es una hermosa ciudad de arte y podremos unir lo útil a lo placentero. A fin de cuentas alguien escribió La belleza salvará el mundo, ¿o me equivoco?
―Fedor Dostoevskij en El idiota. Antes de meter la pata al pronunciar una cita intenta estar seguro de conocer a fondo de qué trata, en caso contrario más que la figura del estudioso haces la del...
―¡… la del idiota! ―dijo estallando en una carcajada, se acercó a Lucia, la estrechó en un caluroso abrazo, acercó sus labios a su rostro perfumado y comenzó a besarla.
―¡La última palabra siempre la dices tú, eh! ―consiguió pronunciar Lucia jadeante, intentando recuperar el aliento y sacándose la camiseta. Sintió las manos de Andrea buscando el cierre del sujetador para desabrocharlo, luego lo vio quitarse la camiseta para quedarse él con el torso desnudo. La urgencia de los cuerpos para encontrar el contacto recíproco los empujó al dormitorio, donde frescas sábanas acogieron a los dos amantes ahora ya desnudos del todo.
―La belleza salvará el mundo ―repitió Andrea, haciéndole entender esta vez que la alusión iba dirigida a ella.
Capítulo 7
Cabalgar por la llanura padana en aquella estación fue considerado por Andrea casi peor que navegar en mar abierto. Habituado a las colina y a las montañas de su amada tierra, nunca se hubiera esperado andar durante leguas y leguas por un terreno todo llano. Pero lo peor era la humedad, la niebla que hacía perder el sentido de la orientación, tan espesa era en ciertos puntos, y se filtraba debajo de la ropa hasta llegar a afectar a los huesos. Por no hablar de los senderos que a menudo se perdían en la espesura del boscaje o que llevaban directamente a pantanos y humedales, imposibles de atravesar, obligando a largos e interminables rodeos, sino incluso a dar marcha atrás para escoger otro ramal del camino. Por suerte los dos soldados que lo acompañaban estaban familiarizados con el lugar, de lo contrario Andrea habría renunciado a llegar a Ferrara, tirándose al suelo y permaneciendo a merced de los peligros de la naturaleza salvaje de la llanura del Eridano. Finalmente, salieron del bosque de Porporana y vieron que un amplio campo cultivado se extendía ante ellos, hacia el burgo de Pallantone, hasta la orilla del río Po. Después de mediodía, el sol había conseguido triunfar sobre la humedad de tal forma que Andrea observó, no sin disgusto, que sin la protección del bosque y de la niebla, él y sus dos soldados que lo acompañaban estaban completamente al descubierto y eran fáciles blancos de posibles malhechores. No tuvo ni tiempo de terminar esta consideración cuando dos caballeros ataviados de manera extraña les pasaron a la carrera, levantando trozos de fango y blandiendo sobre sus cabezas unas espadas de una largura distinta a las que Andrea estaba habituado a usar.
―¿Quiénes son? ―preguntó Andrea preocupado.
―Lansquenetes. Las espadas que habéis visto se llaman Lanzichenette o Katzbalger
. Éste último término, en su lengua, significa piel de gato. Algunos dicen que, dado que los que llevan estas armas son de baja extracción social, son incapaces de comprar una funda auténtica y por lo tanto utilizan la piel de un felino doméstico en sustitución de la misma. Pero no es así. Muchos lansquenetes, a pesar de combatir como soldados mercenarios, pertenecen a la rica burguesía o a la nobleza germánica. El término Katzbalger se refiere, de hecho, a la ferocidad felina con la que combaten. En la batalla son capaces de tirarse sobre las primeras líneas de los piqueros enemigos, pasando debajo del bosque de lanzas extendidas y utilizando esas espadas como cuchillos con el fin de romperlas. Pero tampoco tienen ningún escrúpulo para mutilar a los adversarios, apuntando a partes de su cuerpo que no están protegidas con armadura. Hacedme caso, mi Señor, es gente peligrosa. Mejor estar alejados.
―Si son tan peligrosos como decís, ¿cómo es que son libres de corretear de esta manera por nuestras tierras?
―Son mercenarios y, por lo tanto, libres de ponerse a sueldo del Señor que mejor les paga. Los peores son los que son pagados a doble soldada. Ellos son los más despiadados, adiestrados para el combate en primera línea o en zonas consideradas de alto riesgo. Y por lo tanto son pagados con una doble soldada.
―¿Quizás el término doble soldada significa que no tienen escrúpulos en ponerse al servicio de dos señores al mismo tiempo, infiltrándose como traidores o espías en las filas del enemigo?
―También puede ser. Os lo he dicho. Es gente de la que no puede fiarse uno. ¡Pero, dejémonos de charlas! ―prosiguió Fulvio, el fiel soldado. ―El burgo de Pallantone es famoso por sus tabernas. Cocinan la caza como en ningún otro puesto que yo conozca...
―… Y la acompañan con un excelente vino de aguja tinto. Una verdadera exquisitez ―añadió Geraldo, el otro soldado que hasta ese momento no había hablado.
Andrea, al atravesar las calles del burgo, observó distintas enseñas de mesones y tabernas pero sus acompañantes se dirigieron seguros hasta la plaza principal, donde un emblema con forma de bandera especificaba, en caracteres góticos, el Mesón de los guardianes de las riberas. En efecto, por la plaza se distinguía perfectamente el ruido del agua que discurría con ímpetu en la llanura aluvial justo detrás de los edificios de aquel lado. Andrea y sus compañeros ataron las cabalgaduras a los anillos fijados en la parte exterior de la taberna, se aseguraron de tener las espadas en sus respectivas fundas y entraron en el local. La sala estaba bastante llena y el olor de carne de caza cocinada en adobo se mezclaba con la peste de sudor emanada por los clientes. Un hombre grasiento, con el rostro rubicundo y la frente sudada, con un delantal blanco atado a la cintura, fue a su encuentro y los acompañó a una mesa libre.
―¿Qué desean los señores?
―Traenos un guiso de codornices. Y una gran jarra de lambrusco
para cada uno de nosotros.
No había terminado de pronunciar estas palabras cuando la puerta se abrió de par en par de mala manera debido a una patada lanzada desde el exterior por un individuo bastante robusto, al que seguía otro hombre de su misma catadura. Ambos llevaban la espada en la mano, en vez de envainada. Al darse cuenta de la presencia de los lansquenetes, la mayor parte de los allí presentes se levantó de las mesas, intentando ganar la salida, con el fin de evitar inútiles escaramuzas con hombres famosos por su arrogancia y prepotencia. Más de un hombre, cerca del umbral de la puerta, tropezó por casualidad con la bota de uno de ellos dos. Quien se caía a tierra no tenía ni siquiera el valor de enfrentarse a la mirada del lansquenete. Se levantaba, se quitaba el polvo de encima y salía de la taberna pitando. Andrea, Fulvio y Geraldo se quedaron en sus sitios, fijando su mirada sobre los recién llegados con aire retador. Los otros, en ese momento, fingieron no hacerles ni caso. Se pusieron en una mesa que habían dejado libre los clientes anteriores, batiendo con ruido sus katzbalger sobre ella. Uno de los dos cogió una jarra de lambrusco, la llevó a la boca, dio unos grandes tragos y, en fin, emitió un sonoro eructo.
―Scheisse! Bleah!
Este vino es un asco. Tabernero, traenos cerveza.
―Sabéis perfectamente que no tenemos cerveza aquí ―respondió casi balbuciendo el hombre de rostro rubicundo y que cada vez sudaba más. ―Si no os gusta el vino tinto, puedo ir abajo a la bodega a cogeros un buen vino blanco fresco. ¡Os aseguro que no os arrepentiréis!
―¡Te arrepentirás tú por no habernos servido la cerveza!
Uno de los dos lansquenetes saltó de repente y cogió al hombre por detrás, agarrándole, con su poderoso brazo, alrededor del cuello. Andrea vio que el rostro del camarero se podía cada vez más rojo, levantado del suelo por la notable altura de su captor, los pies colgándole a un palmo del pavimento. Si no hubiese intervenido aquel hombre hubiera muerto sofocado.
―¡Ya basta! ―exclamó Andrea poniéndose en pie ―Si buscáis pelea no la toméis con una persona desarmada. No es divertido. Combatid como hombres, y no como bellacos, contra quien está armado como vosotros.
El lansquenete, cogido de improviso, soltó la presa, permitiendo al mesonero tomar aliento. Pero su amigo, que hasta ese momento se había quedado sentado en su mesa, aferró su espada y se dirigió amenazador hacia Andrea. Éste último, extrayendo su espada de la vaina, intentó estudiar a ojo a su adversario.
Muchos músculos pero poco cerebro. Debo ser astuto. Veamos. La espada es poderosa y la coge con una sola mano. Pero la guardia es particular, constituida por una guarda de hierro moldeada en forma de ocho, como la de los grandes sables de batalla. Puedo parar su fendente cuando esté bajando, pero no conseguiré hacer saltar el arma de la mano. Me desequilibraría, en ese momento, y al parar cruzado no podría responder rápido y no tendría salida. En un abrir y cerrar de ojos, con un solo golpe podría separarme la cabeza del cuello. ¡Y adiós Andrea!
―¿Por qué te entrometes en cosas que no son de tu incumbencia, amigo? No es de buena educación interrumpir una discusión en la que no te han pedido tu opinión. Especialmente para un noble que sobre su casaca tiene bordado el dibujo de un león rampante. ¡Venga, demuéstrame cuánto de león hay en tu sangre!
Sólo la mesa de madera ya preparada para la comida separaba a Andrea del lansquenete. Fulvio y Geraldo se habían levantado de sus sillas y se estaban dirigiendo hacia el otro energúmeno con el fin de evitar que también él aferrase la espada. Estuvieron ágiles para agarrarlo por debajo de los brazos, uno por cada lado, obligándolo a abandonar la presa del tabernero. A continuación Fulvio extrajo un estilete y se lo apoyó contra el cuello, para convertirlo en inofensivo. Andrea, por su parte, vio a su adversario levantar la katzbalger. Se puso con su espada en posición de defensa para esperar el fendente que debía parar. Esperó el golpe en bajada pero, haciendo una finta en el último momento, permitió a la espada del lansquenete proseguir su trayectoria y que, por inercia, arrastrase detrás al brazo que la sostenía. El filo cortante de la katzbalger fue a clavarse en la mesa, partiéndola en dos. El germano, desequilibrado, cayó al suelo junto con la espada. La jarra de Lambrusco, que había volado por los aires, dibujó una trayectoria en arco, cayendo y rompiéndose justo sobre su cabeza. Alrededor del lansquenete se formó un charco de vino tinto y sangre. Andrea aprovechó el aturdimiento momentáneo del adversario para caerle encima y, apoyarle la punta de la espada contra la nuca.
―¿Cómo te llamas, amigo? ―le preguntó levantándolo por un brazo y poniéndolo derecho pero sin bajar la guardia, continuando a amenazarle con la punta de la espada.
―Franz ―respondió el otro.
―Bien, Franz. Hoy considerate afortunado. Me quedo con tu espada y te perdono la vida. Pero no te cruces más en mi camino porque no seré clemente contigo una segunda vez, ―y diciendo estas palabras lo empujó hacia la salida, le dio la vuelta y lo lanzó afuera con una patada en el culo, mandándolo a morder el polvo de la plaza que había delante.
No le fue tan bien a su compadre que yacía en el suelo sin vida en el charco de su propia sangre. Fulvio no había dudado en hundir la hoja de su estilete ante la mínima tentativa de su adversario de escabullirse de la sujeción.
El hombre del rostro rubicundo estaba observando atónito la escena. Mientras tanto había salido de la cocina otro tabernero, muy semejante al primero, pero con menos cabellos en la cabeza, con toda probabilidad su hermano.
―¿Qué demonios habéis hecho? ―intervino éste último ―¡Estáis locos! Estamos habituados a los abusos de estos bravucones. Dejamos que se desahoguen, se emborrachen, hacen algún daño, destrozan alguna cosa, pero luego se van y durante días y días vivimos en paz. Ahora, en cambio...
―No pasarán ni dos días para que de este local no queden más que las cenizas humeantes ―respondió el hermano, masajeándose el cuello dolorido. ―Y los guardianes de las riberas serán encontrados en el fondo del canal, ¡muertos quién sabe cómo!
―Imagino que los guardianes de las riberas sois vosotros dos ―dijo Andrea, volviéndose a los dos posaderos. ―¡Mientras tanto, en el fondo del canal vamos a tirar a este godo!
―Efectivamente, mi Señor, no ha sido una buena idea dejar libre al tal Franz. Seguro que volverá aquí con fuerza para vengarse. Y nosotros ya no estaremos aquí. Serán ellos dos los que las pagarán ―intervino Fulvio, haciendo una señal hacia Geraldo que lo ayudó a levantar el cadáver, arrastrándolo a la ventana y, a través de ella, tirándolo al canal que corría detrás de la taberna.
Andrea, Fulvio y Geraldo se asomaron desde el alféizar, observando con aire satisfecho cómo la fuerte corriente estaba llevándose el cuerpo inerte del lansquenete.
―Encontraré la manera de darles una adecuada protección a nuestros anfitriones ―dijo Andrea. ―Hablaré sobre ello con el Duca di Ferrara. Estoy convencido de que enviará a algunos de sus guardias para protegerlos. ¡Fulvio, Geraldo! Vamos. Intentemos llegar a la ciudad antes de que se haga de noche.
Los guardianes de las riberas se quedaron parados en la entrada de la hostería, mirando a los tres caballeros alejarse hasta desaparecer en la bruma de la tarde. En el fondo de su corazón sabían que ningún guardia del Duca D’Este llegaría jamás a aquel lugar perdido para dar protección a dos taberneros. No quedaba más que cerrar el local y alejarse de Pallantone. Les iba en ello la vida.
Capítulo 8
Bernardino salió de su taller con una copia de su último trabajo en la mano. Quería verlo a la luz del día, observar cómo habían resultado las ilustraciones en colores. Con aquella edición ilustrada de la Divina Comedia había superado, no sólo a su predecesor Federico Conti, sino también a sí mismo. Bernardino había retomado la edición florentina del poema del sumo poeta Dante Alighieri. Sabía que en el año del Señor de 1481, Lorenzo Pierfrancesco De’ Medici había encargado a Sandro Botticelli la fabricación de cien tablas que ilustrasen las escenas del poema. De estas cien, Botticelli, había hecho solamente diecinueve, que habían sido grabadas sobre piedra, para poder ser grabadas, por el grabador Baccio Baldini. Al no haber sido terminada la obra por Sandro Botticelli, la edición florentina, que presentaba un espacio en blanco al comienzo de cada canto, había sido comercializada sin imágenes. El sueño de poder realizar una edición príncipe de la Divina Comedia, con todas las ilustraciones estampadas en color, había sido alimentada por Bernardino durante años y años. Había conseguido que diseñasen las tablas que faltaban, basándose en el mismo estilo de Botticelli, algunos monjes benedictinos de la abadía de Sant’Urbano, en tierras de Apiro. Pero el verdadero toque maestro, que le había permitido alcanzar su sueño, había sido el de haber podido identificar gracias a algunos de sus colaboradores los grabados del florentino Baccio Baldini. Éste último había sido dado por muerto en Firenze en 1487, a la edad de cincuenta y un años. Habían pasado otros treinta y cinco y, por lo tanto, si hubiese estado vivo sería ya un ultra octogenario. Cosa rara, pero no imposible, siempre se había dicho Bernardino. Y, en efecto, se sabía que de su taller continuaban saliendo elegantísimos trabajos de grabados en oro y cobre que no podían ser obra de sus jovencísimos alumnos. Detrás estaba su mano, que continuaba trabajando en la sombra. Por qué quería que lo creyesen muerto, aunque las hipótesis eran muchas, nadie lo sabía con seguridad. Se decía que quería huir de los acreedores a los que les debía sumas exorbitantes. Otros decían que temía la ira de Botticelli, ya que no había satisfecho sus expectativas al realizar los grabados de las piedras con las que se debían haber estampado algunas de sus obras para decorar el poema de Dante Alighieri. El hecho es que las diecinueve lastras producidas en su momento habían quedado en el taller del grabador y nunca habían sido estampadas. Y no sólo eso, nunca habían sido reclamadas ni por los Medici que las habían encargado ni por Botticelli que había imaginado los dibujos. Paolo y Valentino, dos fieles trabajadores de Bernardino, se habían desplazado a Firenze y habían localizado el taller del grabador. De él no había ni sombra. Quizás algunos años antes había muerto realmente y sus alumnos habían conseguido, efectivamente, refinar las técnicas del taller hasta llegar e incluso superar las de su maestro. No fue un trabajo fácil para Paolo y Valentino, pero al final la oferta de dinero hizo capitular a los alumnos de Baccio que cedieron los grabados de las obras de Botticelli por una suma de treinta mil florines de oro. Mucho más de lo que valían en realidad pero Bernardino estaba convencido de que, en realidad, recuperaría la suma con los debidos intereses, siempre que consiguiese imprimir su Divina Comedia. Los frailes habían realizado no sólo las ilustraciones que faltaban sino también los grabados de las mismas planchas de cobre que Bernardino pasaría luego a planchas de plomo, más idóneas para la impresión. Usar tintas de colores para las ilustraciones no era una novedad pero implicaba pasos largos y repetitivos para llegar a obtener un buen resultado. Además del negro, Bernardino había usado el rojo, el azul y el amarillo. No más de cuatro colores, se había dicho, de otro modo no lo acabaría jamás.
Hojeó con satisfacción cada página, apreció cada una de las cien ilustraciones, olisqueó el aroma del papel impreso, toqueteó con las yemas de los dedos la cubierta de piel siguiendo con los dedos las incisiones del título, letra a letra, la D, la I, la V, etc. Finalmente elevó los ojos hacia el cielo azul, límpido, sin nubes, de las primeras horas de la tarde de una jornada de finales de marzo. Admiró las golondrinas que ya giraban en el aire, animándolo con sus trisados. Estaba cansado, se sentía cansado. Hubiera querido ser una de aquellas golondrinas para ver el mundo desde una perspectiva distinta, desde lo alto, volando como ellas y descendiendo en picado sobre todo lo que llamase su atención. Pero comprendía, por la pesadez de sus piernas, que la edad se hacía sentir cada día un poco más. A grandes pasos estaba a punto de llegar a los sesenta años, y no eran pocos, sobre todo para una persona que siempre había trabajado, como él. Tuvo la sensación de un vacío en el tórax, el corazón darle un salto como cuando se siente un temor imprevisto. Una falta de latidos, algún golpe de tos y el corazón volvió a su ritmo acelerado para luego tranquilizarse en unos pocos segundos. Era una sensación desagradable pero a la que Bernardino, desde hacía algún tiempo, se estaba habituando. Enfocando de nuevo la vista, se materializó, a unos pocos pasos de él, la noble Lucia Baldeschi.
―¡Bernardino! ¡Estáis muy pálido! ¿Qué os sucede?
―¡Oh, nada grave, Madonna Lucia! Palpitaciones. De vez en cuando mi corazón se pone quisquilloso pero he aprendido a imponerme algún golpe de tos que le hace retomar su ritmo regular.
―¿Nada grave, decís? Ya tenéis una edad y las señales que os manda el corazón no se deben infravalorar o estas palpitaciones, como vos las llamáis, os llevarán directamente a la tumba. Y esto sería una contingencia muy poco agradable para mí. ¡Tomad! ―y le alargó un pequeño frasco de vidrio oscuro que contenía un líquido. ―Cuando advirtáis estos trastornos poned un par de gotas en la boca. Pero no las traguéis, mantenedlas durante un tiempo debajo de la lengua y recompondrán vuestro corazón, devolviéndolo a un ritmo y a una fuerza de contracción normal. Si luego vuestra taquicardia, así se llama en términos médicos vuestra molestia, empeorase, cada noche, antes de acostaros, debéis tomar una gota de este elixir manteniéndolo bajo la lengua como os he dicho poco antes. Actuando de esta manera estaréis preservado de nuevos ataques que, antes o después, pueden resultar fatales.
―Mi Señora, ¿queréis atemorizarme? Sé que soy un anciano, sé que el accidente que me ocurrió durante el incendio de mi imprenta no me ha dejado indemne, sé que tengo algún que otro achaque debido a que hace años que trabajo con el plomo, pero de esto a hacerme creer que estoy a un paso de la tumba...
―No digo eso, Bernardino. Sólo digo que debéis cuidaros. Sabéis perfectamente cuánto me preocupo por vos y por vuestra amistad. Y, de hecho, es por esto que estoy aquí. Quería deciros que viajaré a Apiro los próximos días, así que me he pasado para despedirme.
El impresor fijó sus ojos en los de color avellana de la noble dama. Admiró su belleza, admiró cómo, de la chica que había sido, en el transcurso de poco tiempo, se había convertido en una mujer madura, todavía más hermosa y placentera. Envuelta en su gamurra de tonos azul celeste, ceñida a la cintura por un elegante cinturón de cuero, el generoso escote que mostraba la curva de sus senos, Lucia era de una belleza que quitaba el aliento. Los cabellos negros, largos, estaban recogidos detrás de la nuca en una trenza, mientras que la frente estaba rodeada por un simple lazo de cuero, adornado en la parte delantera por una piedra preciosa del mismo color azul del vestido que llevaba puesto. Bernardino, que nunca había querido atarse a una mujer en toda su vida, comprendía que la única de la que se había enamorado, con la que había conseguido compartir la pasión por el arte, por la poesía y por la literatura estaba en ese momento a un paso de él, pero era totalmente inalcanzable. No sólo nunca habría hecho el amor con ella, sino que de ella no obtendría jamás un beso o una caricia. Debía contentarse con sus miradas, sus sonrisas, sus palabras. Y ya era mucho. Por lo demás, sólo podía soñar con ella.
―Mi Señora, ¿por qué ir a Apiro? Ya no hay nadie que os ligue a ese lugar. Es un sitio maldecido por Dios, poblado de demonios y de siervos del demonio, brujas y brujos. Vos sois una mujer noble, ¿por qué queréis ser tomada por una curandera, o peor, por una bruja?
―¡Oh, venga, Bernardino! ¿A qué vienen estas palabras? ¿Os ha hecho mal trabajar con los frailes de la abadía de Sant’Urbano? También ellos son de Apiro, sin embargo os han venido bien para vuestro trabajo. Para preparar infusiones y medicinas como la que os he suministrado hasta ahora, necesito recoger hierbas medicinales. Y en Apiro, sobre todo en la zona de Colle di Giogo, se recogen muchas de excelente calidad. Y además ésta es la mejor estación para recolectarlas. Además, aprovecharé la floración del azafrán para recoger los valiosos estigmas y podré encontrar también de asparagina. De esta manera podré proveer también a mi cocina. Estaré fuera unos días y volveré fortalecida en cuerpo y espíritu. El invierno ha sido largo y lo he pasado angustiada por no haber tenido ninguna noticia de Andrea. Ahora necesito distraerme un poco y hacerlo a mi manera. Entre otras cosas, me gustaría también visitar a Germano degli Ottoni, el regidor de la comunidad de Apiro.
―Veo que mis consejos son como palabras que se las lleva el viento. Hacedme caso por lo menos en esto: ¡que os acompañe una fiel escolta! Es más, llegado este momento, dado que os trasladáis a Apiro, os querría pedir un pequeño favor ―y puso en las manos de Lucia el valioso libro que hasta hacia un poco había mirado y remirado ―Ésta es la primera copia impresa por mí de la Divina Comedia que contiene las ilustraciones realizadas por los frailes de Sant’Urbano. Paraos en la abadía y entregad el volumen al Padre Guardiano, saludándolo y dándole las gracias de mi parte. Creo que se pondrá muy contento al ver esta obra finalmente acabada y de tener una copia para enriquecer la biblioteca de convento.
―¿Estáis seguro de que queréis separaros de ella? ¡Me parece que es la única copia que habéis impreso!
―He comprobado su calidad y tengo todo preparado para estampar cientos y cientos de copias. Creo que es justo que esta primera copia se le entregue a la comunidad de frailes que han estado trabajando en su creación.
―Perfecto, Bernardino, si ese es vuestro deseo, seré feliz de llevar a término esta misión de vuestra parte.
Lucia hizo casi desaparecer el tomo bajo su brazo. Luego se acercó con cuidado al impresor, acariciándole una mejilla con sus labios, a modo de despedida. Bernardino hizo como si nada pero su corazón estaba alterado. Mientras la observaba alejarse, se dejó caer en una silla de madera, cerca de la entrada del taller. Puso una mano en el bolsillo y estrechó la botellita que le había dado Lucia. Pero no le dio tiempo a meter en la boca una gota de la medicina porque antes de hacerlo se cayó. Jadeó, buscando aire, los párpados se le cerraron. Sintió que el corazón ya no le latía, estaba parado. Se deslizó del banco hasta llegar al suelo, luego, todo a su alrededor se hizo oscuro como la pez. Cuando volvió a abrir los ojos vio a Valentino, su aprendiz, sobre él, que le oprimía la nariz con los dedos y empujaba con fuerza su aliento en el interior de su boca. Le hizo una señal para que parase, encontrando la fuerza suficiente para llevar hasta la boca el frasquito que todavía estrechaba en la mano. Consiguió echar algunas gotas, manteniéndolas debajo de la lengua. En unos pocos segundos sintió que lo invadía un extraño calor, recuperó sus fuerzas, se volvió a poner en pie, rechazando la ayuda de Valentino que le tendía la mano, y volvió dentro del taller.
―¡Paolo, Valentino! Preparad las máquinas. ¡Vamos a imprimir!
Capítulo 9
La primavera es éxtasis.
Florecer es un acto de amor.
(Anónimo)
Antes de abandonar la ciudad Lucia se fue al palacio episcopal para despedirse de Monsignore Piersimone Ghislieri, que se alegró de recibirla en la sala de audiencias.
―Mi querida condesa, estoy muy feliz de veros ―dijo tendiendo la mano anillada hacia la joven postrada a sus pies. ―Venga, venga, alzaos y decidme. ¿Hay novedades de vuestro prometido? ¿Se sabe cuándo volverá? ¿Cuándo podré uniros en matrimonio?
―Cuántas preguntas, Vuesa Eminencia. Si tuviese las respuestas sería feliz compartiéndolas con vos. Por desgracia, mis informadores me han dicho que Andrea ha sido enviado el otoño pasado a combatir en los Países Bajos para ayudar a los soldados franceses en la sucia guerra contra Carlo V d'Asburgo. El invierno ha sido largo y de Andrea y de sus compañeros de armas no se ha sabido nada más. Pero mi corazón me dice que está vivo.
―Por lo que yo sé, los franceses están llevando la peor parte, tanto que nuestro Papa Clemente VII, para no ser arrollado por los acontecimientos, está intentando tejer una posible alianza con el Emperador con el fin de proteger el Estado de la Iglesia.
―¿De verdad? ¿Y en el resto de Italia, nuestro bien amado Papa no piensa? Si actúa así le estaría abriendo el camino a los lansquenetes que incluso podrían llegar hasta Milano, saquearla, y desde allí llegar hasta Firenze y hasta Roma. ¿Y los nuestros, que están ayudando al ejército francés, qué fin tendrán?
―Debemos confiar en nuestro Santo Padre. Veréis, todo saldrá a la perfección. Pero decidme el motivo que os ha traído a verme. No creo, Condesa Lucia, que hayáis venido aquí a hablar de la guerra y de política. ¿Entonces? ―y el cardenal se puso en posición de escuchar, mirando a la joven de reojo, con mirada perspicaz.
Lucia enrojeció ligeramente, sintiéndose observada de esa manera por un alto prelado. Intentó disimular la incomodidad, apartando la mirada de los ojos del cardenal y fijándola en las llamas alegres de la gran chimenea.
―Durante unos días estaré fuera de Jesi y, por lo tanto, no podré continuar, como he hecho hasta ahora, con el gobierno y la administración de la ciudad. Así que, en mi ausencia, devuelvo estas funciones, que con tanta confianza me habéis encomendado en su momento, a vuestras manos. Está claro, hasta que yo vuelva.
―Bien, no tengo ningún problema con esto, aunque soy más experto en el gobierno de las almas que en las cuestiones materiales y terrenas. Pero, por favor, decidme dónde queréis ir y por cuánto tiempo estaréis ausente. ¿No tendréis la intención de ir con vuestro enamorado a los Países Bajos poniendo en peligro vuestra vida?
―No, no os preocupéis. Mi intención es estar fuera unos cuantos días. Iré hacia los Apeninos y llegaré hasta la abadía de Sant’Urbano. Tengo una misión que cumplir de parte de Bernardino, el impresor. Debo entregar a los frailes benedictinos, hermanos muy queridos por vos, una copia de la Divina Comedia hecha por mi querido amigo tipógrafo y enriquecida con las ilustraciones diseñadas por las manos de los mismos monjes. Aprovecharé la ocasión para aislarme unos días para meditar, rezar y hacer penitencia. Después del largo invierno transcurrido lo necesito.
―Perfecto, mi querida condesa. No quiero obstaculizar de ninguna manera vuestra voluntad. Pero permitidme que os acompañen algunos hombres de mi confianza. Os harán de escolta y yo me sentiré más tranquilo.
Lucia, que no tenía ninguna intención de ser controlada día y noche por los soldados del cardenal, hizo como si se lo pensara un poco, luego volvió a hablar.
―Os lo agradezco, Vuesa Eminencia ―y Lucia se agachó un poco para coger la mano del purpurado y besar el anillo para despedirse ―Ya le he dado orden a cuatro de mis hombres para que preparasen los caballos y las provisiones. Estoy bien escoltada. No os preocupéis por mí.
Como es lógico, al día siguiente por la mañana muy temprano, incluso antes del alba, Lucia impartió instrucciones a las institutrices de las niñas, despertó al mozo de cuadra, hizo ensillar a Morocco y se marchó al galope, sin ninguna escolta y sin provisiones.
Llegó a la abadía de Sant’Urbano a última hora de la tarde. El aire era fresco. A pesar de que lucía el sol, las montañas de alrededor todavía estaban cubiertas de nieve. Subiendo por Esinante hacia la abadía, Lucia se paró en una amplia llanura salpicada de flores de colores. La característica de estas flores, llamadas crocus
, era la de surgir en los prados de montaña justo después del deshielo. Los estigmas de los crocus eran muy buscados por las amas de casa y las curanderas. Las primeras, de las plantas cultivadas que florecían en otoño, extraían el azafrán, óptimo condimento de color amarillo rojizo para hacer sabrosos ciertos platos especiales. Las curanderas aprovechaban, en cambio, las propiedades medicinales de las flores campestres que, en la naturaleza, brotaban en primavera. Los estigmas de éstas últimas eran secados en cuanto eran recogidos y luego conservados en frascos de vidrio bien cerrados. El crocus, además de tener propiedades digestivas, sedativas y tranquilizantes, podía, de hecho, resultar tóxico, sobre todo si se tomaba en dosis elevadas o si los estigmas no habían sido secados como se debía, según las reglas transmitidas de madre a hija. Por lo tanto, una vez satisfecha de su recolección, Lucia se montó rápidamente en su caballo para llegar a la abadía. Entre otras cosas había pedido al prior, Padre Gerolamo, poder utilizar el secadero que sin duda había en el convento. Pero, en cuanto llegó al sitio, lo primero que le saltó a la vista, y que hizo que pasase a un segundo plano el resto, fue la carreta de Padre Ignazio Amici, abandonada en el patio. Es verdad, estaba recubierta de una hermosa capa de polvo, como demostrando que llevaba allí mucho tiempo. Pero el hecho de que Padre Ignazio pudiese llegar de un momento al otro, la angustiaba muchísimo.
El Prior, muy probablemente, había vislumbrado desde la ventana de su celda a la damisela titubeante en el patio de la abadía. Así que había salido para ayudarla a descender del caballo y para darle la bienvenida.
―Mi señora, me siento realmente honrado con vuestra presencia. Pero, decidme, ¿cómo habéis llegado hasta aquí, en esta estación tan mala y, para colmo, sola, sin ningún tipo de escolta? ¿No es poco prudente para una dama deambular como hacéis vos?
―Bueno, ahora que veo esa carreta, algún temor si que tengo.
―No os preocupéis ―sonrió Padre Gerolamo ―Si os referís a Padre Ignazio Amici, creo que ya no tendremos más relación con él y con sus manías inquisidoras. Hace un año y medio, después de haber escenificado aquella farsa de proceso en el Colle dell’Aggiogo, desapareció y nadie ha sabido nada más de él. Pero os aseguro que no está dando vueltas por estos bosques como un lobo. Alguien antes o después lo habría visto. Yo mismo he investigado y he encontrado rastros inconfundibles que me han convencido de que nuestro hermano Ignazio, el mismo día de las innobles ejecuciones, cayó en una trampa, precipitándose en el interior de un manantial sulfuroso. ¡Satanás lo ha reclamado y ha ido derecho al infierno!
―Bien, aunque no deseo la muerte de nadie, ni siquiera de mi enemigo más acérrimo, esta noticia me tranquiliza. Pero hablemos de los motivos de mi visita.
―Ciertamente, pero no aquí, señora. Está comenzando a hacer frío. Venid conmigo, vayamos a la biblioteca. Conversaremos delante de una hermosa chimenea.
La biblioteca era, por sí misma, un ambiente cálido y confortable. Las paredes estaban casi en su totalidad recubiertas con estanterías llenas de libros. Cada sección estaba marcada con una letra del alfabeto, indicando la inicial del título de los textos allí conservados. Algunos frailes trabajaban en absoluto silencio sentados en algunos escritorios, dispuestos en el centro de la habitación. Una gran chimenea desprendía luz y calor por todo el amplio salón. A una señal del Prior, los amanuenses pusieron en orden sus instrumentos y se marcharon, uno tras otro. En fin, Lucia quedó a solas con Padre Gerolamo. Lo primero que hizo fue darle el valioso tomo que le había confiado Bernardino. El Prior lo agradeció, primero husmeándolo, para sentir el olor del papel impreso, luego ojeando algunas páginas y, en fin, parándose ante algunas de las ilustraciones.
―¡Un magnífico trabajo! ―dijo mientras se dirigía hacia la sección de la biblioteca señalada con la letra D. ―Dad las gracias a vuestro amigo tipógrafo. Pocos en el mundo saben trabajar como él.
―Es él quien os da las gracias. Sin vuestro trabajo, su obra tendría un valor muy escaso. Y es por esto por lo que quería daros la primera copia que ha impreso.
―Me siento halagado y también mis hermanos lo estarán. Pero hablemos de nosotros. Dentro de poco tiempo caerán las tinieblas e imagino que necesitáis hospitalidad. No tenemos monjas aquí en Sant’Urbano, por lo tanto deberé haceros preparar una habitación para pasar la noche en la hospedería. Espero que no tengáis miedo a estar sola.
―No os preocupéis, estoy muy cansada y dormiré como un lirón. Y además sólo se trata de una noche. Mañana por la mañana me volveré a poner en marcha. Haré una visita de cortesía al sindaco Germano degli Ottoni y volveré a Jesi antes de mañana por la noche. Pero todavía querría pediros un par de cosas. Ante todo me gustaría rezar y, por lo tanto, os pediría poder participar en la plegaria de vísperas junto con vuestros hermanos.
―Esto no es un problema. Recitamos la oración vespertina en la iglesia y siempre hay algunos fieles que asisten. Tomad un puesto en la nave central y rezad al Señor como mejor os parezca. Hay también padres confesores, si queréis aprovechar la ocasión. ¿Tenéis alguna otra petición, mi Señora?
―Sí, si me lo permitís. El último favor que querría pediros es el de dejarme secar los estigmas de los crocus que he recogido esta mañana. Sabéis perfectamente que deben ser secados lo antes posible para aprovechar sus propiedades medicinales.
―Por desgracia, no puedo complaceros en esto. El hermano que se encargaba de la farmacia era muy anciano y se ha muerto hace algunos meses. No hemos podido todavía sustituirlo y, por lo tanto, no hay nadie que sea capaz de utilizar el instrumental que le pertenecía.
Lucia estaba a punto de pedir poder hacer ella misma el trabajo pero, consciente de que su petición hubiera sido muy incómoda para el Prior, se contuvo. Debería encontrar una solución alternativa para secar los estigmas antes de volver a Jesi. No sabía cómo, pero ya se le ocurriría algo.
―Bien, gracias, lo entiendo. Dadme, por lo menos, algunos tarros de vidrio para conservarlos de manera adecuada.
―Muy bien, Señora, por eso no os preocupéis. Después de vísperas, podéis tomar la cena en el refectorio con nosotros y, al final de la comida, nuestro hermano custodio os entregará los frasquitos que necesitáis.
―Os lo agradezco mucho, Padre, y antes de irme no dejaré de conceder un generoso regalo a vuestro convento.
Más que en los rezos y en los frascos de vidrio los pensamientos de Lucia estaban concentrados en intereses bien distintos, incluso mientras estaba hablando con el prior. Era perfectamente consciente de que aquel día, 21 de marzo, ocurría el equinoccio de primavera, pero la noche que estaba a punto de llegar sería aún más mágica por la circunstancia astral que prevía tanto el novilunio como la entrada del sol en la constelación de aries. En su cabeza resonaba una frase que a menudo su abuela le había repetido: La luna nueva en Aries trae el fuego sagrado del amor que nos hará a todas libres.
Así que, una vez que quedó sola en la habitación de la hospedería, se asomó a la ventana varias veces para admirar la cúpula celeste, que se presentaba a sus ojos como una alfombra de estrellas luminosas, en la cual la luna no se veía, pero su presencia se intuía como un disco oscuro evidente en un punto concreto del cielo. Recordaba una por una las palabras de la oración que su abuela Elena le había enseñado, para dirigirse a la Tierra, a la Buona Dea.
Hazme libre.
Enciende el Fuego Sagrado y
hazme libre de ser
hazme libre para amar.
Hazme libre y me enseñarás a tener dentro de mí
todos los amores del Mundo.
Sintió un escalofrío a lo largo de la espalda al pensar que cualquiera de los frailes hubiese podido intuir sus pensamientos. La inquisición era una institución muy poderosa de la Iglesia, incluso en aquellos lugares perdidos, y no era el caso tener que pelear con ellos. Pero ahora el deseo de llegar a Colle d’Aggiogo, el lugar mágico en que en su momento había sido iniciada en el arte del curanderismo y donde le había sido entregado el volumen La chiave di Salomone para que fuese su guardiana, era demasiado fuerte. A fin de cuentas, ¿qué había de malo, una vez llegada allí arriba, en encender una hoguera, quizás con el fin de secar al calor de la misma los estigmas del crocus, recitar la plegaria a la Buona Dea y celebrar de esta manera el equinoccio de primavera de manera digna, aunque en solitario? Podría volver al monasterio antes del alba, antes de la plegaria matutina de los monjes y nadie se daría cuenta de nada.
Cuando estuvo segura de que todo estaba tranquilo, cogió los frasquitos con el crocus y salió al frío cortante de la noche, llegó hasta su caballo, lo soltó y, para no hacer ruido, lo condujo a pie durante un buen trecho, luego saltó a la silla y subió por la cuesta que, superados los pequeños poblados de Poggio y de Frontale, conducía a Colle dell’Aggiogo.
La llanura que había delante, la que eran las ruinas de la casa de Alberto y Ornella, estaba iluminada de manera tenue por la claridad azulina emanada por las estrellas. La cúpula celeste era atravesada por la Vía Láctea y Lucia reconocía perfectamente las principales constelaciones, el Pequeño y el Gran Carro, Orión, Tauro, el Auriga, el Can Mayor, etc. El lugar recordaba demasiado a Lucia los trágicos acontecimientos de los que había sido escenario más o menos dos años atrás, así que decidió seguir hasta la cumbre de la colina. Localizó un claro tranquilo, ató a Morocco a un árbol, recogió leña y encendió la hoguera. En poco tiempo las llamas se elevaron alegres, dispersándose hacia lo alto en miles de pavesas. La joven dispuso los crocus cerca del fuego y se concentró en las llamas que, por momentos, asumían formas y tonalidades diversas.
Las pavesas convierten todo lo que es invisible e irreal en visible y real.
Ahora el rostro de Lucia estaba iluminado por las llamas y todavía más vivo por su luz. La muchacha, inmersa en sus pensamientos y en sus meditaciones, ni siquiera se dio cuenta de las mujeres jóvenes que, poco a poco, se estaban acercando a la hoguera y que, cogiéndose de la mano, se habían unido a sus meditaciones.
Todo es amor, y el amor libera todo y a todos y nos hace libres.
Lucia escuchó llegar estas palabras a sus oídos, de manera amortiguada, casi como si fuesen pronunciadas en voz baja por ella misma. Luego miró a su alrededor y se vio circundada por al menos una decena de muchachas que, al calor de la hoguera, habían comenzado a desvestirse hasta quedar desnudas, formando un círculo alrededor del fuego. Echó más leña al fuego para reavivar las llamas y aumentar la altura y sintió también el instinto de liberarse de los vestidos.
El ariete nos envuelve con su abrazo. Nos invita a abrazar, a sentir el achuchón, a sentir el corazón que explota de felicidad en el pecho.
Declamando estas palabras, cogió de la mano a dos de las jóvenes cercanas a ella, invitando a las otras a hacer lo mismo para unirse en un círculo alrededor de la hoguera.
Nos merecemos a nostras mismas.
Nos debemos amar a nosotras mismas.
Nosotras debemos curar dando amor y amor.
Curar es liberar el amor que tenemos dentro
y liberar la fuerza que sentimos dentro.
Es el momento de florecer y de saborear el aire fresco y lleno de amor.
Las muchachas, ahora, doce en total, incluida Lucia, danzaban en círculo cogidas de la mano, completamente desnudas, a la luz del fuego y de las estrellas.
En esta Luna Nueva, que trae cambio
y aprendizaje, debemos solamente abrazarnos entre nosotras
y ser capaces de amar hasta el fondo.
El ariete trae como regalo el fuego del amor.
En ese momento, el círculo se rompió y, de dos en dos, las muchachas se dejaron caer al suelo, comenzando a acariciarse entre ellas, los cuerpos empapados de sudor, que brillaban ante las llamas. Manos que acariciaban caderas, lenguas que buscaban erectos pezones, labios rojos como el fuego que besaban generosas vaginas. La tierra acogía jadeos y gritos discretos, a medida que cada una de las jóvenes llegaba al sumo placer. Luego se cambiaba de compañera y recomenzaba el rito. Lucia había alcanzado el orgasmo ya tres veces, cuando se dio cuenta de que el fuego estaba disminuyendo, la luminosidad de la cúpula celeste se estaba atenuando y que, hacia el este, se comenzaba a ver la claridad que presagiaba un nuevo día. Se dio cuenta de que se había quedado sola, que a su lado no había nadie. ¿Sería posible que hubiese imaginado todo? ¿Sería posible que, presa de un trance incontrolable, hubiese sólo practicado el auto erotismo, estimulada por el calor del fuego? ¡No importaba! La noche había sido maravillosa, su cuerpo había gozado, se había fundido con algunos de los elementos de la naturaleza, con el fuego, con la tierra, con el aire, con el agua, ahora sentía discurrir el riachuelo que estaba allí cerca. En definitiva, estaba en paz consigo misma. También los crocus se habían secado perfectamente y podían ser utilizados para fines curativos. Pero ahora debía darse prisa y volver al convento. O decidir no volver en absoluto, para evitar que los frailes, sobre todo el Prior, sospechase de ella y de su comportamiento. No era propio de una doncella dar vueltas por el bosque una noche de luna nueva, sobre todo si coincidía con el equinoccio de primavera. ¡Sería tachada de bruja enseguida!
Por lo tanto, recogió sus cosas, recuperó su caballo y se dirigió hacia el centro poblado de Apiro. Mejor contar al Prior que había partido muy temprano para no molestar a los frailes. A fin de cuentas, Germano degli Ottoni, a cuya casa se estaba dirigiendo, confirmaría la versión de los hechos, en el caso de que alguien tuviese una sombra de duda. Pero quizás eran precauciones del todo inútiles.
Capítulo 10
Con la impresión de ser espiados a cada momento durante su recorrido, Andrea, Fulvio y Geraldo llegaron a Ferrara cuando ya era bien entrada la noche. Habían iluminado el camino con las antorchas, sobresaltándose ante el mínimo ruido. Sólo la visión de la imponente silueta del castillo estense consiguió calmar sus ánimos. En efecto, desde el poblado de Pallantone a Ferrara no habían encontrado ni un alma pero el temor de toparse de nuevo con bandas de lansquenetes había invadido sus ánimos durante todo el trayecto. El castillo de San Michele era un enorme baluarte, circundado por un impresionante foso, hecho erigir hacía más o menos siglo y medio por voluntad del Marchese Niccolò II. Andrea y sus compañeros entraron a la carrera por la puerta principal, encontrándose en el patio interno de la fortaleza. No fueron interceptados por los guardias sólo porque éstos últimos habían sido avisados de su llegada por el Duca Alfonso en persona. De lo contrario los tres hombres armados, que atravesaban el puente sobre el foso para llegar al interior de la fortaleza hubieran sido un blanco fácil para las flechas de los guardias de las almenas. De hecho, aunque la puerta estaba abierta, toda la fortaleza estaba bien custodiada por centinelas, presentes en gran número en las torres y en los caminos de ronda.
Alfonso I d’Este tenía 47 años pero demostraba muchos más, quizás extenuado por su vida matrimonial con Lucrecia Borgia, de la que había tenido siete hijos, de los cuales tres habían muerto a corta edad, y por una grave herida recibida en el año del Señor de 1512 en la defensa de Cento. Recibió a Andrea en la sala de audiencias, vestido perfectamente con una zamarra
de terciopelo rojo, ceñido a la cintura con un elegante cinturón de seda y sobrepuesta por un manto de armiño. En el cuello el Duca resaltaba un gran collar metálico finamente labrado, con un colgante donde estaba representada la efigie de su difunta esposa, Lucrezia, muerta de parto en el año 1519. También Isabella Maria, la hija nacida en esta desafortunada ocasión, había muerto a los dos años de edad. El Duca tenía fama de guerrero, tanto que, durante las audiencias, como en ese momento, llevaba la espada envainada sobre su flanco izquierdo, con la empuñadura que salía del cinturón de manera evidente. Por la otra parte, a la derecha, una talega de cuero que le servía para llevar dinero contante para utilizar cuando fuera necesario. Alfonso I d’Este no era sólo un gran experto en técnicas balísticas sino también un maestro de artillería, un metalúrgico y un fundidor de cañones, tanto era así que era llamado el Duque Artillero. En el año 1509, durante la batalla de Polesella, los cañones del ducado de Ferrara, fundidos bajo su supervisión, habían conseguido desmantelar una flota veneciana que había remontado el Po para llegar a la ciudad estense. El Duca y sus artilleros había esperado que una providencial crecida del Po elevase las naves hasta la línea de tiro de los cañones, luego habían hecho fuego, destruyendo gran parte de la flota. En su momento, la derrota naval de la república veneciana por parte de un ejército terrestre había producido una gran impresión y había favorecido la reconciliación entre la Serenissima y la ciudad de Ferrara. Recientemente el Duca había puesto a punto una nueva técnica de fabricación de la pólvora negra, usada por él para la creación de una nueva arma mortífera, llamada granada, que había sustituido a los proyectiles explosivos. La granada, lanzada por medio de armas de fuego, cañones o bombardas, se activaba al contacto con el suelo. La pólvora negra de su interior explotaba y la deflagración esparcía materiales a su alrededor, como esquirlas y fragmentos metálicos, destinados a herir al enemigo.
El Duca, con los ojos cansados y enrojecidos, invitó a Andrea a acercarse y, al mismo tiempo, llamó a su lado a otro hombre, que apareció pavoneándose desde una puerta secundaria. Con no poca sorpresa Andrea reconoció a Franz, el lansquenete con el que se había enfrentado unas horas antes. El hombre se puso al lado del Duca con una sonrisita estampada en el rostro. Andrea, a su vez, lo miró de mala manera. Pero debía poner al mal tiempo buena cara y esperar a que fuese el Duca Alfonso quien le dirigiese la palabra.
Con un movimiento de la mano, éste último, hizo sentar a sus huéspedes en la mesa ya preparada. Los sirvientes echaron vino en las copas y luego se marcharon, dejando al terceto a solas.
―Hoy es un día de suerte para mí ―empezó el Duca alzando la copa y saboreando el vino. ―Casi al mismo tiempo, uno desde el norte, y otro desde el sur, han llegado a Ferrara, ante mí, dos valientes guerreros, es más, me atrevería a decir, dos valientes condottieri. Venga, estrechaos las manos y haceos amigos porque es mi intención confiaros una importante misión que llevaréis a cabo juntos. ¡Franz de Vollenweider, Signore del Sud Tirolo, os presento al Marchese Franciolini, Signore de las tierras del Alto Montefeltro!
Andrea, pensativo, dio un sorbo al vino, hincando el diente a un trozo de focaccia
mojada en la salsa del estofado de pintada.
―¿Signore del Sud Tirolo? ―dijo Andrea volviéndose hacia el Duca. ―En el poblado de Pallantone, hoy a la hora de comer, este Signore, me dio la impresión de ser un loco lansquenete más que otra cosa. ¡Ya nos conocemos!
―Ya ―respondió el otro ―¡Si no me equivoco me debéis un hombre y una espada!
―¡Venga, fuera rencores! ―volvió a hablar Alfonso, vaciando la copa de vino y emitiendo un sonoro eructo ―Ahora necesito que os pongáis de acuerdo. Debéis ir en mi lugar a ver a Giovanni dalle Bande Nere, allí arriba en el bergamasco, contándole importantes noticias de mi parte y de parte del Santo Padre.
―Si debéis darle nuevas, ¿por qué no enviarle un mensajero en vez de dos valientes condottieri, como nos habéis llamado hace poco? ―intervino Andrea, llevándose a la boca un buen bocado de pecho de pintada y hablando con la boca llena.
―Dejadme que me explique, Marchese Franciolini. La cuestión es delicada y llegar a Bergamo, es más al pueblo de Caprino Bergamasco, donde está acampado Ludovico di Giovanni de’ Medici con sus soldados de fortuna, no es fácil, es muy arriesgado. Y es por esto que sólo vosotros dos, juntos, podréis llevar a cabo la misión con éxito. Vos, Andrea Franciolini, sois una persona de notable inteligencia y de conocidas dotes diplomáticas. Además de un condottiero, tenéis fama de ser un sabio administrador. Además ya conocéis a Giovanni, que seguramente se fiará de vos. Por su parte, Franz es capaz de mantener a raya a las bandas de lansquenetes que infestan la zona, ya que conoce muy bien sus hábitos y habla su lengua. Creo que podéis conseguir llegar a la zona de Bergamo sin sufrir bajas, algo casi imposible para un mensajero que, aunque fuese escoltado, podría ser degollado sin más.
―Por lo que yo sé, Giovanni dalle Bande Nere está ocupado en dos frentes, es decir que está enfrentándose a dos enemigos distintos ―volvió a hablar Andrea, interrumpiendo otra vez al Duca Alfonso ―En el pasado mes de agosto, fue contratado por los imperiales y está combatiendo contra los franceses y sus miras expansionistas en Italia. Sobre todo está protegiendo Milano, para intentar mantenerla en poder de los Sforza, que son sus familiares por parte de madre. Pero también combate contra los lansquenetes, que aspiran a la misma ciudad por cuenta del emperador Carlo V, porque desde aquí sería fácil expandirse hacia el sur, hacia Firenze y, por lo tanto, hacia Roma. ¡El Asburgo quiere reunirse con sus primos napolitanos, los de Aragón, para tener toda Italia bajo su corona! Pero no puede exponerse demasiado, así que manda por delante un ejército irregular, del que, si es necesario, pueda renegar en cualquier momento.
―Perfecto, veo que estáis bien informado, pero lo que no sabéis, por haber viajado por mar durante unos días, y que representa el acontecimiento más importante, es que hace unos diez días, precisamente el 23 de septiembre, el Papa Adriano VI ha muerto de repente. Y todos nosotros sabemos que será reemplazado por un Medici, por el arzobispo de Firenze. Giulio de’ Medici intentará una posible alianza con los franceses, justo para evitar que el emperador, Carlo V, llegue hasta Firenze y luego a Roma. Por lo tanto, lo que debéis contar a Giovanni es que su tío está dispuesto a pagar todas sus deudas, siempre y cuando comience a pensar en dejar de luchar contra los franceses. Ha conseguido unas hermosas victorias a su costa, rechazando en estos días incluso al ejército suizo, que estaba bajando desde Valtellina para ayudarlos. Pero de ahora en adelante ya no será necesario. Deberá concentrar sus esfuerzos en combatir sólo a los lansquenetes. Dicho esto, dicho todo. ¡Honremos ahora la mesa!
En cuanto el Duca Alfonso batió las manos, las puertas del salón se abrieron de par en par y los siervos volvieron a entrar con una enorme bandeja, donde se exhibía un jabalí entero asado, que fue puesto en el centro de la mesa. Otras bandejas más pequeñas, que contenían verduras y diversas salsas, rodearon en poco tiempo a la primera. Además de vino, en honor de Franz, fue llevada a la mesa también una jarra de un líquido de color del ámbar, espumeante y fresco.
―Endlich Bier! ―exclamó el lansquenete. ―¡Por fin cerveza, y de la buena!
―Bebed y comed todo lo que queráis, amigos míos ―aconsejó el Duca a sus huéspedes. ―Mañana, antes de amanecer, tendréis unas cabalgaduras frescas y partiréis enseguida a Bergamo.
―¿Y mi escolta? ―preguntó Andrea ―¿Fulvio y Geraldo me seguirán en esta aventura?
―No, deberéis ir vosotros dos solos. Me ocuparé yo mismo de que los dos hombres puedan ir a Mantova para reunirse con vuestra compañía y con el Capitano da Mar Tommaso de’ Foscari. Vos mismo, Marchese, en cuanto terminéis la misión, podréis llegar con facilidad a la ciudad de los Gonzaga o, si os apetece, ir con vuestro amado Duca della Rovere al castillo de Sirmione. Ésta última solución os evitará una incómoda y también larga navegación, desde la dársena de Mantova al lago de Benàco, a través de ríos, canales y campos anegados, para más inri a bordo de una nave demasiado grande para maniobrar con agilidad en tales aguas.
―Bien, esto lo consideraré en el momento justo ―respondió Andrea ―Acepto de buen grado una misión que me ha sido requerida por un señor reconocido amigo y aliado del Duca Francesco Maria della Rovere. Pero, ¿qué garantías me ofrecéis de que el aquí presente Franz, una vez que sea llevada a cabo la misión, no se vuelva en contra nuestra? ¡De la misma manera que ahora nos hace creer que está de nuestra parte podría hacer el doble juego y pasarse de nuevo al bando de sus amigos lansquenetes y de su querido emperador Carlo V!
Al escuchar estas palabras una sonrisa sardónica se estampó en los labios de Franz que contestó a Andrea adelantándose al Duca Alfonso.
―¡Venga, Marchese! Consideremos la escaramuza de hoy como agua pasada. Quiero condonar las deudas que tenéis conmigo. A fin de cuentas, mi amigo será sustituido admirablemente por vos, que sois mucho más valioso como compañero de aventuras comparándoos con aquel palurdo que habéis matado. Por lo que respecta a mi espada, mi katzbalger, os la quiero regalar. Yo tengo otras y ¡estoy seguro de que le daréis un buen uso!
―Una espada poco manejable, diría. De todas formas os lo agradezco y acepto el regalo, pero todavía no me parece suficiente garantía.
―Pero será suficiente, como garantía de mi buena fe, lo que el Duca me ha prometido como recompensa ―añadió Franz bajando la cabeza en señal de respeto al Duca y esperando que fuese este último el que tomase la palabra.
―¡Cierto! He prometido a Franz que, en el caso de que la misión tenga éxito, podrá volver, con todos sus derechos, a sus tierras del Sud Tirolo. Será nombrado Arciduca de Bolzano y tendrá la jurisdicción sobre la ciudad y sobre todo el valle del Adige. El Alto Adige se convertirá en territorio independiente y garantizaré yo mismo la protección de sus fronteras ante los ejércitos imperiales. Y será un estado que hará de colchón entre el Imperio y nuestra Italia, ahora que la mayor parte de los gobiernos italianos se están aliando con el Rey de Francia.
Andrea, pensativo, se tomó otra copa de vino. Se quedó durante un momento en silencio, a continuación volvió a hablar.
―Perfecto, me conviene. Entonces, pido perdón, pero estoy muy cansado y me gustaría retirarme a reposar. Franz… ¡Oh, os pido excusas! Arciduca di Vollenweider, nos vemos mañana por la mañana antes del alba en las caballerizas.
Y hablando de esta manera abandonó el salón, ostentando indiferencia. Pero en su corazón, las dudas continuaban asaltándolo. No se fiaba del germano y de ninguna manera bajaría la guardia, a pesar de la afirmación del Duca d’Este. Y tampoco se fiaba de Giovanni dalle Bande Nere. Sólo estaría a salvo cuando estuviese junto a Della Rovere en Sirmione. Incluso si tenía que volver a subir en aquel maldito galeón veneciano. ¡Mejor soportar los mareos que morir a manos de un godo!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65971510) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
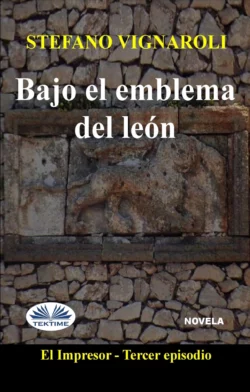
Stefano Vignaroli
Тип: электронная книга
Жанр: Современная зарубежная литература
Язык: на испанском языке
Издательство: TEKTIME S.R.L.S. UNIPERSONALE
Дата публикации: 16.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Añor 2019: De nuevo, la estudiosa Lucia Balleani y el arqueólogo Andrea Franciolini nos llevarán de la mano y nos guiarán a través de los arcanos misterios de la Jesi del Renacimiento, entre calles, callejones y palacios de un centro histórico que, a las puertas del los años 20 del siglo XXI, comienza a expulsar del subsuelo antiguos e importantes objetos relacionados con épocas pasadas. Las excavaciones arqueológicas de la Piazza Colocci nos reservarán sorpresas insospechadas a los ojos de toda la ciudadanía de Jesi. Sigamos, una vez más, las aventuras de los personajes del siglo XVI a través del descubrimiento de antiguos documentos y hallazgos arqueológicos de la joven pareja de investigadores de nuestro tiempo. Nuevos vientos de guerra conducirán de nuevo al Comandante de la Regia Ciudad de Jesi a los campos de batalla.